|
Durante más de ochocientos años en la península ibérica coexistieron
diversos reinos enfrentados por sus creencias religiosas. Musulmanes
y cristianos se disputaban el territorio en luchas encarnizadas que
terminaron con la victoria de los Reyes Católicos sobre Boabdil,
último monarca árabe de Granada. Con la llegada de la paz se
hicieron necesarias políticas de adoctrinamiento para convertir a
los derrotados infieles a la nueva fe católica. Las antiguas
mezquitas fueron sustituidas por iglesias y proliferaron las órdenes
religiosas patrocinadas por los nuevos conquistadores y potenciadas
desde el poder. Como consecuencia de estos períodos de incruenta
beligerancia, en la población se dieron índices de pobreza a los que
tuvo que dedicarse especial atención. Es en este contexto cuando
las órdenes mendicantes adquieren protagonismo en la provincia de
Almería.
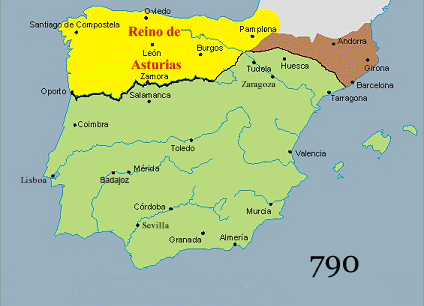
Avance de la
reconquista cristiana sobre los reinos árabes de la Península.
Las órdenes mendicantes (del latín, mendicare, pedir limosna)
tenían entre sus objetivos principales dar consuelo y ayuda a los
más desfavorecidos por la fortuna. Sus acólitos renunciaban a los
bienes personales, aceptaban voluntariamente el voto de pobreza y
vivían de la caridad de la gente, compartiendo sus pertenencias con
aquellos indigentes a los que protegían. Tuvieron su origen en el
siglo XIII siguiendo el ideal reflejado en los evangelios. Las
primeras que surgieron fueron las de los carmelitas, franciscanos,
dominicos y agustinos. En el concilio de Trento (1545-1563) se les otorgó
permiso para poseer rentas, pero se les negó la posibilidad del
beneficio eclesiástico. En España, durante los siglos XVI y
XVII la Orden Franciscana de Cartagena iniciará su expansión hacia
la provincia de Almería.
|
DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS
FRANCISCANAS



Pulsar las imágenes para
ampliarlas.
|

San Francisco de Asís
predicando a los pájaros. Obra atribuida a Giotto di Bondone
(Iglesia Superior de
San Francisco, en Asís - Italia)

Desde el Levante español surgieron iniciativas para realizar
fundaciones en las tierras de los Vélez (Vélez Blanco, en 1602;
Vélez Rubio, en 1685) y en las del Valle del Almanzora (Cuevas, en
1651). En la zona de las Alpujarras construyen en el año 1651 un
convento en el pueblo de Laujar
de Andarax, al que dan el nombre de San Pascual Bailón. En esos
momentos ya existía uno de
considerable importancia en la villa de Ugíjar, al pie de Sierra Nevada y a pocos kilómetros de Laujar. La
hermandad franciscana de Ugíjar hará todo lo posible para evitar que
se llevara a cabo el nuevo proyecto, ante la posibilidad de que les
restara influencia en la zona.
En
muchas ocasiones, las congregaciones religiosas eran impulsadas y
financiadas por la nobleza. Ese fue el caso en el señorío del
marquesado de los Vélez y en la región del río Almanzora. En Albox,
la iniciativa, también con carácter privado, partió de las
autoridades municipales. En la Alpujarra almeriense, perteneciente
al arzobispado de Granada, se crearon dos nuevas comunidades. Una
por los agustinos en Huécija, centro administrativo de la taha de
Marchena (1511). Otra, por los franciscanos de San Pedro de
Alcántara, en Laujar de Andarax, bajo la advocación de San Pascual
Bailón. El convento fue conocido por este nombre en honor al fraile
de esta orden Pascual Baylón Yubero, nacido en Torrehermosa (Aragón)
en el año 1540 y fallecido en Villarreal (Castellón) en el año 1592,
lugar en el que descansan sus restos mortales.

Sepulcro de San
Pascual Bailón en Villarreal (Castellón)
Hijo de campesinos y el segundo de sus seis hermanos, lo llamaron
así por haber llegado al mundo el día de la Pascua de Pentecostés.
Siendo niño trabajó cuidando ovejas como pastor de rebaños. Desde la
infancia manifestó su intención de hacerse fraile cuando se hiciera
mayor. A la edad de veinticuatro años (1564) ingresó y profesó
en el convento de Orito (Monforte del Cid, Alicante). A punto de ser
rechazado por su analfabetismo, fue finalmente aceptado gracias a su
ferviente adoración a la Virgen María y a Jesús Sacramentado.
Relegado a las tareas más humildes, por las noches restaba horas al
sueño para adorar al Santísimo Sacramento.



|
Retablo
cerámico de San Pascual Bailón realizado por la fábrica
Pickman, S. A. (Sevilla) en 1910, inspirado en una
pintura de Zuloaga. Ubicado en la iglesia del Convento
de Santa María del Socorro (Sevilla).
Fuente:
http://www.retabloceramico.net/0954.htm
Fotografías: Antonio Entrena Aznarte |
Cuenta la leyenda que en una ocasión, un hermano de la orden vio a
Pascual bailar delante de una imagen de la Virgen. Oyó que le decía,
pletórico de alegría:
-
Señora, no tengo grandes
cualidades que entregarte, pero ofrezco en tu honor mi danza
campesina.
Sin embargo, este episodio nunca debió producirse, ya que el
carácter de Pascual era más bien retraído, serio y poco dado a este
tipo de manifestaciones jocosas. Esta anécdota se trata sin duda de
un cuentecillo popular inventado por el pueblo para justificar la
singularidad del apellido. Su carácter introvertido le llevó a
unirse en comunión a la adoración de la Sagrada Eucaristía. Destacó
por su entrega a la causa de los pobres, su oratoria y gran
sabiduría a la hora de resolver cuestiones teológicas y de gobierno,
sin apenas saber leer y escribir (Don de ciencia infusa).
Según nos informa Antonio Gil Albarracín, las órdenes religiosas que
se establecerán en Almería surgieron como consecuencia de una
política de cristianización ya programada en el Repartimiento
de la ciudad, que concedía permisos y tierras a dominicos,
franciscanos y trinitarios. Se expresa en estas normativas la
necesidad de que monasterios y conventos estén en la periferia de
los núcleos urbanos, posean sus propias huertas y que no estén
próximos entre sí ni de otras iglesias. Para obtener los recursos
necesarios que hiciera posible esta obra se cuenta con las
expropiaciones realizadas en el medio rural a los musulmanes
vencidos; esta forma de actuación continuará en tiempos de
Felipe II, tras las sublevaciones moriscas (1568). Se ejerció con
fuerte determinación en la zona de las Alpujarras, último reducto de
los rebeldes islámicos en la Península Ibérica.

Convento
de San Pascual Bailón en el valle del Andarax, vía natural de
comunicación entre Granada y Almería

REPRESIÓN MORISCA
CONTRA LOS CRISTIANOS DURANTE LA GUERRA DE LAS ALPUJARRAS.
El convento se levantó
en un lugar en el que sufrieron martirio los cristianos de Laujar.
Cuando se decide la creación del convento de San Pascual Bailón ya
se habían producido varios intentos fundacionales por parte de los
franciscanos descalzos (entre los años 1661 y 1678) que habían
fracasado. Para su construcción se elige un lugar emblemático al
norte de la villa, llamado Cruz de los Mártires. En ese punto muchos
cristianos fueron sacrificados durante la rebelión morisca de 1568,
encontrándose entre ellos el vicario de Laujar, Juan Lozano Corbera.
Según las crónicas, dos frailes de Granada se desplazaron hasta allí
para iniciar los preparativos que permitiera la llegada de los otros
hermanos en la fe. Primero en la parroquia, y luego en una casa
alquilada por la Orden, dirigían las obras del nuevo edificio que
habría de alojarlos a todos. Tan pronto como se hizo la toma de
posesión del solar y sin que se hubiera terminado de habilitar
ninguna vivienda, los frailes se asentaron en él.

Mapa de Almería.
Localización de las villas de Ugíjar y Laujar de Andarax, donde se
fundaron dos conventos franciscanos.

Mapa de Almería con
los términos municipales próximos a Laujar de Andarax.
Según la cédula otorgada por Carlos II (1690), el convento contaría,
entre otros, con terrenos para cultivos situados en la Era de la
Hoya. A pesar de la decidida oposición del también convento
franciscano de Ugíjar, que temían ver menguadas sus atribuciones, la
nueva adquisición llegó a consolidarse. Mucho tuvo que ver en la
consecución del éxito el franciscano laujareño Fray Antonio
Murillo Velarde, que contó con la ayuda del ayuntamiento del lugar.
Un año después del dictamen real se inician las obras (1691), cuya
ejecución se prolongara durante 17 años. El proyecto arquitectónico
se le atribuye al maestro granadino Diego González, que se instaló en
el pueblo definitivamente. Los trabajos que realizaría en él le
llevaron a trasladarse de Granada a Laujar de Andarax hasta el
momento de su muerte. Fue también el autor de los planos de la
Iglesia de la Encarnación de la villa. Según afirma Florentino
Castañeda:
"(las obras) concluyeron el día
28 de octubre de 1.708, en el que se dijo la primera Misa, tras la
bendición solemne".
El
nombre que recibió el convento estuvo condicionado por el hecho de
que el 16 de Octubre del año 1690, el mismo en el que Carlos II
concede la cédula de fundación, el Papa Alejandro VIII canonizó al
fraile franciscano Pascual Baylón. El primer albergue tuvo que ser
de limitadas dimensiones, pues según cuentan las crónicas, los
frailes ocuparon el lugar nada más ser concedida la propiedad. Tal
vez, en una de las grisallas que aún se conservan en dependencias
próximas al claustro, quede reflejada la vivienda primigenia
(Fig.1). Sobre un montículo, al amparo de un árbol de robustas
dimensiones, una cabaña de madera semejante a un granero atrae a los
pájaros (Fig.1.1). A su derecha, un puente sobre el río (Fig.1.2) que bien
pudiera ser el Andarax (Fig.1.4). En las inmediaciones vemos lo que
parece una casa señorial o una fortaleza regidora del territorio (Fig.1.3). De alguna manera,
también podría simbolizar la escena de la predicación de San
Francisco de Asís a los pájaros, inspirada en la iconografía que,
para esa misma escena, concibiera Giotto di Bondone.
|
GRISALLA PRÓXIMA AL
CLAUSTRO.

|
FIGURA 1. -
HIPÓTESIS SOBRE LA REPRESENTACIÓN EN
LA GRISALLA.
Alude la
metáfora de la predicación a los pájaros de
San Francisco de Asís y posiblemente describe
la ubicación del convento de San Pascual
Bailón . Según ésta
hipótesis tendríamos:
1.- Primer asentamiento del convento.
2.- Puente sobre una confluencia del río Andarax.
3.- Alcazaba o casa señorial próxima al
convento.
4.- Río Andarax.
|

Laujar en el
catastro del Marqués de la Ensenada.

|
Copia de la
obra atribuida a Giotto di Bondone sobre la predicación
a los pájaros. Podríamos interpretar
cierto paralelismo iconográfico simbólico
con el panel de la figura 1.
|

Curiosidad en la
semejanza entre los paisajes de la grisalla del convento
y el aspecto actual.
|

Croquis realizado en
el año 1779 indicando la ruta desde Almería a Laujar de Andarax.

Fachada principal del convento,
orientada hacia el pueblo (lado Sur) y fachada Este.
Situado en la pendiente de una
colina, se accede por unas escaleras que llevan hasta una explanada.
El
convento está construido sobre una colina que le permite controlar
los terrenos de cultivo próximos al río y a sus respectivas ramblas,
en una parcela de más de tres mil metros cuadrados. Los campos
concedidos por la corona se extendían delante del edificio,
orientados hacia la Rambla de los Mártires y en la Era de la Hoya.
De aspecto austero en las fachadas, en el interior se buscó crear
una atmósfera de suntuosidad, característica en la arquitectura de
la época. Su estilo, definido como barroco historicista, utiliza en
su obra materiales de bajo coste, como yesos, estuco y
ladrillo, simulando mármoles y relieves escultóricos en los frescos
de las paredes. Está orientado hacia el Sur, incluso en la
planta de su iglesia. En este sentido ignora los cánones sugeridos
en el Concilio de Nicea para la edificación de templos cristianos,
que sugiere orientar la fachada principal hacia el Oeste. Su
arquitecto, Diego González, sí tendrá en cuenta estas
consideraciones simbólicas en otra de sus creaciones: La iglesia de
Nuestra Señora de la Encarnación, también el pueblo de Laujar de
Andarax.

PLANTA DE LA IGLESIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN.
Fue construida por Diego
González, el mismo arquitecto del convento.
En
la planta baja del convento se ubicaron las estancias de
servicios y actividades colectivas, como la cocina, las cuadras, los
almacenes de alimentación y bodegas. También se situaban en ella el alojamiento del
personal laico que trabajaba para los frailes. En el segundo y
tercer piso estaban las habitaciones dedicadas al estudio y el
descanso, tales como aulas, biblioteca, salas de lectura y los
dormitorios de los religiosos. En el caso de los franciscanos,
se propiciaba la celda individual, lo que condicionaba la
distribución espacial de los habitáculos.
1
 2
2

1.- Distribución de
los pisos en el área conventual vistos a través de un derrumbe.
2.- Módulo utilizado
como vivienda particular, con el número 4 sobre la puerta.
Desde sus orígenes, en la iglesia del convento y en capillas
dedicadas especialmente para este fin, eran enterrados los miembros
de las familias más destacadas de la comarca. También existía un
cementerio para acoger los restos mortales de los habitantes menos
adinerados. Esta modalidad de enterramientos ad sanctos (junto a
los santos) ya se venía haciendo desde el siglo VIII. Estaba
reglada, siguiendo un estricto protocolo de jerarquías, tipificada
en distintas clases de monumentos funerarios (panteones, criptas,
lápidas en el suelo, etc.), según el rango y poder adquisitivo del
difunto. En iglesias y conventos también se creó un espacio
exterior, con dimensiones determinadas, que recibió el nombre de
cementerio (del griego, lugar del sueño) como el que
tuvo el
convento de San Pascual Bailón.


Enterramiento ad santos del
obispo Carrionero en una capilla menor de la catedral de Almería.
Este tipo de ceremonias funerarias supuso una importante
fuente de ingresos para la congregación a través de los donativos
que hacían los herederos de los finados en concepto de misas y
novenarios. Así consta en el Archivo parroquial de Laujar de
Andarax, mencionándose casos de miembros de la casa del Marqués de
Inizar, de la familia Moratalla, de damas adineradas, hermanas
clarisas, clérigos y grandes terratenientes, entre otros.
Estas prácticas también eran comunes en otros centros de la orden.
José Antonio García Ramos
ha recogido algunos ejemplos
de médicos almerienses que allí recibieron sepultura. Cita el caso
del Dr. Francisco Cobo (1701), referido en estos términos:
|
“En veinte dias del mes de Abril del año de mil
setecientos y uno
se enterró en esta Iglesia digo en el convento
de Sr.S.Pasqual
Vailon de esta villa de Lauxar el cuerpo
de Franco. De Cobos ma-
rido en segundas nupcias de Luisa de
Linares . Recivio todos
los sacramentos, se le hizo el officio de Abril
y vigilia y se hara el nove-
nario , no hizo testamento y asi se le
haran las misas que pareciere segun(...)
se le dobló (...) Del doble a la fábrica
entierro y novenario ocho
uno de caja quatro de velas y nada de (cabukllimiento)
para ser enterrado
en dicho convento como cirujano dél segun sus
constituciones por volun-
tad de la mujer a las mandas por cosas
tocantes... muy desinteresaddo y lo fir
me.” |
En otro de los casos
que menciona hace
referencia al
difunto Francisco
Mercado (1714).
|
“En
beinte
dias del
mes de
Junio de
mil
setecientos
y
catorce
años se
enterró
en el
conbento
de el
Sr. San
Pasqual
de esyta
Vª. De
Lauxar
el
cuerpo
de
Don
Juan
Mercado
medico
de esta
Vª . El
qual
recibio
los
Santos
Sacramentos
y dio
poder
a D.
Juan de
Ortega
para que
hiciera
testamento
por
ante
Ignacio
Beltran
escribano
publico
de esta
Vª
en
once de
dicho
mes el
qual
mando
asistiesen
las
Cofradias
(...)
mando se
le di-
gesen
sesenta
misas
por su
alma,
asistió
el
Cabildo
de la
Parroquial
de esta
Vª, se
le dixo
Misa
de
Vigilia
de
cuerpo
presente
en di-
cha
Parroquia...” |
Casi cien años después de la
fundación del convento se inicia en España un proceso conocido como
Desamortización, propiciada por la política de Manuel
Godoy (1798), valido de Carlos IV. La Santa Sede autorizó al monarca para
expropiar bienes eclesiásticos, principalmente aquellos que poseían
grandes extensiones de terreno. Su actividad económica fue
considerable, llegando a ejercer gran incidencia en los mercados
locales. Cuando la política de desamortización afectó a la propiedad
del convento y éste dejó de estar en poder de los frailes
franciscanos, los cadáveres fueron retirados, siguiendo algunos de
ellos un destino incierto.
La desposesión de los bienes eclesiásticos se desarrolló con
especial empeño durante la regencia de María Cristina de Borbón y
Dos Sicilias a través de su ministro Juan Álvarez Mendizábal. El edificio religioso
fue clausurado por la comunidad franciscana el día 12 de marzo de
1822. Veintiséis años después fue adquirido en subasta pública por
Pedro Antonio Frías por la cantidad de 100.000 reales. Hasta ese
momento había sido utilizado como hospital y escuela para niños
pobres. La iglesia perteneció al Obispado de Almería hasta el año
1958, año en el que le fue vendido a Fernando Villalobos Torres.
Con el paso del tiempo, la propiedad se dividió a través de
sucesivas ventas a particulares. Cada uno de sus dueños la utilizó
para alojar las sedes de sus empresas comerciales. Fue fábrica de
harinas, almacén de toneles para embalaje de la uva, cuartel de la
Guardia Civil, escuelas populares e incluso se utilizó como
viviendas familiares. Entre otras actividades inauditas, se han
llegado a realizar representaciones circenses en el interior de la
iglesia.
1
 2
2

1.- Impronta con la
marca Racimo de perlas-Uvas de Almería-Laujar. Uva de mesa en
el zaguán del claustro.
2.- Restos de
maquinaria de la fábrica de harina, situada en la zona norte del
convento.
|
INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL CONVENTO EN EL AÑO
2011.
El claustro fue adquirido por el
Ayuntamiento de Laujar de Andarax. Aunque por parte del consistorio
han habido intentos por hacerse con el monumento para restaurarlo, el
hecho de que esté en manos de diferentes propietarios, ha
imposibilitado su adquisición. Entre las razones que impiden que
esta operación culmine con éxito, según declaraciones del alcalde D.
Emilio José López Romero (PSOE), están las económicas. Las
pretensiones pecuniarias de sus dueños actuales le llevaron a
declarar: "...no tenemos medios para proceder a la compra".
Sin embargo, situaciones parecidas en su complejidad se
han resuelto a través del diálogo entre las partes
implicadas en el conflicto. Tal es el caso de la
restauración y
rehabilitación de la iglesia de Las Salinas de Cabo de
Gata (Almería).


Fotos antiguas del
convento.
Fuentes:
www.elauxar.es y Junta de
Andalucía, respectivamente.
Por su parte, diversas organizaciones políticas y culturales, así
como distintos medios de comunicación, han
denunciado la situación del edificio a las autoridades competentes,
tanto de seguridad como de cultura. Tal es el caso del grupo
Izquierda Unida o
el de la Asociación de Amigos
del Convento de San Pascual Bailón
en
prensa y
televisión
(Canal Sur-Andalucía Directo). El presidente de la
Asociación de Amigos del Convento, D. Manuel Vique y
los miembros de la agrupación llevan realizando, desde hace más de diez
años un esfuerzo titánico por despertar las conciencias de los
responsables. Sin embargo, excepto el Ayuntamiento de Laujar, el
resto de las administraciones públicas como la Diputación de Almería
o la Junta de Andalucía,
no han mostrado el más mínimo interés al respecto.
Hay que señalar la paradoja de que el gobierno de la comunidad
autonómica recomiende, en todos sus folletos turísticos sobre la
provincia, la visita al convento en sus rutas culturales. Sin
embargo, no advierte del peligro que eso supone por el estado
ruinoso del edificio. Habría que exigir de las responsabilidades que
emanan de sus cargos, que hicieran lo que procede en estos casos:
Evitar el avance del deterioro de un legado único en su género,
referente histórico y artístico del municipio y de Andalucía.
Cabría esperar por parte de los encargados de velar por la
conservación de nuestro patrimonio que pusieran todos los medios a
su alcance para evitar que la especulación urbanística y los
intereses particulares primaran sobre los derechos colectivos de un
pueblo.

Rosetón en una capilla
secundaria del transepto.
|





ENVIAR CORREO
 |

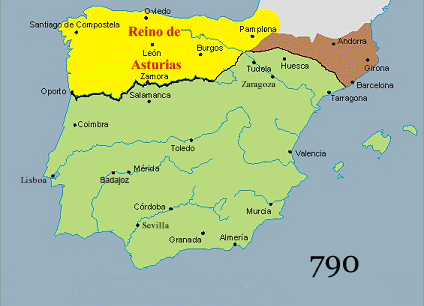

















 2
2





