|
Federico García Lorca
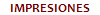 


IMPRESIONES Y PAISAJES
(1918)
PAISAJES
DEDICATORIA

A la venerada memoria de mi viejo maestro de música, que
pasaba sus sarmentosas manos, que tanto habían pulsado pianos y escrito ritmos
sobre el aire, por sus cabellos de plata crepuscular, con aire de galán
enamorado y que sufría sus antiguas pasiones al conjuro de una sonata
Beethoveniana. ¡Era un santo!
Con toda la piedad de mi devoción.
El autor

PRÓLOGO

Amigo lector: si lees entero este libro, notarás en él una
cierta vaguedad y una cierta melancolía.
Verás cómo pasan cosas y cosas siempre retratadas con
amargura, interpretadas con tristeza. Todas las escenas que desfilan por estas
páginas son una interpretación de recuerdos, de paisajes, de figuras. Quizá no
asome la realidad su cabeza nevada, pero en los estados pasionales internos la
fantasía derrama su fuego espiritual sobre la naturaleza exterior agrandando las
cosas pequeñas, dignificando las fealdades como hace la luna llena al invadir
los campos. Hay en nuestra alma algo que sobrepuja a todo lo existente. En la
mayor parte de las horas este algo está dormido; pero cuando recordamos o
sufrimos una amable lejanía se despierta, y al abarcar los paisajes los hace
parte de nuestra personalidad.
Por eso todos vemos las cosas de una manera distinta.
Nuestros sentimientos son de más elevación que el alma de los colores y las
músicas, pero casi en ningún hombre se despiertan para tender sus alas enormes y
abarcar sus maravillas. La poesía existe en todas las cosas, en lo feo, en lo
hermoso, en lo repugnante; lo difícil es saberla descubrir, despertar los lagos
profundos del alma. Lo admirable de un espíritu está en recibir una emoción e
interpretarla de muchas maneras, todas distintas y contrarias. Y pasar por el
mundo, para que cuando hayamos llegado a la puerta de la "ruta solitaria"
podamos apurar la copa de todas las emociones existentes, virtud, pecado,
pureza, negrura.
Hay que interpretar siempre escanciando nuestra alma sobre
las cosas, viendo un algo espiritual donde no existe, dando a las formas el
encanto de nuestros sentimientos, es necesario ver por las plazas solitarias a
las almas antiguas que pasaron por ellas, es imprescindible ser uno y ser mil
para sentir las cosas en todos sus matices. Hay que ser religioso y profano.
Reunir el misticismo de una severa catedral gótica con la maravilla de la Grecia
pagana. Verlo todo, sentirlo todo. En la eternidad tendremos el premio de no
haber tenido horizontes. El amor y la misericordia para con todos y el respeto
de todos nos llevará al reino ideal. Hay que soñar. Desdichado del que no sueñe,
pues nunca verá la luz.
Este pobre libro llega a tus manos, lector amigo, lleno de
humildad. Te ríes, no te gusta, no lees más que el prólogo, te burlas...es
igual, nada se pierde ni se gana. Es una flor más en el pobre jardín de la
literatura provinciana. Unos días en los escaparates y después al mar de la
indiferencia. Si lo lees y te agrada, también es igual. Solamente tendré el
agradecimiento espiritual tan fino y estimable. Esto es muy sincero.
Ahora, camina por las páginas.
______________________________________
Se descorre la cortina. El alma del libro va a ser juzgada. Los ojos del
lector son dos geniecillos que buscan las flores espirituales para ofrendarlas a
los pensamientos. Todo libro es un jardín. ¡Dichoso el que lo sabe plantar y
bienaventurado el que corta sus rosas para pasto de su alma! Las lámparas de la
fantasía se encienden al recibir el bálsamo perfumado de la emoción.
Se descorre la cortina.
MEDITACIÓN


Hay un algo de inquietud y de muerte en estas ciudades
calladas y olvidadas. No sé qué sonido de campana profunda envuelve sus
melancolías. Las distancias son cortas, pero sin embargo qué cansancio dan al
corazón. En algunas de ellas, como Ávila, Zamora, Palencia, el aire parece de
hierro y el sol pone una tristeza infinita en sus misterios y sus sombras. Una
mano de amor cubrió sus casas para que no llegara la ola de la juventud, pero la
juventud llegó y seguirá llegando, y sobre las rojizas cruces veremos elevarse
un aeroplano triunfador.
Hay almas que sufren con lo pasado, y al encontrarse en tierras antiguas
cubiertas de moho y de quietud ancestral se olvidan de lo que son para mirar
hacia lo que no vendrá, y si a su vez piensan en el porvenir llorarán de un
triste y amargo desencanto. Estas gentes que cruzan las calles desiertas lo
hacen con el cansancio gigante de estar rodeadas de un ritmo rojo y aplanador.
¡Los campos!
Estos campos, inmensa sinfonía en sangre reseca, sin árboles, sin matices de
frescura, sin ningún descanso al cerebro, llenos de oraciones supersticiosas, de
hierros quebrados, de pueblos enigmáticos, de hombres mustios, productos penosos
de la raza colosal y de sombras augustas y crueles. Por todas partes hay
angustia, aridez, pobreza y fuerza. Y pasar campos y campos, todos rojos, todos
amasados con una sangre que tiene de Abel y Caín. En medio de estos campos las
ciudades rojas apenas si se ven. Ciudades llenas de encantos melancólicos, de
recuerdos de amores trágicos, de vidas de reinas perpetuamente esperando al
esposo que lucha con la cruz en el pecho, de recuerdos de cabalgatas funerales
en donde al miedo de las antorchas se veía la descompuesta cara del santo mártir
que llevaban a enterrar huyendo de la profanación mora, de pisadas de caballos
fuertes y de sombras fatídicas de ahorcados, de milagros frailunos, de
aparecidos blancos en pena de oraciones que al sonar las doce salieran de los
campanarios apartando a las lechuzas para rogar a los vivos misericordia para su
alma, de voces de reyes crueles y de angustiantes responsos de la Inquisición al
chirriar las carnes quemadas de algún astrólogo hereje.
Toda la España pasada y casi la presente se respira en las
augustas y solemnísimas ciudades de Castilla. Todo el horror medieval con todas
sus ignorancias y con todos sus crímenes. "Aquí, nos dicen al pasar, estuvo la
Inquisición; allí el palacio del obispo que presidía los autos de fe", y en
compensación exclaman: "Aquí nació Teresa. Allí Juan de la Cruz". ¡Ciudades de
Castilla llenas de santidad, horror y superstición! ¡Ciudades arruinadas por el
progreso y mutiladas por la civilización actual! Estáis tan majestuosas en
vuestra vejez, que se diría que hay un alma colosal, un Cid de ensueño
sosteniendo vuestras piedras y ayudándoos a afrontar los dragones fieros de la
destrucción.
Unas edades borrosas pasaron por vuestras plazas místicas.
Unas figuras inmensas os dieron fe, leyendas, y poesía colosal; vosotras
continuáis en pie aunque minadas por el tiempo. ¿Qué os dirán las generaciones
venideras? ¿Qué saludo os hará la aurora sublime del porvenir? Una muerte eterna
os envolverá al sonido manso y meloso de vuestros ríos, y un color de oro viejo
os besará siempre bajo la fuerte caricia de vuestro sol de fuego.
Las almas románticas que el siglo desprecia, como vosotras
sois tan románticas y tan pasadas, las consoláis muy dulcemente y ellas
encuentran tranquilidad y un azul cansancio bajo vuestros techos artesonados y
las almas vagan por vuestras callejas y vosotras, cristianas, les mostráis para
que recen cruces rotas en parajes ocultos o santos muy antiguos bizantinos,
fríos y rígidos, extrañamente vestidos, con palomas torcaces en las manos,
llaves de oro o custodias ahumadas, colocados en los pórticos llorosos de las
iglesias románicas o en los soportales desquiciados. ¡Ciudades muertas de
Castilla, por encima de todas las cosas hay un hálito de pesadumbre y de pena
inmensas!
El alma viajera que pasa por vuestros muros sin contemplaros, no sabe la
infinita grandeza filosófica que encerráis, y los que viven bajo vuestro manto
casi nunca llegan a comprender los geniales tesoros de consuelo y resignación
que tenéis. Un corazón cansado y lleno de hastío por los viejos y por el amor
encuentra en vosotras la amarga tranquilidad que necesita, y vuestras noches de
incomparable quietud amansan el espíritu rugiente de aquel que os busca para
descanso y meditación.
¡Ciudades de Castilla, estáis llenas de un misticismo tan fuerte y tan sincero
que ponéis al alma en suspenso! ¡Ciudades de Castilla, al contemplaros tan
severas, los labios dicen algo de Haendel!
En estas caminatas sentimentales y llenas de unción por la España de los
guerreros, el alma y los sentidos gozan de todo y se embriagan en emociones
nuevas que únicamente se aprenden aquí, para que cuando terminen dejen la
maravillosa gama de los recuerdos. Porque los recuerdos de viaje son una vuelta
a viajar, pero ya con más melancolía y dándose cuenta más intensamente de los
encantos de las cosas. Al recordar, nos envolvemos de una luz suave y triste, y
nos elevamos con el pensamiento por encima de todo. Recordamos las calles
impregnadas de melancolía, las gentes que tratamos, algún sentimiento que nos
invadió y suspiramos por todo, por las calles, por la estación en que las vimos
por volver a vivir lo mismo en una palabra.
Pero si por un cambio de la Naturaleza pudiéramos
volver a vivir lo mismo, no tendríamos el goce espiritual que cuando lo vemos
realizado en nuestra fantasía. Luego un recuerdo tan dulce de los crepúsculos de
oro con álamos de coral y pastores y rebaños acurrucados junto a un altozano,
mientras unas aves rasgan el bravo fondo aplanador. En estos recuerdos, adobados
siempre con la rebelde imaginación fantástica, dejan un dulzor amable, y si
alguien en nuestro camino recorrido nos hizo algún mal, tenemos el perdón para
él y una misericordia despreciativa para con nosotros mismos, por haber
albergado al odio en nuestro pecho, porque comprendemos que todo es el momento,
y al mirar al mundo con un corazón generoso no se puede por menos de llorar y
se recuerda. El campo rojo, el sol es como un pedazo de la tierra. Por las
veredas los gañanes marchan acurrucados sobre sus bestias. unos solitarios de
oro se miran en el agua melosa de una acequia. Un pregón, el ángelus lejano
¡Castilla! Y al pensar esto el alma se nos llena de una melancolía plomiza.
ÁVILA


- I -
Fue una
noche fría cuando llegué. En el cielo había pocas estrellas y el
viento glosaba lentamente la melodía infinita de la noche. Nadie
debe de hablar ni de pisar fuerte para no ahuyentar al espíritu de
la sublime Teresa. Todos deben sentirse débiles en esta ciudad de
formidable fuerza. Cuando se penetra por su evocadora muralla se
debe ser religioso, hay que vivir el ambiente que se respira.
Estas almenas solitarias, coronadas de nidos de cigüeñas, son como
realidad de un cuento infantil. De un momento a otro esperase oír un
cuerno fantástico y ver sobre la ciudad un Pegaso de oro entre nubes
tormentosas, con una princesa cautiva que escapara sobre sus lomos,
o contemplar a un grupo de caballeros con plumajes y lanzas, que
embozados en capas rondaran la muralla.
El río pasa casi sin agua por entre peñascos, bañando de frescura
unos árboles desmirriados, que dan sombra a una evocadora ermita
románica, relicario de un sepulcro blanco con un obispo frío rezando
eternamente, oculto entre sombras.
En las
colinas doradas que cercan la ciudad la calma solar es enorme, y sin
árboles que den sombra tiene allí la luz un acorde magnífico de
monotonía roja.
Ávila
es la ciudad más castellana y más augusta de toda la meseta colosal.
Nunca
se siente un ruido fuerte, únicamente el aire pone en sus
encrucijadas modulaciones violentas las noches de invierno. Sus
calles son estrechas y la mayoría llenas de un frío nevado. Las
casas son negras con escudos llenos de orín, y las puertas tienen
dovelas inmensas y clavos dorados. En los monumentos una gran
sencillez arquitectónica. Columnas serias y macizas, medallones
ingenuos, puertas calladas y achatadas y capiteles con cabezas
toscas y pelícanos besándose. Luego en todos los sitios una cruz con
los brazos rotos y caballeros antiguos enterrados en las paredes y
en los dulces y húmedos claustros. ¡Una sombra de muerta grandeza
por todas partes!
En
algunas oscuras plazuelas revive el espíritu antiquísimo, y al
penetrar en ellas se siente uno bañado en el siglo XV. Estas plazas
las forman dos o tres casonas con tejados de flores amarillas y
únicamente un gran balcón. Las puertas cerradas o llenas de sombra,
un santo sin brazos en una hornacina, y al fondo la luz de los
campos que penetra por una encrucijada miedosa o por alguna puerta
de la muralla. En el centro una cruz desquiciada sobre un pedestal
en ruinas y unos niños andrajosos que no desentonan con el conjunto.
Todo esto bajo un cielo grisáceo y un silencio en que el agua del
río suena a chocar constante de espadas.
- I I -
La Catedral, formidable en su negrura sangrienta, cuya cabeza
epopeyica tiene por cerebro al Tostado, dejó escapar la miel de sus
torres y las campanas lo llenaron todo de religiosidad ideal. El
interior del templo es abrumador por su sombra pasada incrustada en
sus paredes y por su oscuridad tranquila, que invita a la meditación
de lo supremo.
El alma
que crea y esté llena de fe celestial, que sueñe en esta Catedral
que levantaron aquellos reyes de hierro de una edad guerrera. El
alma que vea la grandeza de Jesús que se suma en estas sombras
húmedas con ojos de cirios para sentir consuelo espiritual. Así, en
un rincón escuchando al mago órgano y oyendo el tintineo grave de
una campanilla, podrá pensar sin ser visto y gozar de una dulzura
que únicamente encuentra allí. Eso es adoración a Dios, pero nunca
entre luces, trompetas y ante una estatua de colorines colocada
irrisoriamente sobre un promontorio de flores de trapo.
Esta
Catedral hace pensar aunque el alma que pasee sus galerías esté
desposeída de la luz de la fe.
Esta
Catedral es un pensamiento de más allá en medio de una interrogación
al pasado. El incienso y la cera forman un aire marmóreo y místico
que da consuelo a los sentidos. En algunos rincones hay sepulcros
olvidados con estatuas mutiladas y cuadros que son una mancha
indefinida por la que asoma algunas veces una cara espantada o una
pierna desnuda, como un enigma. Muchos ventanales rasgados, están
cerrados a la luz y sus dibujos se recortan sobre el muro. Las
lámparas de plata muestran su alma amarillenta sobre las sombras
santas, y un gran crucifijo que se levanta en el crucero pone una
nota de sacra albura sobre la luz cenicienta del ábside.
Unas
viejas con largos y gruesos rosarios suspiran y silabean tristonas
junto a las pilas de agua bendita y una mujerzuca reza llorosa a una
virgen que tiene un corazón de plata sobre su pecho y una fauna
absurda en sus pies. Se oyen algunos pasos lejanos y después una
soledad de sonidos tan angustiante, que llena de amargura dulcísima
el corazón. Al salir de la Catedral, el retablo de la portada está
lleno de sol de la tarde, que hace de oro a los calados y a los
santos apóstoles que en él se hallan, y dos monstruos cubiertos de
escamas y con caras humanas, recuerdan al que pasa el antiguo y
generoso derecho de asilo.
Por
calles llenas de quietud y oro de crepúsculo, se desemboca en una
plaza que posee una iglesia dorada que la tarde hace un inmenso
topacio. Y desde un muro viejo se contemplan a los campos solitarios
bajo el preludio de la noche. En el fondo y sobre las colinas, hay
una lumbrada de color rojo, y encima de los campos un polen
amarillento y suave. La ciudad se tiñe de color anaranjado y las
campanas dicen todas el ángelus con un aire pausado y ensoñador.
Poco a
poco la noche va llegando, unos pinos se mecen airosos en la umbría
y las cigüeñas de las murallas vuelan sobre una espadaña.
Pronto el oro será plata con la luna
MESÓN DE CASTILLA


Yo vi un mesón en una colina dorada al lado del río de plata de la carretera.
Bajo la enorme románica fe de estos colores trigueños, ponía una nota melancólica la casona, aburrida por los años.
En estos mesones viejos que guardan tipos de capote y pelos ariscos, sin mirar a nadie y siempre jadeantes, hay toda la fuerza de un espíritu muerto, español. Este que yo
vi muy bien pudiera ser el fondo para una figura del Españoleto.
En la puerta había niños mocosos, de esos que tienen siempre un pedazo de pan en las manos y están llenos de migajas, un banco de piedra carcomida pintado de ocre, y un gallo sultán arrogante, con sus penachos irisados, rodeado de sus lujuriosas gallinas coqueteando graciosamente con sus cuellos.
Era tanta la inmensidad de los campos y tan majestuoso el canto solar, que la casona se hundía con su pequeñez en el vientre de la lejanía.
El aire chocaba en los oídos como el arco de un gigantesco contrabajo, mientras
que al cloqueo de las gallinas los niños, riñendo por una bola de cristal,
ponían el grito en el cielo.
Al entrar, diríase que se penetraba en una covacha. Todas las paredes mugrientas de pringue sebosa, tenían una negrura amarillenta incrustada en sus boquetes, por los cuales asomaban sus estrellas de seda las arañas.
En un rincón estaba el despacho, con unas botellas sin tapar, un lebrillo descacharrado, unos tarros de latón abollados de tanto servir, y dos toneles grandes, de esos que huelen a vino imposible. Era aquello como una alacena de madera por la que hubieran restregado manteca negruzca y en la que miles de moscas tenían su vivienda.
Cuando callaban el aire y los niños, sólo se oía el aleteo nervioso de estos insectos y los resoplidos del mulo en la cuadra cercana.
Luego, un olor a sudor y a estiércol que lo llenaban todo con sus masas sofocantes.
En el techo, unas sogas bordadas de moscas señalaban quizá el sitio de algún ahorcado; un mozo soñoliento por el mediodía se desperezaba chabacano con la horrible colilla entre sus labios egipcios, un niño rubito quemado del sol jugueteaba al runrún de un abejorro; otros viejos echados en el suelo como fardos roncaban con los desquiciados sombreros sobre las caras; en el infierno de la cuadra los mayorales hacían sonar los campanillos al enjaezar a los machos, mientras allá, entre las manchas oscuras de los fondos caseros brillaba el joyel purísimo de la hornilla que daba a la maritornes boquiabierta el apagado brillo de un cobre esmaltado de Limoges.
Con la calma silenciosa de las moscas y del aire, rodeados de aquel ambiente angustioso, todas las personas dormitaban.
Un reloj viejo de esos que titubean al decir la hora, dio las doce con una rancia solemnidad. Un carbonero con un blusón azul entró rascándose la cabeza, y musitando palabras ininteligibles saludó a la posadera, que era una mujeruca embarazada con la cabellera en desorden y la cara toda ojeras.
-¿No quieres un vaso?
Y él:
- No porque tengo malo el gaznate.
¿Vienes del pueblo?
- No. Vengo donde mi hermana, que tiene esa enfermedad que es nueva
- Si fuera rica, contestó la mujeruca, ya el médico se la habría quitado. Ya... pero ¡los pobres!
Y el hombre haciendo un gesto cansado repetía:
¡Los pobres! ¡los pobres!
Y acercándose el uno al otro continuaron en voz baja la eterna cantinela de los humildes.
Luego los demás, al ruido de la conversación, se despertaron y comenzaron a platicar unos con otros, porque no hay cosa que haga hablar más a dos personas que el estar sentadas bajo un mismo techo sin conocerse y todos se animaron menos la embarazada, que tenía ese aire cansado que poseen en sus ojos y en sus movimientos los que ven a la muerte o la presienten muy cerca.
Indudablemente, aquella mujeruca era la figura más interesante del mesón.
Llegó la hora de comer y todos sacaron de sus bolsas unos papelotes aceitosos y los panes morenos como de cuero. Los colocaron sobre el suelo polvoriento, y abriendo sus navajas comenzaron la tarea diaria.
Cogían los manjares pobrísimos con las manazas de piedra, se los llevaban a la boca con una religiosa unción, y después se limpiaban en sus pantalones.
La mesonera repartía vino tinto en vasos sucios de cristal, y como eran muchas las moscas que volaban sobre los pozuelos dulzones, éstas se caían a pares sobre las vasijas, siendo sacadas de la muerte por los sarmentosos dedos de la dueña.
Llegaban tufaradas sofocantes de tocino, de cuadra, de campo soleado.
En un rincón, entre unos sacos y tablas, el mozuelo que se desperezaba engullía unas sopas coloradas que la criada le servía entre risas e intentos a ciertas cosas poco decorosas.
Con el vino y la comida los viajeros se alegraron, y alguno más contento o más triste que los demás, tarareaba entre dientes una monorrítmica canción.
Y fue sonando la una y la una y media y las dos, y todo igual.
Siguió el desfile de tipos campesinos, que todos parecen iguales, con sus ojos siempre entornados por la costumbre de mirar toda la vida al campo y al sol.
Y pasaron esas mujeres, que son un haz de sarmientos, con los ojos enfermos y los cuerpos gibosos, que van con gestos de sacrificadas a que las curen en la vecina ciudad, y desfilaron las mil figuras de tratantes, con sus látigos en la faja, que son muy altos, y los rumbosos de las posadas, y esos hombres castellanos, esclavos por naturaleza, muy finos y comedidos, que tienen aún el miedo al señor feudal, y que al hablarles siempre contestan: "¡Señor! ¡señor!".
Y los que son de otras regiones, que hablan exagerando sus palabras para llamar la atención y hasta se asomó por aquella escena pintoresca el prestidigitador, que va de pueblo en pueblo, sacándose cintas de la boca y variando las rosas de color. Y dieron las dos y las dos y media, y todo igual. Como ya había sombra en la puerta, a ella se salieron todos los personajes para gozar del aire perfumado de los cerros.
Solamente quedaron dentro adormilados aún y cubiertos de moscas, dos vejetes muy apagados, que con las camisas entreabiertas enseñaban un mechón de pelo cano de sus pechos, como mostrándonos la muerta bravura de su juventud.
Afuera se respiraba el aire sonado por los montes, que traía en su alma el secreto más agradable de los olores.
Las peladas y oreadas colinas, tan mansas y suaves, invitan con su blandura de hierbas secas a subir a sus cumbres llanas.
Unas nubes macizas y blancas se bambolean solemnes sobre las sierras lejanas.
Por el fondo del camino viene una carreta con los bueyes uncidos, que marchan muy lentos entornando sus enormes ojazos de ópalo azul con voluptuosidad dulcísima y babeando como si masticaran algo muy sabroso. Y pasaron más carretas destartaladas, con arrieros en cuclillas sobre ellas, y pasaron asnos tristes, aburridísimos, cargados de retamas y golpeados por rapaces, y hombres, hombres que no veremos más, pero que tienen sus vidas, y sospechosos de los que miran de reojo, y silencios augustos de sonido y color.
Dieron las tres y las cuatro. La tarde se deslizaba melosa, admirable.
El cielo comenzó a componer su sinfonía en tono menor del crepúsculo. El color anaranjado fue abriendo sus regios mantos. La melancolía brotó de los pinares lejanos, abriendo los corazones a la música infinita del Ángelus.
Ciega el oro de la tierra. Las lejanías sueñan con la noche.
LA CARTUJA


Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para su espíritu del espíritu segará vida eterna.
Epístola de San Pablo a los Efesios, VI, 8
-
I -
El camino que conduce a la Cartuja se desliza suave entre los sauces y las retamas, perdiéndose entre el corazón gris de la tarde otoñal. Las laderas, tapizadas de verde oscuro, tienen una modulación delicada al morir en la llanura. Sobre el campo castellano, plomiza niebla azul de transparencias acuosas y fantásticas a las cosas. Ningún color definido en la plancha pesada del suelo. A lo lejos, torres cuadradas y severas de pueblo de abolengo, hoy mutilados, solos en su grandeza.
Tristeza derramada, ingenuas montañas, acorde mayor de plomo derretido, suavidades simples, y en los horizontes, vagos fulgores de ceniza tornasol. A los lados del camino, árboles macizos de ramajes sonoros meditan inclinados ante la amargura inefable del paisaje. A veces el viento hace llegar solemnes marchas en un tono constante, que apaga un seco sonido de hojas marchitas.
Por una vereda va un grupo de mujeres con faldas agresivas de bayeta encarnada. Una puerta ojival, bordada de manchas por el sol, se levanta en el camino como un arco triunfal. Tuerce el sendero, y la Cartuja aparece con todo su ropaje funeral. El paisaje muestra toda su intensidad de sufrimiento, de ausencia de sol, de pobreza pasional.
La ciudad se extiende negruzca con las rayas de las alamedas, enseñando al monstruo gótico de su Catedral, labor de un orfebre gigante, recortada sobre un triunfo color morado. El río lleno de agua da impresión de sequedad, las masas arbóreas semejan borrones de oro antiguo, los sembrados despliegan las líneas rectas de sus pentagramas, perdiéndose en las tonalidades húmedas del horizonte.
Este paisaje asceta y callado tiene el encanto de la religiosidad dolorosa. La mano eterna no derramó en él sino la melancolía. Todas las cosas expresan en sus formas una amargura y desolación formidables. La visión de Dios es en este paisaje la de inmenso temor. Todo está sobrecogido, miedoso, aplanado. El alma pobre del pueblo expresa su angustia en su hablar, en su andar. lento y grave, en su temor al diablo, en su superstición. Todos los caminos escoltados por cruces herrumbrosas; en las iglesias, Cristos en covachas polvorientas, aderezados con abalorios, exvotos mugrientos y trenzas de pelo chamuscado por el tiempo, ante los cuales rezan los campesinos con la trágica fe del temor. ¡Inquietante paisaje el de las almas y los campos!
En medio de toda esta solemnidad, la Cartuja se eleva como portadora de la angustia general. En la amplia plazoleta que la antecede, una cruz con su Cristo ventrudo pone la nota de severo recogimiento. La Cartuja es un sombrío caserón ungido con la frialdad del ambiente. El cuerpo de la iglesia se eleva sobre lo demás, coronado de pináculos sencillos y una cruz. Lo restante es de piedra semidorada, sin ningún adorno. Tres achatados arcos dan entrada a un portalón enjalbegado, donde hay que llamar.

La puerta se abre y aparece a contraluz un cartujo con su hábito blanco de lana y pálido como el mármol, con una barba enorme cubriéndole el pecho. Chilla la puerta apagadamente y se penetra en el patio. La luz es suave y tenue. En el centro, entre rosales y yedras, surge una blanca escultura de San Bruno, llena de majestad sentimental. A la izquierda está la portada de la iglesia, fuerte de línea, viril de conjunto, en cuyo tímpano la escena del Calvario aparece expresada con dolor primitivo. En los rincones hay brochazos de verde humedad que flota en el aire helado. El fraile nos entra en la iglesia, nevada tumba de reyes y príncipes, divino escenario de hechos medievales. En el fondo, el soberbio retablo reproduce figuras de santos ataviados ricamente, entre los que descuella la espantosa visión del Cristo tallado por Siloé, con el vientre hundido, las vértebras rompiendo la piel, las manos desgarradas, el cabello hecho raros bucles, los ojos hundidos en la muerte, y la frente deshecha en cárdeno gelatinoso. A su lado los evangelistas y apóstoles, fuertes e impasibles, escenas de la Pasión con rigidez cadavérica, y sosteniendo la Cruz, un Padre Eterno con gesto de orgullo y fiereza, y un mancebo corpulento con cara de imbécil.
Sobre la cabeza de Cristo, el blanco pelícano de la Escritura, y contemplando el conjunto, coros de ángeles, medallones, escudos reales, maravillosos encajes ojivales y toda una fauna de santos y animales desconocidos. Todo el retablo tiene una sola impresión de dolor: el Cristo. Lo demás está divinamente ejecutado, pero no dice nada. La figura del Redentor aparece llena del misticismo trágico del momento, pero no encuentra eco en el mundo de esculturas que lo rodean. Todo está muy lejos de la pasión y del amor, sólo Él está desbordado de apasionada lujuria, de caridad y pesadumbre, en medio de la indiferencia y orgullo general. ¡Retablo magnífico de vibrante simbolismo! A sus pies, el grandioso sepulcro de los reyes de Castilla, Juan II y su mujer, es una hoguera de mármol blanco. Las estatuas yacentes están colocadas sin la muerte en los gestos. El artista supo infundir en los rostros y en las actitudes el retrato admirable del cansancio y el desprecio real. Tienen las manos transparentes y cálidas, recogiéndose los mantos riquísimos cuajados de piedras preciosas, recamados de labores con flores elegantísimas. De los dedos les pende un rosario de grandes cuentas, que va ondulando por los pliegues del manto a morir en los pies. Tienen vueltas las caras, como para no verse, con un rictus de supremo desdén.
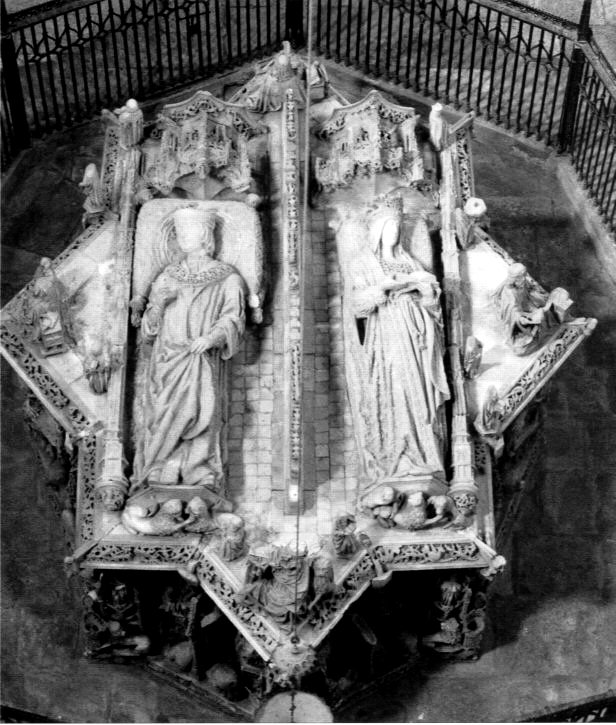
Alrededor vive toda la doctrina cristiana hecha piedra: virtudes, apóstoles, vicios. Algunas figuras de alabastro recortan en las sombras sus aristocráticos perfiles; hay graciosos monjecillos en oración, raros hombres con libros abiertos, caras pensativas con labios sensuales, monos entre pámpanos, leones sobre bolas, perros dormidos y lazos con frutas, naranjas, peras, manzanas, racimos de uvas. Todo un mundo fantástico y enigmático rodeando a la realeza muerta. Al lado se alza otro soberbio sepulcro del infante don Alfonso, de suave ritmo, pleno de fúnebre severidad. La luz se apaga un poco. Frente a los sagrarios tiemblan las llamas. Hay olor a extraña humedad y a incienso.
Un monje de cara rasurada y de ojos brillantes aparece en el coro, se inclina repetidas veces, y abriendo el breviario se abisma en las páginas. El fraile que me acompaña me hace notar el delicado dibujo de la admirable sillería coral. El ruido de los pasos extiende sus ondas concéntricas por el aire, llenando a la iglesia de sonido. Por los ventanales revolotean palomas.
- I I -
CLAUSURA
Después de haber visitado la iglesia, el monje venerable, me llevó a contemplar una imagen de San Bruno colocada en un detestable altarito situado en una capilla reservada. "Éste es el San Bruno de Pereira", me dijo, y refirió una serie de anécdotas a propósito de la imagen. Indudablemente la escultura está bien hecha, pero ¡qué poca expresión! ¡Qué actitud de eterna teatralidad! El santo del silencio y de la paz mira al crucifijo que lleva en las manos con aire indiferente, como si mirara otra cosa cualquiera. Ni el sufrimiento espiritual, ni la lucha con la carne, ni la locura celestial aparecen grabados en el gesto de la efigie. Es un hombre cualquiera que haya pasado cuarenta años en el mundo tiene el sello mismo del sufrimiento vulgar. Estamos en España soportando una serie insoportable de esculturas ante las cuales los técnicos se extasían, pero que no poseen en sus actitudes, en sus expresiones un momento de emoción. Son modelos admirablemente retratados y a veces admirablemente policromados pero qué lejos está el alma del personaje del retrato.
_-_San_Bruno_de_Manuel_Pereira_web.jpg)
Los santos héroes de historias lejanas, románticos del sufrimiento por amor a Dios y a los hombres, no encontraron su encarnación artística. ¡Hay que pasar por las salas del museo de Valladolid! ¡Horror! Bien es verdad que hay algunos aciertos, muy pocos pero lo demás.
Causa pena profunda observar la espantable medianía de la escultura. Es el arte que toca más a la tierra. Los genios de ella llegaron a la primera nota de la escala espiritual. Nunca dieron un acorde.
Es algo la escultura, muy frío y muy ingrato al artista. La fuente apasionada del escultor se estrella ante la piedra que talla. Quiere dar vida y la da, quiere dar sentimiento y alma y la da en las figuras pero no puede abrir en ellas el libro sagrado y dulce en que los demás hombres leen las emociones que los llevan al solitario jardín de los sueños. Reproducen, nunca crean.
Este santo que tiene la rudeza de un patán y la fortaleza de un castellano pueblerino, me hace la impresión del retrato de un pobre lego antiguo, de esos que repartían la sopa boba por las tardes rodeado de una turba de pobres envejecidos por el hambre. Pobre idea del pobre señor Pereira, que imaginó al Bruno loco del misticismo reposado y doloroso como un hombre vulgarísimo, después de haber comido y discreteado un poco. Desdichada imaginación del señor Pereira, como casi todos los escultores que exponen en Valladolid, que hicieron de figuras ideales, casi fantásticas, retratos de hombres recios, de idiotas y de bobalicones.
"¡Ay! exclamarán muchos ¡qué disparate! Estas esculturas son magníficas! ¡Note usted la maravilla de esas manos! ¡Fíjese usted, qué cosa tan anatómica!" Sí, sí señor, pero a mí únicamente me convence el interior de las cosas, es decir, el alma incrustada en ellas, para que cuando las contemplemos puedan nuestras almas unirse con las suyas. Y originar en esa cópula infinita del sentimiento artístico el dolor agradable que nos invade frente a la belleza. A esta estatua de San Bruno, tan cacareada por sabios y no sabios, únicamente le observé, mejor, le puse toda la indiferencia cartujana. Bien es verdad que el autor no quiso hacer la estatua indiferente, pero así me resultó a mí. Aquella mirada fría, inexpresiva, ante la amargura del suplicio de la cruz encierra el enigma de la Cartuja. Así lo veo yo.
"... Y por unas circunstancias que no son del caso relatar pude entrar en clausura" El monje de las barbas, severo y simpático, me acompañó.
Salimos de la iglesia. Ya la tarde quería decir sus últimas modulaciones en oro, rosa y gris. Era sereno el ambiente como el agua estancada de los bosques. Era dulce la luz como una nostalgia de amanecer. Eran tranquilas las palabras como rezos crepusculares.
Una puertecita achatada se abrió, y entramos en el recinto sagrado de la clausura. No hay suntuosidad interior en esta Cartuja de Miraflores. En el pasadizo de la entrada luce sus colores feos una horrible colección de cuadros con escenas de martirios.
El retrato de un monje impone silencio, llevándose un dedo a los labios. El corredor se perdía en una claridad lechosa.
Al final, otro corredor lleno de puertecitas abiertas en la blancura de las paredes, y una cruz de madera pintada de negro. Hay solemnidad humilde, austeridad angustiosa, y silencio de inquietud en estas estancias. Todo callado a la fuerza. Porque sobre estos techos hay cielo, y palomas, y flores, y sobre estos techos hay tormentas, y lluvias, y nieves pero la fuerza de unas torturas espirituales pone las notas de quietud espantosa en estos claustros pobres y blancos. Nada se oye, nuestras pisadas son insultos que despiertan a los ecos lejanos.
De cuando en cuando, al detenernos en nuestra marcha, fluye el plomo de la quietud con toda su pasión. Huele a membrillos al pasar por algunas habitaciones umbrosas. Huele a sufrimientos y pasiones casi ahogadas. Husmea Satanás en medio de la soledad. Es doloroso el silencio de la Cartuja. Estos hombres se retiraron de la vida huyendo de sus vicios, de sus pasiones. Fueron a ocultar en este relicario de añeja poesía toda la amargura de su corazón. Adivinaron un estado de quietud espiritual, un algo encantado donde sepultar sus deseos, sus desgracias; pero no lo consiguieron. Seguramente aquí se reflorecieron sus pasiones de una manera exquisita.
La soledad es la gran talladora de espíritus. El hombre que entró en la Cartuja trémulo y aplanado por la vida, no encontró aquí el consuelo.
Somos muy desdichados los hombres, queremos regirnos por nuestros cuerpos y supeditar las cosas a nuestros cuerpos, sin contar para nada con las almas. Estos hombres sepultan aquí sus cuerpos, pero no sus almas. El alma está donde ella quiere. Todas nuestras fuerzas son inútiles para arrancarla donde se clava. Además ¿qué sabemos nosotros lo que desea nuestra alma?
¡Qué angustia tan dolorosa estos sepulcros de hombres que se mueven como muñecos en un teatro de tormentos! ¡Qué carcajadas de risa y llanto dará el corazón! Nuestras almas reciben las pasiones admirables, y ya no se pueden sacudir de ellas. Lloran los ojos, rezan los labios, se retuercen las manos, pero es inútil; el alma sigue apasionada, y estos hombres buenos, infelices, que buscan a Dios en estos desiertos del dolor, debían comprender que eran inútiles las torturas de la carne cuando el espíritu pide otra cosa.
Es harta cobardía estos ejemplos de los cartujos. Ansían vivir cerca de Dios aislándose pero yo pregunto ¿qué Dios será el que buscan los cartujos? No será el Jesús seguramente. No, no. Si estos hombres desdichados por los golpes de la vida soñaran con la doctrina del Cristo, no entrarían en la senda de la penitencia sino en la de la caridad. La penitencia es inútil, es algo muy egoísta y lleno de frialdad. Con la oración nada se consigue, como nada se consigue tampoco con la maceración. En la oración se pide algo que no nos pueden conceder. Vemos o queremos ver una estrella lejana, pero que borra lo exterior, lo que nos rodea. La única senda es la caridad, el amar los unos a los otros.
Todos los sufrimientos puede tenerlos el alma, lo mismo en el estado de penitencia que en el de caridad; por eso estos hombres que se llaman cristianos debían no huir del mundo, como hacen, sino entrar en él remediando las desgracias de los demás, consolando ellos para ser consolados, predicando el bien y esparciendo la paz. Así serían con sus espíritus abnegados verdaderos Cristos del Evangelio ideal. Es verdaderamente anticristiano una Cartuja. Todo el amor que Dios mandó nos profesáramos falta allí, ni ellos mismos se quieren. Sólo se hablan los domingos un rato, y sólo están juntos durante los rezos y la comida. No son ni hermanos. Viven solos.
¡Y todo por no pecar... por no hablar! ¡Como si en las meditaciones íntimas no hubiera pecado! Quieren, como he dicho antes, ser cuerpos sin mancha, porque el alma, el alma puede con todas las maceraciones. Estos desdichados a quien todos debemos compadecer, creen engañarse y engañar sus sentidos con una tortura de la carne. ¿Quién puede asegurar que alguno o casi todos no sienten deseos, ni aman a mujeres lejanas por quien entraron allí; ni odien ni se desesperen?. Tendrán el Cristo delante como el San Bruno de Pereira, llorarán invocando a los espíritus celestiales, pero sus almas amarán y desearán y odiarán y la carne también se desatará y por las noches muchos hombres de éstos que son jóvenes y vibrantes de vida, verán desde su cama visiones de mujeres a quien amaron, gentes a quien despreciaron, y amarán y despreciarán, y querrán cerrar los ojos, pero los tendrán abiertos porque los hombres no somos quién ni podemos encauzar nuestras almas hacia el lago sin inquietud y sin dolor que deseamos. Estos hombres admirables de decisión, huyen del ruido creyendo que los pecados se esconden en él, y cayeron en otro lugar propicio a los pensamientos y por lo tanto al pecado. Cayeron en un jardín abonado para el bien y el mal, y gustaron una gran pasión, ellos que tanto huían de ella. La gran pasión del silencio.
Aquí mueren habiendo apurado la copa de la pasión espiritual, y sin haber hecho ningún bien ¿Bien a ellos? Creo que no, porque si hubieran apurado sus lágrimas entre los desgraciados, se llevarían al otro reino un rosal piadoso con las rosas blancas del recuerdo, mientras así mueren sin haber gustado las maravillas espirituales del bien cumplido. Además estamos aquí sin saber por qué ¿Dios nos da sufrimientos? pues sufrámoslos.
No nos queda otro remedio.
Pero a veces me parece que sois geniales protestantes del mismo Dios al huir del mundo que el creó, para buscar otro Dios de calma y sosiego.
Pero no podéis, porque las crueldades refinadas por su dolor que acompañan a nuestro corazón, viven con nosotros hasta la muerte.
¡Qué silencio tan abrumador! Todos ven así el silencio cartujano, paz y tranquilidad. Yo sólo veo la inquietud, desasosiego, pasión formidable que late como un enorme corazón por estos claustros. El alma siente deseos de amar, de amar locamente y deseos de otra alma que se funda con la nuestra.
Deseos de gritar, de llorar, de llamar a aquellos infelices que meditan en las celdas, para decirles que hay sol, y luna, y mujeres, y música; de llamarlos para que se despierten para hacer bien por su alma, que está en las tinieblas de la oración, y cantarles algo muy optimista y agradable.
Pero el silencio reza su canto gregoriano y pasional.
Al pasar por una estancia fría y severa, se ve una Virgen con su manto celeste bordado de estrellas, con un niño chiquito alegre, llevando su corona altísima imperial.
Algo que recordaba el mes de Mayo, una alegría religiosa entre aquella tristeza cartujana.
Nadie se ve por los salones, sólo nos habla la humedad y olores extraños de cera, de huerto umbrío.
Y más silencio, y silencio, y una gran sensualidad. ¡Enorme pesadilla la de estos hombres que huyen de las asechanzas de la carne y entran en el silencio y la soledad, que son los grandes afrodisíacos!
Pasamos por el comedor, que tiene una dignidad señorial con su púlpito para las tremendas lecturas de martirios y ejemplos píos con los vasos blancos, las mesas pobres con aire de castidad. Unas cortinas rojas dejan pasar la luz llenando al salón de tinte rojizo tristísimo.
Más corredores deshabitados, y el gran patio de la Cartuja.
Tiene este patio un rincón de cipreses lleno de miedo y misterio, donde son enterrados los monjes. Una cruz se alza en el centro cuajada de herrumbre de color oro viejo. Una gran sombra azul llena la melancolía del ambiente.
Hay rosales mustios, y madreselvas cubriendo románticamente los muros. Hay mimbres de las que lloran sus ramas elegantísimas y funerales. Hay plantaciones en el suelo y perales y manzanos.
En el centro, una gran fuente canta la melodía del agua con el runrún temeroso, tiene algas que chorrean lamiendo la piedra. Un
mascarón sonríe con su cara rota y casi borrada.
En el fondo y junto al cementerio hay un triunfo de yedras. Cae la tarde preñada de color íntimo y suave. Atravesamos otra vez lo andado y salimos al patio exterior de la Cartuja. Todo estaba bañado de rosa maravilloso. Era la quietud de la naturaleza.
Sonó la campana el ángelus con su voz grave y armoniosa. El monje se
arrodilló, cruzó las manos, besó al suelo. En el tejado bajo una covacha se
arrullaban dos palomas.
Hora en que pasan las almas hacia la eternidad. El viento hablaba entre las ramas y ponía temblores de manantial en las hojas de las yedras. Al salir, las lejanías esparcían su infinito tono gris.
SAN PEDRO DE CARDEÑA


Sobre el aire lleno de frescura primaveral está cayendo toda la oración castellana. Por los montes de trigos olorosos brillan las arañas, y en las lejanías brumosas el sol pone unos rojos cristales opacos. Los árboles suenan a mar y en toda la solitaria llanada inmensa el resol da raros tonos de esmalte. En los pueblos se respira el ambiente de quietud honda; las eras de seda se llenan de rubio incienso y cascabeleos pausados como oficios a la resignación del trabajo, mientras una fuente besa siempre a la acequia que la traga. Bajo las suaves sombras de los olmos y los nogales, los niños harapientos gritan alegres espantando a las gallinas.
Las torres silenciosas, con jardines salvajes en los tejados; las casas cerradas con toda la tristeza de su humildad y un canto de mozuelo que viene del trigal.
En un remanso que parece un bloque de mármol verde, lavan unas mujeres desgreñadas como Medusas entre risas y parloteos chismosos.
La sublime unidad de las tierras castellanas se mostraba en su solo y solemne color. Todo tiene la austeridad cartujana, el aburrimiento de lo igual, la inquietud de lo interrogante, la religiosidad de lo verdadero, la solemnidad de lo angustioso, la ternura de lo simple, lo aplanador de lo inmenso.
Las sierras lejanas se ven como indecisas escorias violeta, algunos árboles tienen alma de oro con el sol de la tarde, y en los últimos términos los mansos y oscuros colores abren sus enormes abanicos cubriendo de terciopelo tornasol las dulces y melancólicas colinas.
Los segadores con las guadañas dan muerte a las espigas entre las cuales enseñan las amapolas la tela antigua de su flor.
Por los fondos de plomo comienza a sonar el arrebol; el aire se para, y bajo la mística coloración indefinida, la tarde castellana dice su eterna y cansada canción.
Suenan las carretas por los caminos, los insectos músicos tienden al aire las cuerdas de sus gritos, parece que los henos y las flores sin nombre han roto las arcas de sus aromas para acariciar a la blanda oscuridad; parece que del profundo e incomprensible diálogo divino, brotara una explicación a la eternidad.
En las aguas se reflejan los árboles en medio de la tristeza de un otoño ideal, y por las hondonadas umbrosas, llenas de sombra ya, se oyen balar las ovejas a la monotonía de una esquila pausada.
Toda la grandeza rítmica del paisaje está en su amarillo rojizo, que impide hablar a ningún otro color. Las yerbas secas que alfombran a los suelos se amansan y entre los nogales y los olmos una torre severa, con las ventanas vacías, asoma su cabezota cansada del tiempo.

El sol pone transparencias de aguas verdes sobre el prado en que parlotearon doña Sol y doña Elvira.
En el sentimiento de la historia de piedra, el silencio pone su hondura religiosa sólo turbada por las palomas, con sus aleteos suaves.
Todo el monasterio, al que ya aman las yedras y las golondrinas, enseña sus ojos vacíos de una tristeza desconsoladora, y desmoronándose lentamente deja que las yedras lo cubran y los saúcos en flor. Los luminosos acordes del sol de tarde envuelven a los olmos y nogales de flores amarillas, mientras los fondos de verde macizo van tomando su bronceado color.
Al pasar, enjambres untosos de moscas levantan un murmullo melodioso y los pájaros vuelan alocados posándose en los chopos que parecen hoscos tenebrarios.
En el gran compás del monasterio se levantan grandes piedras como tumbas, cercadas de ortigas y flores moradas.
En un lado del caserón, hay una portada sencilla con los escalones dislocados, una torre con escudos negruzcos, y sobre ella el hieratismo de las cigüeñas con sus zancas y picos rosa. Sus grandes nidos enredan sus marañas en los pináculos.
La gesta colosal quisiera hablar en el misterio soleado, pero ya las cimeras y los petos de malla huyeron por un fondo sin luz. La figura amorosa de Jimena que describe la formidable leyenda, aún parece esperar al caballero más amante de las guerras que de su corazón y esperará siempre como esperan los Quijotes a sus Dulcineas sin notar la espantosa realidad.
Toda la historia de aquel amor fuerte, está dicha sobre estos suelos; todas las melancolías de la mujer del Cid pasaron por aquí, todas las palabras de réplica mimosa y apasionada se oyeron por estos contornos, hoy muertos.

Rey de mi alma y destas tierras, conde.
¿Por qué me dejas? ¿Adónde vas? ¿Adónde?
Pero el héroe tenía ante todo que ser héroe, y apartando a la dulzura de su lado, marchaba entre fijosdalgo en busca de la muerte, y la mujer dolorida y llorosa pasearía entre estos sauces y entre estos nogales renovados, hasta que algún religioso con barba blanca y calva esmaltada viniera en su busca para conducirla a su aposento en donde quizá todas las noches oyera a los gallos cantar. Y lo desearía y lo amaría por grande y por fuerte, pero todo en vano, pues tan sólo algunas horas pudo de sus caricias gozar. La figura de doña Jimena es la nota más femenina y subyugadora que tiene el romancero. Casi se esfuma al lado de las bravatas y contrastes de Rodrigo su marido, pero tiene el encanto suave del amor.
Jimena siente un amor gigante visto a través de las páginas de los romances. Amor reposado, lleno de un apasionamiento vibrante que tiene que ahogar ante el fantasma del deber. En el interior del convento y junto a la fuente de los mártires surge el claustro románico lleno de escombros y de polvo. Luego la iglesota grande, profanada, y el sepulcro del Cid y su mujer, en donde las estatuas llenas de esmeraldas derretidas de humedad, yacen mutiladas y sin alma. Lo demás todo ruinas con hilos de plata de las babosas, ortigas, rudas, enredaderas, y mil hojas entre las piedras caídas, y cubierto con una amarga y silenciosa pátina de humedad.
Las cigüeñas están paradas, tan rígidas que parecen adornos sobre los pináculos.
Hay olor a prados y a antigüedad. Bajo las sombras de la tarde
desfallecida, el convento acariciado por los nogales cargados de
fruto, tiene más preguntas y más evocación.
Al salir de su hondura, todos los claros reflejos del sol ya muerto se esparcen por las tierras llanas. Una llanura de oro viejo coronada por un nimbo rojo, unas murallas de plata oxidada, y en los cielos la azul frialdad de la luna en creciente. Por encima de todo esto, es la gesta que da voces de hierro sobre los campos, muy altas, muy fantásticas, muy sangrientas, sirviéndole de perfume, el sollozo de una canción de tarde de Schumann que pasa dolorosamente por mi alma.
MONASTERIO DE SILOS


- I -
EL VIAJE
Hay que salir de Burgos en esos odiosos automóviles incómodos, que van jadeando ansiosamente con la enorme balumba de maletas y sacos de viaje. Ante el auto se abre el gran ángulo de la carretera, que se pierde en el confín, con sus filas de álamos esbeltos y rumorosos.
Es un día del Agosto sereno y el sol resalta la gama roja del paisaje. En algunas umbrías de retamas, tiene el suelo el encanto de un rosa fuerte, en los árboles y en las hondonadas, brilla toda la escala del azul, en los tremendos vientres de las ondulaciones grita el rojo ensangrentado, y sobre las lejanías indefinidas, hay truenos de plomo y de sol. A veces quiere la llanura ser la expresión del paisaje, pero en seguida nacen los suaves lomos de las colinas.
Entre las muertas desolaciones del color, surgen cruces antiguas casi derrumbadas, cercadas de árboles y de hierbas. Pasan los pueblos, tristones, mudos, de una amargura apasionada, con sus iglesias como bloques de piedra, enseñando las torres llenas de fortaleza, con sus ábsides silenciosos. El automóvil va jadeante y antipático insultando con su bocina a la gravedad del paisaje, hundiéndonos en vagas sombras y en plenitudes de luz.
Pasa el automóvil junto a un maravilloso palacio del renacimiento enclavado en estas soledades a la sombra de grandes árboles, con sus balcones volados, sus rejas espléndidas, hoy solo, cerrado, luciendo su altiva grandeza junto a un huerto de jazmines. En seguida brota la leyenda popular. "Esto, me dicen, fue el refugio de una tapada señorial que enamoró a Felipe Segundo" Las torres del palacete se pierden entre los ramajes. Sigue la carretera su cinta silenciosa llena de claridad cegadora. Entre las torres que desfilan por ella hiere nuestra emoción un torreón guerrero de piedra gris, solo, a la salida de un pueblecito, con traza de romance de amores, un poco desvencijado por el peso dulce de un manto soberbio de yedras. Son los álamos altísimos y escuetos, dando a la carretera un acento funeral.
Por fin se descansa al dejar el automóvil, que se pierde en las lontananzas gritando horrorosamente. Quedamos los viajeros en el corazón de Castilla, rodeados de sierras severas, en medio del abrumador y grandioso paisaje. Hay suavidades de sedas fuertes sobre los suelos.
Para llegar a Silos se toma una diligencia desvencijada y pobre, tirada por tres bestezuelas llenas de mataduras donde se cebaban las moscas. Los viajeros eran personas vulgares, con gestos de idiotez, que ansiaban subirse pronto no les fueran a quitar el sitio, gentes que no veían la maravilla solemne de las lejanías. Unas mujeres con niños en brazos, un cura con la sotana verdosa y sin afeitar, otro jovencito con unas gafas enormes con aire de seminarista, y unos deplorables tratantes en ganado. Nada interesante decían; unos dormitaban, y otros charlaban de cosas idiotas. El mayoral arreaba graciosamente al ganado con una voz de armoniosa virilidad gutural. Tenía cierto gesto de arrogancia y señorío. Blancas nubes de polvo envolvían al coche. A veces éste se deslizaba rápido por las cuestas entre las garras grises de los tomillos empolvados, al sonsonete lánguido y adormecedor de los collares.
En el interior de la diligencia todas las personas callábamos. Era uno de esos instantes de meditación general que suceden en los viajes y en los que el sueño va tendiendo sus cadenas melosas e invisibles derramando sus bálsamos en los corazones, haciendo entornar los ojos en un espasmo de gratitud corporal, y danzando con las cabezas caprichosamente. Alguien pronunciaba una palabra y en seguida callaba; el ambiente adormecedor y lánguido le hacía callar. El señor cura roncaba beatíficamente, con la boca entreabierta y moviendo el vientre con ritmo ridículo; el joven de las gafas suspiraba con afeminamiento monjil, alguno se desperezaba, y una mujer de mirada apacible hizo florecer en la semioscuridad de su traje un seno blanco, enorme, temblorosamente augusto, para dar de mamar a la nena rechoncha y rubiasca, que posó en su punta ennegrecida la casta rosa de su boquita.
El mayoral comenzó a cantar fuertemente. Yo temblé todo. Pensaba hallar por estas seriedades de color y luz, alguien que pusiera en su voz algún noble canto castellano, que tanta fortaleza tienen y tanta tranquilidad, pero quedé horrorizado. En vez de una melodía casi gregoriana por su lentitud y sencillez (matiz que tienen muchos cantos de estas tierras) escuché un cuplé espantoso, de una fea chulería madrileña. El cochero gritaba las notas de una manera imposible de soportar. Todas mis meditaciones se rompieron. Sólo pensaba amargamente en la detestable y criminal obra de algunos musiquillos españoles. Haced melodías; pero ¡por Dios y su madre! ¡no hagáis habaneras de alma grosera y canallesca! Los cascabeleos de los animales tienen un crescendo, y me libran piadosamente del cantar. Los montes surgían con suavidades doradas enseñando sus lomos escamados con piedras redondas y tomillares oscuros.
Tiene la diligencia un descanso en un pueblecito tranquilo, con chimeneas enormes.
La plaza conserva algunas casas hundidas en el suelo, con escudos admirables y originales cubiertos de negro. En una de ellas hay una fragua, viéndose entre las negruras profundas del antro, el inmenso granate del carbón encendido, y los ojos parados y penetrantes de los trabajadores. Juegan unos niños con un perro en pleno sol. En un sombrajo pobre hay gallinas jadeantes. Mis compañeros de viaje se despiertan, charlan y protestan porque no nos ponemos en marcha. Una de las bestias, vieja y cansada, tiene una formidable expresión de dolor, moviendo resignadamente la cabezota, cerrando sus ojos pitarrosos enrojecidos por el polvo de la carretera, tratando de aspirar involuntariamente un aire consolador. ¡Pobre animalejo simpático y trabajador, que recorres estos caminos siempre en los inviernos crueles y los estíos espléndidos! ¿Quién creerá que eres más noble y digno que estas gentecillas que chillan siempre llenas de egoísmos? ¡Pobre víctima de nuestro Dios, condenada para siempre a llevar y traer gentes que ni siquiera te miran! ¿Quién creerá que eres más buena, santa y digna de admiración que muchísimos hombres? ¡Pobre podredumbre fisiológica, humilde sacerdote de un rito de fuerza! ¡Cuántas más elegancia y caballerosidad tienes que estos tratantes que llevo a mi lado! Y el animalejo humilde y bueno, movía desesperadamente todo su cuerpo, espantando a las moscas que iban a cebarse en las heridas hondas que tenía sobre sus lomos.
Otra vez seguimos la carretera adelante y el paisaje fue tomando serios acordes de grandeza salvaje. Había montes potentes de sencillez y grandeza, peñascos rudos, y manchones de rojos extraños.
Serpenteaba el camino por el monte haciendo curvas y pendientes rápidas. Otro momento de meditación íntima invadió a los viajeros. Momentos estos en que se borra el paisaje con un solo color. Momentos silenciosos de monotonía solar. Momentos de inquietud sin inquietud. La diligencia desciende airosa del monte por una cuesta rectilínea y se divisan en el fondo de un valle pequeño y agradable, los tejados rojos de un pueblo junto a los cristales mansos de un río.
- I I -
COVARRUBIAS

Entra la diligencia en la primera calle atrayendo las miradas de las gentes. Pasa una cruz de estructura bizantina, admirable y solitaria y se cruza por bajo de un soberbio arco de triunfo, puerta de la ciudad. Es dorado y aristocrático, de un renacimiento maravilloso. Tiene grandes rejas repujadas y adornos de cuernos de la abundancia, hojas y escudos. Después el coche se detiene junto a una puerta ojival en que impera un escudito. Es el mesón. El mesonero es a la vez médico del pueblo. Es una figura extraña, con los ojos desencajados, con grandes tufos a la malagueña y de una finura comedida. Surgió de una puerta rodeado de su chiquillería y nos saludó amablemente. En una mesa vi unos libros de Pérez Zúñiga y de Marquina, que son los favoritos de dicho buen señor.
Este pueblo tiene rincones magníficos de añejo carácter. La calle principal, estrecha, oscura, con casas antiguas desvencijadas y panzudas, con escudos hasta en los dinteles más humildes. En el suelo triunfa un empedrado brutal. Hay en las puertas de las casas mujerucas fracasadas, con los ojos hundidos en las arrugas amarillas de su piel. Hay hombres que andan lentamente, con las caras negruzcas, los hombros estrechos. En un soportal con columnas macizas hay figuras humanas retrepadas en las paredes, angustiadas inconscientemente de aquel ambiente tan abrumador. Siente ansia el corazón de ver una cara fresca y rosada de mujer. Pasan unas mozuelas por la calle con sus refajos vuelosos, de caderas exageradas pasadas de moda, pero en sus rostros jóvenes está impreso el amargo sello del aburrimiento trágico de la población.
La plaza principal tiene armonía de leyenda guerrera. En el fondo se alza el palacio del conde Fernán González, con su gran portada ojival, con sus balcones caballerescos. La hierba, esa artística enamorada de lo antiguo, orla con su cinta verde al palacio abandonado y ruinoso. Más hacia la derecha empiezan las columnas de un soportal ahumado.
A la salida del pueblo aparece una gran pirámide truncada, una gran torre de plata sucia en la cual las lluvias han señalado bucles esfumados de oro, de granates, de topacios. Es la torre de doña Urraca. En el interior nada hay de particular a no ser el eco de leyenda popular que encierran todas estas reliquias de la antigüedad. Es la leyenda incompleta, o a mí no me la contaron. Sólo me dijeron, señalándome el sitio: "Ahí estuvo emparedada mucho tiempo la infantina doña Urraca por orden de su padre". "Pero, ¿por qué?" Y el señor acompañante no lo sabe decir.

Tiene esto perfume de cuento de niños. Una infantina medieval emparedada por su padre ¿Sería por amor tal vez? No lo sabía el señor acompañante, pero mejor está así. Hoy, esta torre grandiosamente romántica, es un palomar. En las barbacanas destrozadas, en su techo, hay nidos de palomas que la cercan siempre con sus aleteos. Un rosal de té quiere abrazar la fortaleza.
Más allá se levanta el chato campanil de la colegiata, cobijando al cuerpo de la iglesia. Tiene la iglesia el eterno ojival de estas tierras, con los trazos fuertes que se besan en un rosetón, con los arcos un poco chatos, con los mismos ventanales de siempre. En las paredes chorreando humedad, los monumentos sepulcrales enseñan a los caballeros rígidos con sus armaduras, a las cartelas con inscripciones, a los angelotes. Debajo del altar mayor están los sepulcros de las hijas de Fernán González, custodiados por un ángel. En una capilla de la iglesia y junto a una fila absurda de soberbias esculturas románicas, bizantinas y góticas, puestas sobre una tabla carcomida a son y sin ton, está el altar de los patrones del pueblo, los santos mártires San Cosme y San Damián. Son dos muñecos de caras estúpidas vestidos de un damasco descolorido, con cabelleras tiesas y apretadas, y con unos sombreros enormes llenos de polvo.
Estaban cercados de exvotos, y ante ellos una luz lloraba tranquila. El párroco declaró que eran las imágenes favorecidas por el pueblo, el cual había depositado en ellas todo su entusiasmo religioso. Una gran pena crepuscular me invadió.
Toda la fe de un pueblo estaba depositada en estos muñecos mal
hechos, juguetes de un hijo de gigante. Es decir, que toda la visión
del más allá de esta desdichada población mira únicamente a estas
dos ridiculeces con forma. En las demás capillas hay santos llenos
de polvo, con los trajes deplorables. Más allá está el gran retablo
flamenco de la adoración de los Magos. La Virgen, llena de gracia
candorosa y de movimiento musical, tiene al Niño sobre las rodillas
para que reciba la ofrenda piadosa del rey negro, que sostiene un
cáliz de oro entre sus manos distinguidas. Los demás personajes no
están en el alma de la escena. Todos contemplan. Solo hay un diálogo
de ojos entre María la dulce y el negro monarca de los ensueños
infantiles.
En la amplia sacristía y sobre las cómodas, hay
cuadros de colores suaves. Hay algún interior flamenco que tiene la
luz admirable, de Vermeer. En el claustro, lleno de hierbas
marchitas, el sol habla en tono dorado. Los calados de la arquería
escriben sus formas sobre el suelo calcinado.
Ya en la calle había un perfume intenso de pan. Unas mozuelas pasaron ramplonas, secreteando. El río copiaba a un puente. Cabeceaban los álamos.
- I I I -
LA MONTAÑA
Atravesando callejas de estructuras fantásticas, con las casas hundidas en la tierra parda, donde se percibe el olor de los establos calientes, se da vista a un rincón oculto con una iglesia cerrada llena de silencio magno. Para volver a la plaza principal se cruza una calle estrecha y agobiadora, con una casa en la que reza una inscripción: "Aquí nació el divino Vallés". Una mujerzuca vestida de negro, con los ojos muy grandes, azulados, bobos, dice con voz chillona, como queriendo explicar: "Sí, sí, el divino Vallés, el divino Vallés, el médico de Felipe Segundo". Damos gracias a la mujer, y atravesando la plaza llegamos al mesón.
Hay que tomar el coche otra vez para subir a Silos. A la salida del pueblo comienza la gran cuesta por la que hemos de subir. Sobre la plata azul lunar del río, se retratan los árboles, fundiendo sus verdes oscuros en el abismo enigmático de las aguas. Sobre el cielo hay un florecer continuo de nubes blancas que matizan la melodía solar. Trepa el coche la cuesta con cansancio. Ni el mayoral arrea siquiera las bestias. El sol escancia su esencia de fuego.
Los rojos tejados de Covarrubias se van hundiendo en la hermosa armonía del paisaje, la torre funeral de doña Urraca quiere mirarse en el río. Hay sombras de humedad por las riberas.
A poco estamos en plena sierra. Luchan las cumbres unas con otras para levantarse más, las primeras se acusan salvajes, llenas de tomillos y encinas, otras más lejanas álzanse grises, pálidas y moradas, y en los confines asoman algunas su violeta fundido con el cielo.
Avanza el coche lentamente por la carretera que es como un enorme anillo que abarcara los vientres de los montes. Brilla el paisaje su tono opaco y sobrio. Vive en el ambiente una soledad augusta y salvaje. Hay derrumbaderos inmensos de piedras rojizas. Hay garras sobrehumanas con terciopelos de musgos polvorientos. Hay contorsiones de bárbaras danzas en los árboles sobre los abismos.
Suena el viento de la sierra con ruido dramático. Viento fuerte, cargado de aromas admirables. Viento agradable y dulce, con solemnidad bíblica. Viento de leyendas de ánimas y cuentos de lobos. Viento que tiene alma de invierno eterno, acostumbrado a ladridos de perros y rodar de peñas en el misterio de la media noche.
Viento lleno de poesía popular, cuyo encanto miedoso nos enseñó la
abuela al conjuro de sus cuentos.
En la cara me abofetea
francamente, ungiéndome con la nevada frescura que encierra. A medida que vamos andando van naciendo grandes chorreones de encinares sobre la tierra en declive, remolinos de yedras azules, dulces enebros inclinándose en las pendientes bravías.
A veces y dominando las malezas empolvadas, se levantan ensueños maravillosos de ciudades medievales, murallas de un oro formidable como encantados castillos de leyenda bruja, evocaciones de antiguas construcciones orientales, parajes sombríos de tragedia guerrera. A medida que cambiamos de posición surgen nuevas ciudades de piedra, con murallas formidables en las que avanzan cubos ramayanescos. Sobre esas murallas hay puertas de piedra como el sepulcro de Darío en Narkch-I-Rustem, con toda la fúnebre grandiosidad de dicho monumento. Algunas veces entre las llamas pétreas de las rocas, se dibujan espléndidas escalinatas de una fastuosidad imperial, que nacen de un abismo para conducir a un sitio ignoto e imposible. La carretera va desliando su cinta serena. Agota el color gris hasta sus tonos más raros. En algunos barrancos profundos se mueve un mar de verdor fuerte.
En los valles que cruzamos brillan los trigos llenos de sol. Pasan los pueblecitos originalísimos de color, con sus campanarios esbeltos y románticos, con los tejados rojos, las casas grises y oscuras. En alguna pequeña hondonada un pueblo de éstos lleno de gracia se recuesta en el declive con una dulce sonrisa ingenua. Unos nogales enormes, corpulentos, centenarios, riman su color bronceado con el rojo pelado de los suelos. Más allá, algunas pobres plantaciones y unas hoyas anchas rebosantes de morado. Parece copiar este panorama algún dibujo infantil. Los otros pueblos nacen de verduras veraniegas enseñando sus torres con sus campanas que semejan Santos Cristos desfigurados.
Los árboles lejanos y los cipresales parecen torres góticas esfumadas en tintas suaves.
Vuelven a pasar las agrestes plenitudes de la sierra. De grietas enormes nacen alcaparras como verdes cascadas congeladas sobre las piedras. Hay raros alfabetos en los suelos y en las paredes gigantes. Hay rostros y escenas dibujados en las canteras. Hay pedruscos redondeados que están sobre las pendientes con ansia de rodar a la calma cárdena de las honduras. Hay serios bosquecillos de retamas que son las moradas oscuras de los lagartos. En el olvido de algunos esquinazos abren las bocas de sus antros las culebras.
Bajo la calma divina del cielo rueda el coche al son de los cascabeles, espantando a las codornices que vuelan alocadas por el miedo, y ahuyentando a algunos sapos espantosos que meditaban en la vereda del camino.
De las cumbres más altas descienden al abismo silenciosas procesiones de pinos con sus cuerpos morados, con sus cabezas de ensueños crepusculares.
Brotan de los suelos piedras lisas y pulimentadas como si fueran
calaveras de gigantes enterrados. En los declives hormiguean líricos
manantiales de flores amarillas, de sencillas rosas tornasoladas, de
espumas florales bravías.
Y más encinas, y más enebros, y más pinos y más viento fuerte y acariciador.
Los altos álamos de cascabeles que cantó Góngora, rumorean gratamente su tempo rubato. Después de varias calmas de mutismo interior apareció ante mi vista el antiguo monasterio. Entre la fortaleza del caserío se levantaba la torre de la iglesia que parecía desde la carretera, una custodia procesional de piedra gris, o una gran copa de bálsamo como las que puso en manos de sus Magdalenas el genial Leonardo da Vinci.
El caserío se asienta en una suave hondonada. Los montes amenazadores quieren derrumbarse sobre él.
- I V -
EL CONVENTO
Unas murallas almenadas abarcan al caserío. En el interior está el monasterio.
La portada es fea, desproporcionada. A nuestra llamada apareció un lego sucio y desarrapado que abrió la puerta. Tenía un aire humilde de mujer. Entramos en un gran patio de desolaciones doradas, todo piedra, de una frialdad artística desconcertante. Se cree hallar a la entrada de este monacato al claustro románico que le da fama. La impresión es desagradable. Por fin nos dan hospitalidad.
La celda es blanca y sombría con un Crucifijo modernista y una mesa de palo llena de manchas de tinta. En un rincón la cama oculta su blancura entre cortinas. Por la entreabierta ventana llegaba el evocador y fantástico viento serrano. De cuando en cuando se oye en la soledad el frufrú brusco de los sayales frailunos al cruzar la galería. Ya pronto sería de noche. La campana del convento hacía jugar con su bronce a los sonidos lejanos de las sierras. Dos perrazos enormes que había en el primer patio se preparaban para aullar en la media noche. Fuera de la celda se divisaba una galería en la cual danzaban rítmicamente las sombras. Desembocaba en una escalera de piedra gris en la que triunfaban por su tamaño colosal unas figuras lamentables de santos frailes, con los negros sayales, los báculos dorados, las coronas absurdas, ante las cuales ardía santamente una luz roja desconsolada. Había miedos de color por las honduras pétreas. Se escuchaban sordos ruidos de sayales, tintinear de rosarios, cuchicheos misteriosos, escalas cromáticas de pasos que se apagaban en terciopelos profundos, y silencios fuertes que sonaban a caricias de la inquietud.
La luz se iba escapando por los ventanales precipitándose las
cascadas de sombra por las crujías y aposentos.
Al entrar en la celda, estaba invadida por la luna llena. Cerré la puerta.
Todo era un silencio sonoro. Quiso el alma meditar pero el sacro
horror de la paz pasional se opuso. Era una hora nunca vivida por mí
y sólo era posible la contemplación involuntaria. Se abren las rosas
de nuestro mundo interior en estos reinos del silencio y al exhalar
todos sus perfumes caemos inevitablemente en la miel de la confusión
espiritual.
La luna caía de lleno en la estancia. Al
acostarme sentí la trágica impresión de ser un prisionero en aquella
mortecina soledad.
A poco los perros comenzaron sus ladridos y lamentaciones patéticas. Tenían algo sus voces de profético en el silencio. Clamaban dolorosamente, quizá contra su forma y su vida.
Eran los aullidos masas espesas que hacían temblar a la horrible emoción del miedo, sonidos que les salían de lo más hondo de su alma, monólogos de actores de una tragedia formidable, que sólo siente la luna que pasea entre estrellas su luz femenina y romántica. Llantos de almas grandes embriagadas de dolores infinitos, preguntas sombrías a un espíritu frío e impasible, canciones de lúgubre armonía dichas con una trompa de dolor extrahumano, gritos apocalípticos de torturados cavernosos, imprecaciones fúnebres que tienen acento bíblico, acordes dantescos que hieren el corazón. Caos simbólicos de una vida de pensamiento.
Hay algo ultrafuneral que nos llena de pavor en el aullido del perro. No sabemos qué clase de emoción nos invade, sólo comprendemos que hay algo en el sonido que no es dicho por el animal, sólo pensamos que en las modulaciones musicalmente espantosas que encierra se esconde un espíritu sobrenatural. Comienza el aullido por un grito atiplado, doliente y entrecortado como un sollozo humano, después entra fuertemente en grave tesitura de un suplicio infernal.
Y hay temor, mucho temor en el perro cuando aúlla, porque aguza los oídos, tiembla, entorna los ojos con expresión de maleficio satánico, y a veces se entrecorta con un hipar de desgarramiento interior. Es algo que eriza el cabello, son presentimientos de angustia latente en los mundos lo que nos invade al oír el drama del aullido. Es una maldición sarcástica que viene de muy lejos, es un horror supremo.
Y queremos no oírlo y apretarnos con nosotros mismos. Y queremos correr y cantar pero siempre nos llega la intensidad dramática del atroz sonido dicho por la lira del miedo, que a veces quiere estallar en abismáticos y negros sonidos y a veces quiere escalar una nota desconocida en la gama extraña de los miedos.
En una nueva Teogonía que soñara el enorme y admirable Mauricio Maeterlinck, el perro sería un ser de alma buena, hijo de un caballo fantástico y de una virgen rara, pero al que la Muerte tomara para anunciar sus triunfos sobre los hombres y el perro fiel y amigo de los humanos sufriría enormemente, pero sería el heraldo genial de la Pálida. La Muerte llega y ordena a los perros cantar su canción. Ellos al presentirla gritan, no quieren obedecerla, pero ella les hiere con sus espuelas de plata invisible y entonces nace el aullido. No se comprende de otra manera cómo un animal tan noble y pacífico pueda gritar con esa solemnidad aterradora y fúnebre. Sí, es la muerte, la muerte, la que pasa por los ambientes con su enorme guadaña ensangrentada que los perros ven a la luz de la luna, es la muerte inevitable que flota en los ambientes en busca de sus víctimas, es la muerte el pensamiento que nos inquieta al conjuro diabólico del aullido. Hacia unos parajes enigmáticos e imposibles lleva la muerte a las almas. Ven los perros (esos seres de una mitología desconocida) una mentira o una verdad y aúllan, aúllan lentamente, majestuosamente, con la voz profunda que mana de muy hondo, en la cual el espanto tiene fastuosidades asiáticas.
No cesaban los perros de aullar. En las
paredes altísimas y blancas de la celda, la luz amarilla de una vela
pone ondas de sombras extrañas y vivientes latidos que lo llenan
todo. A veces parece que el techo se quiere hundir el la opacidad
lejana de la luz. Siguen los perros su tragedia. Alguien desde una
ventana, quizá lleno de religiosa superstición, quiere hacerlos
callar. Hay miedo intenso en mi alma. Dentro de mí se agita una
afirmación sobre el aullido de los perros, que escribió el loco y
fantástico de Lautréamont. En la habitación se quebraban melosamente
dos grandes chorros turquesa de la luna.
*****
En la mañana siguiente me despertaron los cantos hermosos de los frailes y los potentes ladridos de los perros. La muerte ya los había abandonado. Descendí por las galerías espléndidas de luz, cruzándome con algunos religiosos que me saludaron con complacencia. Estaba la mañana magnífica, agradable. Mañana del estío en estos lugares de sabor serrano. Tuvo la luz un marcado matiz azul al entrar en el formidable claustro románico. No se puede dar idea del salto que se da en la historia al penetrar en este rincón de antigüedades vivientes, de leyendas románticas de monjes y guerreros. Es el claustro bajo el que tiene la emoción de lo pasado, y las historias de tormentos artísticos grabadas en piedras. Es achatado, bajo, profundo, solemne, fuerte, emotivo. En sus galerías proporcionadas y maravillosamente tristes, está clavada la esencia eurítmica de una edad brutal, tosca y solemnemente expresiva. Los arcos viriles y graves, se quieren perder en un fondo de negruras y austeridades profundas. La luz es de un suave azul.
En el final de una galería hay una inmensa Virgen bizantina, pintada de colores fuertes. Está sentada en un trono con el Niño en sus rodillas. En las vírgenes de esta clase se nota siempre un candor ingenuo, lleno de religiosidad adorable, pero en ésta está retratada la soberbia dignidad de un candor feroz. Y supone silencio y extrañeza la enorme imagen, que da con la cabeza en el techo, con los ojos muy abiertos sin mirar a ninguna parte, con las manazas exageradas, con la rigidez de su época. En el suelo del claustro entierran a los monjes, vemos señales de enterramientos que sólo se conocen por una letra. Más allá, en la misma galería en que está la imagen bizantina se levanta el antiguo sepulcro de Santo Domingo, al que sostienen dos leones quiméricos. Frente a él hay una capillita feísima, detestable, de la que protestan las grandezas del claustro, que tiene por retablo una estampa muy grande, con un rechoncho Corazón de Jesús catalán, rubio y guapo, luciendo su flamante peinado chulesco y su barba recién peinada por el peluquero.
Cada vez que se miran las arquerías magníficas, estalla en el alma un acorde de majestuosidad antigua. Hay sobre los suelos un empedrado caprichoso y característico. Hay humedades inefables y consoladoras. En el centro del patio, antiguo cementerio, una fuente, también detestable e insultante (es de risco modernista), canta una rima de sosiego. La maravilla espiritual de un ciprés sube muy alto, queriendo besar al campanario vecino. En el jardinito
hay algunos árboles más, unas alfombras de flores amarillas y yerbas
umbrosas.
En una pared del claustro duerme un caballero de nobleza castellana, que fue el héroe de una hermosísima gesta de amor. Un monje inteligentísimo y sabio nos la cuenta. Pasan por la leyenda que tuvo realidad en las tierras de Castilla, las figuras de siempre. El caballero generoso y valiente, el moro aristocrático y amigo, las mujeres de ambos. Luego las bodas llenas de magnificencia, las guerras, y la tragedia final un amor de amistad que triunfa del amor patriótico). Fuerte y serena surge la leyenda de los labios apasionados del religioso, brillan sus ojos melancólicos en el ensueño de una evocación artística.
En el techo original y raro, pintado de colores, en los que predomina el rojo, el blanco y el gris, que el tiempo fue dando vaguedad borrosa, hay escritas millares de escenas raras y desconocidas. Sobre las vigas se ven pinturas estrambóticas de difícil interpretación. En unas hay animales fantásticos, toros, serpientes, grifos, leones, murciélagos, signos cabalísticos, contorsiones de líneas. En algún lugar hay pintada grotescamente una escena de gran profanación religiosa. Es una misa celebrada por un asno, al que sirve de acólito otro animal. El oficiante está revestido de casulla y demás ornamentos. En el fondo hay una cruz negra. Hay alguna otra escena llena de humorismo gracioso y discreto.
Se nota un gran contraste entre estas pinturas llenas de una gracia irónica, y un sangriento refinamiento de burla, y la soberbia robustez de los capiteles sobre la columna chata y sentida.
Los capiteles grandes y macizos según la proporción del conjunto, son el encanto artístico del claustro. Muestran una época en que el sentimiento de las líneas tuvo una admirable apoteosis de comprensión y de fuerza. Los dibujos son de una sobriedad complicada, un bosque de líneas graciosas y mórbidas ordenado y correcto. Son tallos vegetales lo que muestra la piedra dorada, son tejidos artísticos, bordados primorosos y delicados. Es cada capitel una piedra preciosa enorme, pero sin brillo. Está tallada magistralmente. Tienen los capiteles hojas raras, acantos varios, enredaderas exóticas, enrejados cálidos, plantas míticas desconocidas, estilizaciones vegetales. En los más predominan las representaciones de animales. Ya había visto en Ávila el capitel de dos pelícanos con los cuellos amorosa y extrañamente enlazados en un estremecimiento espasmódico; pero no había visto las representaciones de locura en el capitel románico. Bien pudiera ser porque nunca contemplé tan de cerca el capitel, pero el caso es que me causó asombro y admiración profunda las escenas de tortura infinita que observé.
En medio de lo de la fauna de tallos y hojas aparecen en algunos capiteles arpías de pesadilla con cuerpos de búho, con alas de águila, con cabezas de mujer, y estos pájaros se muerden unos a otros, juntando sus bocas, antechocando sus alas, en espantosas inversiones de expresión inverosímil. En otros estas escenas están formadas por animales extravagantes, que se muerden las colas unos sobre otros con marcada expresión sexual, de un sexualismo satánico, formando trinidades espantosas de tortura carnal. En algunos, seguramente de los últimos que se labraron, hay figuras humanas, unas representaciones simbólicas y una escena de la historia santa. En las cuatro esquinas del claustro hay bajorrelieves con una virgen guardada por angelotes preciosos remotamente italianos, y escenas de la vida de Jesús. Éste aparece representado con vestiduras orientales, el cabello y la barba hechos bucles menudos y rígidos como un sacerdote asirio.
Tienen las figuras de los bajorrelieves majestuosidad de danza bruta y
melancólica, la gravedad litúrgica de un oficio sagrado, el
hieratismo inquietante de una visión celeste. Se ve el claustro alto
pleno de luz dulcísima. Por un fondo de luz azulada avanzan dos novicios, que pasan muy cerca. Uno tiene cara de inteligencia; el otro posee en su rostro un carácter bestial. Son oblatos.
Subimos al claustro alto, adornado frailunamente con santos grandotes, cuadros antiguos y fotografías.Toca una campana grave. Cruzan los monjes la galería para ir al coro. Por una puerta se pierden, cubiertos con la elegancia severa de las cogullas.
*****
Es la hora de la misa mayor. Por las encrucijadas y las galerías se sienten los pasos ligeros y apagados de los monjes que van a coro. Clama una campana lentamente. La mañana serena se derrama espléndida sobre la masa conventual. Tiene el ciprés un divino anhelo de sol. El claustro románico queda desierto y sonoro. Por la hermosa puerta que comunica con el sepulcro de Santo Domingo pasa una procesión de monjes. Las cabezas se ocultan en las severas cogullas.
Con ellos voy a la iglesia. Es una iglesia fría, enorme, destartalada, antipática. No tiene retablos, ni imágenes, ni color. En el altar principal se venera un San Sebastián mártir, que muestra su desnudez de una manera antiartística. En el suelo están los ciriales fúnebres de las familias del pueblo. Está la iglesia desierta, húmeda. sólo dos o tres viejos consumidos, de miradas perdidas, tosen de cuando en cuando turbando al eco que se levanta y les contesta lúgubremente. El coro aparece encerrado tras una verja fuerte.
Yo tomo asiento en el antecoro entre los legos y los oblatos. La ceremonia comienza. El Abad ocupa su alto sitial presidiendo a las dos negras filas de monjes. Empiezan las salutaciones a la Trinidad católica haciendo todos una soberbia inclinación de cuerpos que no levantan hasta que han apurado el último Gloria. Luego se sientan, se levantan, se quitan las capuchas, se las vuelven a poner, todo esto con un ritmo admirable, con una teatralidad trágicamente solemne, conservando toda la enorme fortaleza de la litúrgica antigua. Hay una pausa corta mientras salen los oficiantes que van a decir la Misa. Éstos cruzan la iglesia muy despacio precedidos de novicios con incensarios que no tenían las manos precisamente como las de los mónagos del delicado verso de Verlaine.
Los sacerdotes llevan capuchas blancas como las albas, en las que resalta la tela rica de las casullas, de un verde brillante y plateado. El altar los esperaba con los divinos cirios encendidos, con los paños inmaculados y religiosos, orlados de encajes humildes. Son los monjes que ofician hombres de tez curtida, de andar grosero, de manos impuras por el color negruzco que tienen, llenas de cerdas, ese castigo cruel de la naturaleza. Seguramente el prodigioso altar temblará.
Debiera por estética no permitir a estos hombres decir la Misa, tocar el cáliz de aristocracias santas, alzar la hostia sublime símbolo de pureza y de paz universal. Las tareas sacerdotales debiera tenerlas la mujer, cuyas manos que son azucenas rosadas, se perdieran entre las blancuras de las randas, manos dignas de alzar la hostia y de bendecir, lirios de verdadero encanto sacerdotal, y cuyas bocas pudieran posarse en el cáliz como suaves granates de pureza apasionada, únicos labios iniciados por su belleza o por su significación simbólica, para recibir las armonías místicas e inefables de la sangre del cordero celestial. Es feo que estos hombrotes burdos hundan sus labios en las prístinas claridades del gran misterio y sacrificio.
Llegan los sacerdotes al altar y empieza el canto gregoriano formidable y emocionante.
Tienen los monjes las cabezas dulcemente inclinadas sobre los breviarios. Están en el abismo de la austeridad musical. Entra luz potente por los ventanales. De todos los pechos, con el mismo ritmo y la misma acentuación grave, brota la melodía de severidad monumental. La melodía, como enorme columna de mármol negro que se perdiera entre las nubes, no tiene solución. Es accidentada y lisa, profunda y de un vago sentimiento interior. Van las voces recorriendo todas las melancolías tonales a través del mundo fantástico de las claves. Hay exageraciones de solemnidad catedralicia en el canto. Hay una danza caprichosa y extraña de notas, huyendo de la modulación sentimental. Quiere el canto gregoriano dar la impresión de grandeza, de austeridad recia, de recogimiento espiritual, de incensar seriamente a la divinidad con voz exenta de apasionamiento. Quiere la melodía elevarse por encima de todas las cosas existentes. Entonar cánticos de alabanzas muy serenos, muy reposados, pero muy lejos de la tragedia del corazón.
Las notas huyen de los puntos emocionales. Hay jadeares enormes en los cuales una sílaba va recorriendo notas y notas, que no tienen la resolución que se espera. Tiene el canto gregoriano en Silos un gran ambiente de sentimiento. Estas melodías, que deben decirse al unísono y sin música, las cantan aquí acompañadas por un órgano de voces suaves y armoniosas y ¡está claro! hay en las voces de los monjes entre las nieblas musicales del órgano un gran sentimiento individual. Es día de fiesta, y el oficio tiene gran parsimonia de solemnidad en las ceremonias. Las danzas sagradas de los oficiantes repercuten en el coro. Se abrazan los sacerdotes y todos los monjes hacen lo mismo. Cantan un Agnus Dei de melodía rarísima y arcaica. Termina la misa con una gran solemnidad coral. Las voces potentes y hermosísimas quieren levantar el techo en medio de los nubarrones de acordes que deja escapar el órgano. Los pobres legos, hombrotes bonachones y rudos, cantan con gran unción religiosa. Se acaba la ceremonia y van los monjes en procesión al sepulcro de Santo Domingo, que está colocado en un altar deplorable. Allí se arrodillan y rezan.
En las paredes hay grilletes procedentes de antiguos cautivos redimidos.
Por las amplias estancias del monasterio llenas de cuadros con escenas
sagradas, paseo con un monje buenísimo y amable. Es el organista.
Tiene en la manera de expresarse una grata inocencia nativa. Él, me
enseña el relicario que encierra maravillosas arquetas de esmaltes
azules y dorados, huesos de santos. luego veo el cáliz de Santo
Domingo, enorme copa de plata adornada con labores orientales, y la
patena grande y espléndida, rodeada de gemas de colores.
Paseamos por una amplia galería. En un rincón de ella hay un gran cuadro, en el que está pintado graciosamente mal, el mar, y sobre las ondas encrespadas y furiosas una gran nave altísima con dos escalas para subir a bordo. Al pie de ella un monje señala una escala por la que suben frailes. Mi amigo explicó: "Aquello era la representación simbólica de una promesa de su orden. Aquel monje que estaba al pie de la nave era nuestro padre San Benito, invitando a las almas a entrar en los conventos de su hábito. El mar es el mundo con sus desengaños y sus penas, la barca es la salvación eterna". Yo callaba contemplativo. "Ha de saber usted, continuó mi acompañante, que todos los de nuestras comunidades benedictinas nos salvamos por el solo hecho de ser religiosos, así lo prometió nuestro santo fundador." Entonces exclamé yo: "No sé cómo no tienen ustedes las casas abarrotadas de creyentes, porque mire usted que la promesa es hermosa". El monje sonrió escépticamente. "¡Ay, amigo, me dijo, están los tiempos muy malos!" y seguimos deambulando por el corredor.
Después hablamos de música. El pobre no conocía nada más que el canto llano. Entró de niño en el convento y no ha salido de allí.
No sabía lo que eran las maravillas sinfónicas de la orquesta ni había paladeado el romanticismo grave del violonchelo, ni se había estremecido ante la furia solemne de las trompas, únicamente sabía el secreto del órgano, pero puesto al servicio del arcaísmo gregoriano. Le nombré a Beethoven y sonó a cosa nueva en sus oídos el apellido inmortal. Entonces yo le dije: "Soy muy mal músico y no sé si me acordaré de algún trozo de música, de esa que usted no conoce, pero sin embargo, vamos al órgano a ver si recuerdo".
Atravesamos la iglesia solitaria, subimos unas escaleras estrechas y polvorientas y entramos en el recinto del órgano. El religioso, a instancias mías, cantó con la armonía del órgano el Agnus Dei que había dicho en la misa. Era maravillosamente estupendo. Cantaba mi amigo lentamente, plácidamente, con quietud casi pastoral.
Después yo me senté en el órgano. Allí estaban los teclados místicos con pátina amarillenta, filas de pajes del ensueño que despiertan a los sonidos. Allí estaban los registros para formar las divinas agrupaciones de voces. El monje inflaba los fuelles. Entonces vino a mi memoria, esa obra de dolor extrahumano, esa lamentación de amor patético, que se llama el allegretto de la séptima sinfonía. Di el primer acorde y entré en el hipo angustioso de su ritmo constante y de pesadilla.
No había dado tres compases cuando apareció en la puerta del camerino el fraile que contó las leyendas en el claustro. Tenía una palidez acentuada. Se acercó a mí y tapándose los ojos con las manos con acento de profundo dolor me dijo: "Siga usted, siga usted!".
Pero quizá por una misericordia de Dios, al llegar donde el canto toma acentos apasionados y llenos de amor doloroso, mis dedos tropezaron con las teclas y el órgano se calló. No me acordaba de más. El monje apasionado, tenía los ojos puestos en un sitio muy lejos. Ojos que tenían toda la amargura de un espíritu que acababa de despertar de un ensueño ficticio, para mirar hacia un ideal de hombre perdido quizá para siempre. Ojos los suyos de españoles centelleares [sic], cobijados por las cejas que ya le empezaban a nevar. Ojos los suyos de inteligencia, de pasión, de lucha constante. Al dejar de sollozar el órgano, salió sin decirnos nada y se perdió escaleras abajo. El organista exclamó: "¡Sus cosas!" Y reía, reía serenamente, bobamente sin comprender nada de lo que acababa de pasar allí. Descendimos del órgano. Al salir de la iglesia sentimos una gran palpitación en el ambiente, era un libro enorme que se había cerrado sobre el facistol.
*****
Pasan las horas tranquilas y apacibles.
Por los claustros cruzan religiosos que van a sus quehaceres. Cavan los legos en la huerta. Alguna vez se oyen lejanos acordes del órgano tocado por algún novicio que lo estudia. Siempre el mismo ambiente por las estancias. Llega la hora de comer, una campana suena, y todos nos dirigimos al comedor. A la entrada el abad afable, nos lava las manos como respeto y sumisión al peregrino.
Al entrar, todos los monjes están colocados en sus sitios. El abad preside en su trono de madera. Todos están de pie.
El comedor es un salón espléndido y sombrío con dos negras columnas en el centro. No hay manteles en las mesas. Se respira grandeza pobre. El abad con los ojos bajos exclama: "Benedicite" y todos contestan: "Benedicite" y el salmo. Vuelven las inclinaciones a los glorias dichos con sonsonete funeral. Hay un silencio al Pater Noster y después alguien desde lo hondo del comedor reza una oración con voz fina, y al terminar, todos responden lúgubremente: "Amén" y se sientan a comer. Entra un lego que no oiría la campana y llega tarde al refectorio. Se arrodilla ante el abad con las manos sobre el pecho, y con gesto lastimoso de pobre hombre inclina la cabeza. El superior lo bendice descuidadamente así como el que da un manotazo al aire, y entonces el desdichado vejete se retira a comer.
En el púlpito blanco a parece un jovencito demacrado con color de ictericia, la cabeza larga, desproporcionada. Se santigua y abriendo un librote venerable comienza a leer.
Es la historia de un antiguo padre de la iglesia lo que cuenta el libro. La eterna tentación del demonio en los anacoretas. Lucha cruenta con el enemigo invisible que ellos creen del exterior sin notar que está escondido muy hondo en el corazón. El santo de la historia es un torturado por conseguir lo infinito. Lo abandona todo y se dedica a su contemplación interior, pero de ese misticismo admirable surge la tentación, y son monstruos verdes de ojos amarillos, lo que ve bajo el lecho, y son serpientes de fuego con cabezas de ratón, y son lagartos gelatinosos y horribles lo que contempla en sus pesadillas. Una vida de martirios espantosos. Revive la Edad Media en la leyenda frailuna. El santo huye de las infernales visiones y pasa las noches en vela preso de un fanatismo miedoso, en las oscuras y trágicas soledades de una iglesia, golpeándose el pecho, abrazado a un Cristo. Del natural desquiciamiento del héroe su imaginación tomó los senderos divinos de las visiones celestiales, y se siente arrebatado por ángeles maravillosos y ve entre nubes la suma majestad del omnipotente en su trono de soles con la cara bondadosa de un Noel, y habla con la dulcísima y sagrada María de Nazaret en su camino de flores bajo la lluvia de luz estrellada. Un día el santo admirable, se quedó dormido. Sus compañeros no lograban despertarlo: llegó la noche y observaron que el durmiente se elevó en los aires y así estuvo largo rato. Luego descendió, se despertó, y contó maravillado lo que había visto. Soñó que entre nubes lo llevaron los ángeles a parajes deliciosos y allí su espíritu quiso dejar abandonado al cuerpo, pero como no lo consiguiera porque así estaría mandado por el Señor, los ángeles lo volvieron otra vez a la tierra, y el santo sollozó. Era muy fantástico y literario todo lo que pasaba en la leyenda, cabezas cortadas que vuelven a su sitio, apariciones en monasterios viejos y desaparecidos, eco de la fe primitiva. El joven fraile leía espantosamente mal.
Tropezaba a cada instante, y hacía pausas incongruentes. Su voz era de niño en escuela pueblerina. La trágica vida del santo desquiciado e histérico, no hacía mella en los espíritus de los monjes. La habrían oído tantas veces que había llegado a serles indiferente. Los monjes comían con gran apetito, alguno se apipaba de lo lindo. Los manjares eran sencillos y frugales. Entre el odioso sonsonete de la lectura se oía el choque de los tenedores contra los platos de porcelana.
Al terminar la comida hay más rezos y más inclinaciones solemnes.
Después se forma una procesión y se sale del comedor cantando el Miserere, para dirigirse a la tumba de Santo Domingo, donde después de orar se disuelve. Empieza el trabajo en el convento.
Deambulando por una galería desde cuyas ventanas se divisan los montes lejanos, enormes grises macizos con fulgores de plata, me encontré al monje raro de la escena en el órgano.
Me acerqué a él y charlamos. La conversación fue de música. "¿Le gusta a usted mucho la música?", le pregunté, y él sonriendo amablemente contestó: "Más de lo que usted se figura, pero yo me retiré de ella porque me iba a embrutecer. Es la lujuria misma.
Yo le doy a usted un consejo, abandónela si no quiere pasar una vida de tormentos. Todo en ella es falso.
Ahora mi única música es el canto gregoriano".
Después charlamos de otras cosas. Es el religioso un hombre de gran corazón y de una sabiduría extrema. "Cómo se conoce, le dije, que ha sido usted hombre de gran mundo","¡Demasiado!
exclamó con tristeza. Pero yo que he sufrido tanto con los hombres
he hallado aquí un refugio de serenidad y de paz. Ya voy para viejo
y no tengo ilusiones, quiero morir aquí".
El religioso me cuenta que fue amigo inseparable del genial Darío Regoyos y que actualmente entre los que van a visítale al monasterio figuran Zuloaga y Unamuno. En un estante de cristal están guardadas algunas pajaritas de papel que hace en sus ocios el gran pensador de Salamanca. Indudablemente es un tipo admirable este artista benedictino.
Nos separamos. Él tiene que estudiar, pues pronto quiere cantar misa. Por el fondo de la galería se pierde su figura entre el ruido sedoso de los mantos.
Nada se oye sino la fuente del patio románico y algunos piares de pájaros sobre los árboles del huerto.
Horas graves de tristeza íntima y meditativa.
- V -
SOMBRAS
Llegan a lo lejos los mantos de la noche.
Los montes se hunden en las ráfagas claras del horizonte. Una tonalidad azul envuelve al monasterio.
A la salida del comedor después de haber cenado marchamos a la huerta.
Los religiosos tienen un rato de ocio. La huerta adquiere brillos de
misterio en la modulación crepuscular. Todo está quieto y monacal.
Por las veredas que hay entre los árboles frutales, pasean los monjes viejos discutiendo de teología y de cosas santas, los novicios ríen y juegan en un altozano entre ramajes. Suena el croar de ranas de las charcas y acequias, y mientras tanto entre la calma augusta del ambiente asoma por entre montes la luna llena, hermosa, magnífica, aristocrática y patriarcal llenando de luz divina los confines. Ladran los perros.
En un rincón de la huerta donde hay un estanque lleno de algas y musgos, y donde la luna se mira al temblor del agua, se sientan dos frailes ancianos, inclinan las cabezas y quedan en un estado de inquietud.
Entre un yerbazal se esconde un lagarto.
Es la última hora del crepúsculo, y quieren entrar las sombras de la tentación. Los viejos se inclinan y rezan sosegadamente, perdidamente; los jóvenes luchan hasta vencer o no vencer. Mas allá los montes y más allá y más allá, se abre la sangrienta interrogación al infinito. Llama la campana con bronceado hastío al rezo tenebroso y suplicante.
Queda solitaria la huerta.
Por un temblor de ramajes cruza la sombra viviente de Gonzalo de Berceo que suspira enseñando su roto laúd.
A poco y ya esfumado el último acorde de luz, el viento de las
sierras empieza a esparcir su hermosura y olor .
En la iglesia están los monjes rezando sin acompañamiento de órgano. Hay sombras oscuras por todas partes.
En el fondo del templo brilla una luz amarillenta que se recorta como un corazón de fuego. Entre las pausas miedosas de los rezos, alguien tose.
Al terminar el Magníficat dicho de una manera ordinaria y sentida, el abad se adelanta sobre las oscuridades de la iglesia y rezando devotamente, con el hisopo en la mano, derrama agua bendita en las negruras tremendas del templo.
En éste parece oírse ruido extraño, algo así como de alguien que corre.
Son los demonios del mal que van a ocultarse en sus antros, huyendo
de la plegaria y del agua bendita. La luz ilumina oscilando alguna
cara de carne roja.
Viene el silencio nocturno sobre el convento. La luna en los claustros graba las columnas sobre los suelos. El ciprés enseña su forma en el tejado. Pasos apagados y ruidos de rosarios vuelven a sonar por los corredores. Calla la fuente. Sólo la luna se filtra por todo el monasterio entre las quimeras de las sombras.
SEPULCROS DE BURGOS


- I -
La ornamentación es el ropaje y las ideas que envuelven a toda obra
artística. La idea general de la obra son las líneas y por lo tanto su
expresión. El artista lo primero que debe tener en cuenta para la mejor
comprensión de su alma es el primer golpe de vista o sea el conjunto del
monumento, pero para expresar sus pensamientos y su intención filosófica, se
vale de la ornamentación, que es lo que habla gráfica y espiritualmente al que
lo contempla. Siempre tiene muy en cuenta los temas, cuya modulación trágica o
sentimental ha de conmover a la mayor parte de los hombres, y las figuras
enigmáticas que lo dicen todo o nada, y cuya no comprensión ha de hacer
pensar. Luego el medio ambiente porque cada cosa ha de estar colocada en su
centro, y es tan grande la influencia de lugar que varía por completo su
expresión. El tiempo, así como es el gran destructor y el gran ensoñador, es
el gran artista de la melancolía. Nosotros sentimos en toda su grandeza los
pasados por monumentos, tanto por su historia como por su color, y parece que
los antiguos escultores hicieron sus sepulcros para mirarlos ahora. Y qué
amargura tienen bajo el eterno color de tarde de los claustros. En todos ellos
se desarrollan las mismas ideas de muerte y de vida, envueltas en una burla
sarcástica. Hay como un ansia de decir cosas, que no podían decir por temor a
ser quemados vivos o encerrados para siempre en una oscura prisión.
Por regla general los artistas que los hacían, los mismos que trabajaron
en los coros y en todas las obras catedralicias, eran gentes del pueblo, y por
lo tanto oprimidos por la nobleza y el clero, por eso cuando con sus manos
callosas tomaron el lápiz y el cincel lo hicieron con toda la rabia y con toda
intención perversa contra aquellos de que eran esclavos. Una prueba de esto son
las misericordias de los coros y las ideas de los sepulcros. Hasta la misma
literatura de aquellos tiempos esboza sus ideas anticlericales en figuras
simbólicas, muy difíciles de interpretar ¡cuántas cosas que no se
explican! En un sepulcro macizo, en el que descansa un antiguo obispo, el
artista puso por ménsulas a dos dulces cabezas de Jesús, que soportan con
cansada expresión el arco pesado cubierto de una viña de grandes racimos. Es
muy extraño esto, cuando es sabido que los santos, aunque estuvieran en función
de columnas, nunca lo estuvieron en función de cariátides, porque los que
hicieron las portadas tuvieron con ellos esa piedad.
En los sepulcros góticos, la ornamentación de ideas corre por unas ricas
venas con sangre de pámpanos por los que se retuercen pájaros, caracoles,
lagartos luchando con pelícanos, quimeras de pesadilla y monstruos alados con
cabeza de león. Todo muy diminuto como temiendo que se vea, o como si toda
aquella fauna engendro del demonio se escondieron entre los racimos huyendo del
incienso o de las fúnebres salmodias gregorianas. El caballero siempre está
con un libro y cobijado por ángeles y santos con un paje o un perro a los
pies. Toda la flora del gótico se desarrolla en los arcos y en las florenzas
en que adquiere su apogeo. Tuvieron los góticos el especial cuidado de no romper
las líneas y dar una aparente impresión de sencillez ornamental, pero tuvieron
la gran filosofía y la gran burla en sus figuras.
Si nos detenemos ante un sepulcro gótico, observaremos los enormes ríos
de figurillas graciosas, de diablillos engarzados como piedras preciosas sobre
los doseles de encaje y de formas suavísimas ocultas en las sombras de las
impostas, pero todo ello en germen. Un estilo tenía que venir que abriendo sus
venas ricas las dejara esparcir sobre sus retablos y sobre sus columnas para dar
lugar a una forma ebria de adornos. El estilo barroco.
Los góticos, voy diciendo, tienen más puñal para con los vicios en sus
sepulcros. Se ven retratados los pecados capitales, en algún sepulcro alguno
triunfó.
Luego, calvarios ingenuos, escenas de la historia santa y bosques de
ángeles. Los apóstoles los colocaron sobre las pilastras al lado de aquella
perversión, con rostros de éxtasis, de rabia, de quietud. Estos sepulcros, sin embargo, son los que tienen más cristianismo y
menos paganía. Ellos son como una muestra de aquellas edades de hambre y
superstición, tan llenas de terrores a Belcebú y de gracia picaresca e
intencionada. Ellos también son una muestra de los ya pasados horrores,
mostrándonos sus mil escudos con las riquezas del que ya no es ni polvo.
Pero así como en los sepulcros románicos se sienten los albores de
aquella fe cristiana y tremenda, en los del renacimiento toda la austeridad
románica y la filosofía gótica se cambian en un paganismo y una lujuria amasada
con un raro misticismo que pone al alma en suspenso. Y a las líneas elegantes
y finas del gótico suceden las fuertes y clásicas líneas romanas y griegas. Y
son los plintos llenos de manzanas, rosas y cuernos de la abundancia los que
triunfan, y son las guirnaldas de calaveras atadas con cintas de seda, y son las
luchas de sátiros con hojas enormes, y son las grecas de cabezas distintas,
entre las cuales el Santiago peregrino asoma su bordón.
Las ideas son todas de una extrañeza incomprensible. Por regla general
estos sepulcros del Renacimiento toman forma de altares como la mayoría de los
góticos por ser ésta la que más se presta a la riqueza ornamental. Todas las
líneas encuadran a tableros llenos de figuras y flores.
En algunos plintos mujeres desnudas entre paños y guirnaldas de
naranjas, sostienen con gran expresión de dolor canastos llenos de yedra, en
otros hay cariátides fundidas con la pared, que tienen sobre sus cabezas
despeinadas por un viento de acero toda la fábrica sepulcral, en todos
existen cabezas rotas de toro y león que llevan entre sus dientes los lazos de
las guirnaldas que corren alrededor.
En unos se desarrollan los desnudos con toda su furia lujuriosa, en
otros dentro del mismo impudor hay una tristeza silenciosa que trasciende a la
religiosidad. Es un abad viejo al que sostienen su urna cineraria dos hombres
completamente desnudos mostrando al aire sus sexos, pero en sus movimientos y en
sus ojos entornados, hay toda la grandeza de una pureza infinita, pero estas
expresiones son las menos porque en los demás sepulcros hay rostros y
contorsiones bellísimas que son la lujuria misma.
Y para llenar huecos sin adornar, emplearon dragones con caras primorosas de
línea correcta, mujeres con pies de águila y alas abiertas entre lluvias de
hojas y cuernos, y chivos con los ojos abiertos, aves agoreras enlazadas entre
rosas de cien hojas, ogros, bacantes dolorosas, cardos, acantos, y sobre toda
esta sinfonía de ensueño tentador revive la majestuosa escena del Calvario
sostenida por pirámides de ramas, o por las espaldas de algún hombre colosal.
En los más avanzados del Renacimiento desaparece toda la riqueza de desnudo,
para dar paso a los haces maravillosos de líneas y a los escudos, como únicos
motivos de ornamentación.
- I I -
Tenemos en toda la dolorosa historia de la humanidad un afán, un ansia
grande de perpetuar vidas, o mejor dicho, unas vidas que quieren hablarnos
eternamente por medio de lápidas y de arcos fúnebres. Un sepulcro es siempre una
interrogación.
En la vanidad de los hombres hay negrura interior que les impide ver el
más allá. La vanidad está siempre en presente. Un hombre amado de ella no puede
nunca comprender que pasará su recuerdo y todo lo malo o lo bueno que hizo, y
cuando piensa perpetuar su memoria, cree que él presenciará todos los posibles
homenajes que se le hagan o al menos siente todo eso en su imaginación.
Es causa de abatimiento espiritual el recorrer los claustros llenos de
sepulcros mohosos cubiertos de polvo en los cuales el tiempo borró los
nombres. ¿Qué se propusieron los que se mandaron labrar estas ricas tumbas?
Nadie los mira con ese respeto supersticioso que ellos quisieran inspirar. Allí
están y seguramente los trasladarán donde los arqueólogos puedan estudiarlos a
su sabor. Todas las vanidades las mata el tiempo, y por mucho que voceen o
quieran persistir, les contestan sarcásticos los grillos del silencio como el
mar parodiaba los gritos de Prometeo.
Seguramente la más fea de todas las pasiones es la vanidad. Es la que
encierra en su arca a todos los hombres imbéciles. El hombre vanidoso es
pueril pero muy ofensivo a los demás. Está en nosotros y no podemos arrancarle
jamás el deseo al pasado, y al placer, pero éstos y las tremendas pasiones
del corazón son de una belleza abrumadora. Y todos lo sienten lo mismo porque la
figura de Venus desnuda sobre un fondo de espuma y de azules tritones, es algo
de nuestro cerebro. Y nadie, absolutamente nadie se librará de los pecados que
tanta miel y tanta amargura tienen, porque estamos formados con las esencias
de ellos, pero todo cabe bien en el hombre menos la vanidad después de la
muerte. Y se piensa en aquellos señores que desde jóvenes se preparaban sus
tumbas haciéndose esculpir sobre mármoles y sobre roca para que después los
miraran y se aterraran ante ellos como se aterró nuestro amado Cervantes en la
catedral de Sevilla.
Los vanidosos no pasarían en las generaciones pasadas del Egipto
fúnebre, hoy todas truncadas y hechas añicos [sic] Y llegaban a tanto sus
deseos de inmortalidad, que huyendo de los cúmulos por ser de más fácil
destrucción colocaron los sarcófagos sobre las paredes a manera de altares. Tal
la arquitectura fúnebre de los góticos. Lo fúnebre es algo que siempre hace
pensar y que llena de vacío a las almas. Cuando se mira un sepulcro, se
adivina el cadáver en su interior sin encías, lleno de sabandijas como la momia
de Becerra, o sonriendo satánicamente como el obispo de Valdés Leal. Y en
estos pensamientos se enredan toda la fatuidad de los ramajes y florenzas que
cubren la urna, y todo un espanto Rubeniano hacia la muerte.
Al contemplar
estos arcones pétreos de podredumbre asoma en lontananza toda la horrible
cabalgata del Apocalipsis de San Juan. Es un pecado de las iglesias el
permitir a la vanidad bajo sus naves. El hombre debe de volver, según
Jesucristo, a la tierra de donde salió, o ponerlo desnudo sobre los campos para
que sirva de comida a los cuervos y las aves de la muerte, como nos refieren las
viejas tradiciones de la India. Nunca se debe conservar un cadáver porque en
él no hay nada de devoción ni de fe, antes al contrario, y los cadáveres de
los santos debían ser los primeros en pagar su tributo de carne a la tierra como
lo hicieron aquellos antiguos patriarcas, porque de esta manera le dan a la
muerte toda su maravillosa serenidad y misterio. Por eso todos los relicarios
que tienen huesos de vírgenes y de ascetas atormentados que vieron a Satanás
bajo las formas de mil desnudos, y que se arrancaron el corazón por locura hacia
lo ideal, debieran esparcirse por los campos de su nacimiento.
No presentar a
los hombres nunca lo que han de ser porque lo serán y en ello está su enseñanza,
y si se quiere adorar a un hombre, adorad su espíritu con el recuerdo, nunca
presentando una tibia suya envuelta en flores pasadas y en cristal. La carne
es en la vida lo que manda, dejemos pues que en la muerte viva el alma ¡Pero
qué trágico y qué endemoniado es el tiempo! En la mayoría de los sepulcros
que contemplo ya no hay nadie. Los que en ellos dormían esperando la luz,
fueron esparcidos por los suelos en esos momentos que el pueblo tiene de
locura. En algunos aún existe una calavera, un hueso como un trozo de carbón,
de plomo, y las arañas, que son las grandes amigas de la oscuridad y el
silencio. y entonces no pensamos ya que aquel túmulo o altar que tenemos
delante, sea un sepulcro; una vez que desapareció de allí el cuerpo perdió toda
la salmodia funeral. ¿Entonces es que el espíritu de las cosas lo formamos
nosotros? ¿O es que el cuerpo es el sepulcro? Desde luego una vez roto, el
misterio de la urna perdió todo su triste encanto, porque al no tener su origen
y su pensamiento principal lo demás es muy secundario bajo el punto de vista de
la primera impresión.
Por eso los sepulcros en que hay un hombre recién muerto tienen ese miedo
constante de media noche y ese morboso encanto del querer y no querer levantar
la cubierta para contemplar y no contemplar el espanto de la putrefacción.
En la solemnidad de un sepulcro románico se siente más al muerto que en
los retablos yacentes del arte ojival, y una de las cosas que más influyen a
alejar del ánimo la idea triste de la muerte es una estatua yacente viva como
las que hicieron Fancelli y el Borgoñón, o en aquellas estatuas de los reyes
de Castilla, Juan I y su esposa colocados sobre una portada gótica y rodeados de
apóstoles y de virtudes. La más fuerte idea en que se adivine el cadáver, la
he visto en los sepulcros de la clausura de Santa María la Real de las Huelgas,
verdaderos túmulos llenos de severidad medieval, cobijados por una cruz en que
un Cristo viejo se retuerce gritando. Y no se sabe decir que quien allí entró
con toda pompa y lloro sea un rey, ni se puede pensar que toda una fiereza de
Alfonso VIII esté convertida en un muladar de piedras negras envueltas en
papelotes de peticiones cándidas a su espíritu. Por eso la idea sepulcral es en
sí un desmayo para el porvenir. Casi todos estos sepulcros de Burgos que
tantas y tan magníficas ideas encierran están sin morador, y hay sarcasmos de
inscripciones colocadas sobre carteles de color apagado que hablan muy graves de
indulgencias y de glorias del muerto que ya no existe ni en cenizas y se
siente gran extrañeza al contemplar los sepulcros vacíos de la Cartuja que
encerraron en un ánfora las entrañas de Felipe el Hermoso y ante los cuales la
ideal Juana la Loca, de pasión, lloró desgarradora ante el cuerpo de su alma
como Brunilda ante Sigfrido en la epopeya de los Nibelungos. Por eso toda la
frialdad de espíritu con que se miran los sepulcros sin cuerpo acompaña a la
frialdad del pasado y al ir desgranando las cuentas del rosario imposible del
ideal lejano. Hoy todo pasó para esos montones de piedras labradas que encierran
un hueso o la asfixiante oscuridad. Únicamente al mirar sus
pensamientos se nos dan visiones de aquellas épocas lejanas y nos hace descubrir
ensueños pasados pero sólo pensamos en lo tremendo de la vanidad humana, tan
castigada y tan burlada por los siglos aplanadores, y, sobre todo, el pensar
que todo esto se acabará, porque también el mundo y la eternidad son un sueño
infinito.
CIUDAD PERDIDA

BAEZA

- I -
A la señorita María del Reposo Urquía
Todas las cosas están dormidas en un tenue sopor, se diría que por las calles
tristes y silenciosas pasan sombras antiguas que lloraran cuando la noche media.
Por todas partes ruinas color sangre, arcos convertidos en brazos que quisieran
besarse, columnas truncadas cubiertas de amarillo y yedra, cabezas esfumadas
entre la tierra húmeda, escudos que se borran entre verdinegruras, cruces
mohosas que hablan de muerte. Luego un meloso sonido de campanas que zumba en
los oídos sin cesar, algunas voces de niños que siempre suenan muy lejos y un
continuo ladrido que lo llena todo. La luz muy clara. El cielo muy azul en el
que se recortan fuertemente los palacios y las casucas con oriflamas de
jaramagos. Nadie cruza las calles, y si las atraviesa, camina muy despacio como
si temiera despertar a alguien que durmiera delicadamente. Las yerbas son dueñas
de los caminos y se esparcen por toda la ciudad tapando calles, orlando a las
casas y borrando la huella de los que pasan. Los cipreses ponen su melancolía en
el ambiente y son incensarios gigantes que perfuman el aire de la ciudad que
constantemente se disuelve en polvo rojo.
Hay fachadas desquiciadas con mascarones miedosos llenos de herrumbre, hay
tímpanos rotos que son fuentes de humedad, hay columnas empotradas en los muros
que parece se retuercen para desprenderse de su prisión. Todo callado. Todo
silencioso.
De noche los pasos se oyen palpitar perdiéndose en la oscuridad, y uno y otro y
otro, y el aire que habla en los esquinazos, y la luna dejando caer su luz que
es plata fundida. Los patios de las casas están llenos de tulipanes, de bojes,
de espuelas de caballero, de lirios de agua, de ortigas y de musgo. Huele a
manzanilla, a mastranzo, a heno, a rosas, a piedra machacada, a agua, a cielo.
Aun en las cosas más cuidadas está clavado el sello trágico del abandono.
En los tejados y en los balcones y dinteles hay aderezos de topacios, granates y
esmeraldas de musgo. Rompiendo la gris monotonía chopos y palomas torcaces.
En las calles oscuras hay pasadizos románticos en que la luz es azul, con
Cristos negruzcos y Vírgenes angustiadas, con faroles cubiertos de telarañas,
que no se encienden ya.
Dominándolo todo el negro y solemne acorde de la catedral.
En algunos pardos torreones hay escaleras ahumadas que no se sabe dónde van,
almenas arruinadas que son nidos de insectos y sombras que se ocultan cuando
alguien llega.
De cuando en cuando palacios y casonas de un Renacimiento admirable,
ornamentadas con figuras y rosetones primorosos.
Después de andar entre soportales y callejas de una gran fortaleza y carácter se
da vista a una cuesta triste con moreras y acacias, que sirve de antesala al
corazón cansado y melancólico de la ciudad. Siempre está solitaria y tristísima,
únicamente la cruzan los canónigos que van pausados a rezar, y los pájaros que
vuelan locamente de un lado para otro sin saber dónde posarse.
En un lado de esta plaza hay una casa triangular que casi se la traga la hierba
y otras destartaladas cuyas puertas se caen aburridas. El suelo es de terciopelo
verde. En su centro una fuente de severidad pagana, parece el cuerpo final de un
arco de triunfo al que la tierra se hubiera tragado.
La catedral tapa a la plaza con su sombra, y la perfuma con su olor de incienso
y de cera que se filtra por sus muros como recuerdo de santidad.
A lo lejos casas de piedra dorada, con los añejos vítores esfumados por tantos
soles, y las ventanas marchitas con hierros mohosos y destartalados.
Hay un silencio íntimo y doloroso en esta plaza.
El palacio del antiguo cabildo que está en una esquina es una masa negra y
amarilla y verde y sin ningún color. Sus ventanas vacías miran extrañamente y
sus escudos medio borrados parecen sombras.
Toda la fachada está bordada de cruces, de jaramagos que penden como lámparas
votivas y de flores rojas apretadas entre las grietas.
Las campanas de la catedral llenan sus ámbitos de acero y dulzura diciendo la
señorial melodía que las demás campanas de la ciudad acompañan con su suave
plañir.
Esta plaza, formidable expresión romántica donde la antigüedad nos enseña su
abolengo de melancolías, lugar de retiro, de paz, de tristeza varonil, se
proyectaba profanarla cuando visité Baeza. El Alcalde había propuesto al consejo
urbanizarla (tremenda palabrota), arrancando el divino yerbazal, cercando la
fuente de jardinillos ingleses, y quién sabe si pensando levantar en ella un
monumento a don Julio Burell, o a don Procopio Pérez y Pérez, y en esa plaza
soñadora y suavemente funeral, quizá algún día veremos un kiosco espantoso donde
tocara la música pasodobles, cuplés de Martínez Abades, y habaneras del maestro
Nieto. Derribarán el encanto viejo, y pondrán en su lugar edificios con cemento
catalán. Es verdaderamente angustioso lo que pasa en España con estas reliquias
arquitectónicas. Todo trastornado pero con qué visión artística tan deplorable.
Recordemos la gran plaza de Santiago de Compostela con el monumento al señor
Montero. ¡Qué salivazo tan odioso a la maravilla churrigueresca de la portada
del Obradoiro y al hospital grandioso! Recordemos la Salamanca ultrajada, con el
palacio de Monterrey lleno de postes eléctricos, la casa de las Muertes con los
balcones rotos, la casa de la Salina convertida en Diputación, y lo mismo en
Zamora y en Granada y en León ¡Esta monomanía caciquil de derribar las cosas
viejas para levantar en su lugar monumentos dirigidos por Benlliure o Lampérez!
¡Desgracia grande la de los españoles que caminamos sin corazón y sin
conciencia! Nuestra aurora de paz y amor no llegará mientras no respetemos la
belleza y nos riamos de los que suspiran apasionadamente ante ella. ¡Desdichado
y analfabeto país en que ser poeta es una irrisión!
Si se anda un poco se cae en un pozo de oscuridades blandas y sobre una puerta
achatada, plenamente mudéjar y sobre un ojo de la catedral, un santo muy antiguo
que se murió viniendo de Granada en una tranquila mula, yace empotrado en la
pared.
En las piedras se dibuja una figura lánguida y exhausta de ritmo bizantino que
en la noche la luna da relieve, y los jaramagos juegos de sombra. Esta puerta se
llama de la luna porque únicamente la luna la baña con su mística luz.
Si se anda más, los yerbazales son tan fuertes que se tragan a las piedras del
suelo lamiendo ansiosamente los muros, y si cruzamos unas callejas más, se
contempla la majestuosa sinfonía de un espléndido paisaje. Una hoya inmensa
cercada de montañas azules, en las cuales los pueblos lucen su blancura
diamantina de luz esfumada. Sombríos y bravos acordes de olivares contrastan con
las sierras, que son violeta profundo por su falda. El Guadalquivir traza su
enorme garabato sobre la tierra llana. Hay ondulaciones fuertes y suaves en la
tierra. Los trigales se estremecen al sentir la mano de los vientos. La ciudad
se esconde en el declive huyendo de la bravura solemnísima del paisaje.
Pero por encima de todo hay no sé qué de tristezas y añoranzas. El aire es tan
fresco y tan intensamente perfumado. Unos carros pasan a lo lejos con traqueteos
quejumbrosos levantando nubarrones de polvo.
En algunas casas hay de vez en cuando llamaradas de flores rojas en los aleros
del tejado.
Las calles empinadas sobre un cielo añil con plata de nubes, únicamente las
pasea el sol.
Tiene esta callada ciudad rincones de cementerio con cruces tuertas,
desgarbadas, y con portadas mudas de tanto hablar cosas muertas. Las canales
derraman yerbas que tiemblan con la brisa.
Hay algunas calles que son verdaderamente andaluzas con las casas blancas, con
ventanas salientes junto al alero. perdiéndose en un fondo de campo demasiado
pleno de luz. En estas calles de los arrabales el silencio y la quietud son más
inquietantes. Solamente se oye llorar a algún nene, chirriar de puertas o los
acordes suaves del aire y del sol.
En una plaza serena, que tiene un palacito elegante pero mutilado y deshecho, un
altar gracioso con flores de trapo junto a la seriedad aristocrática de un arco
triunfal con aire guerrero, y una fuente con leones desdibujados en la piedra,
un coro de niñas harapientas dicen muy mal la tierna canzoneta fundida en el
crisol de Schubert melancólico:
Estrella del prado
Al campo salir
A coger las flores
De Mayo y Abril.
Canción infantil de resoluciones agradables y conmovedoras. Canción de intensa
poesía, sobre todo cuando suena en las noches de luna de un verano pueblerino.
Siempre al recorrer estas calles se descubre algo interesante, un capitel de
dibujo caprichoso empotrado en la pared, una reja hecha como para una serenata
enamorada, algún palacio destrozado y cubierto de cal, pero todo está
abandonado, despreciado, y lo que han cuidado, tiene el gesto de la profanación
artística.
Tiene una tranquilidad musical el crepúsculo visto desde estas alturas. En el
regio horizonte hay nubes de ámbar azul que ocultan la luz del sol, que es fresa
cristal.
Después, un trémolo de luna y estrellas, como prólogo de la noche.
- I I -
Melancolía infinita la de estas piedras antiguas llenas de herrumbre y oro!
Pesar grande de estas calles de cementerio por las que nadie pasa. ¡Borrachera
espléndida de romanticismo!
Por los aires pasan las golondrinas bordando en la plata de la luz. La catedral
está como iluminada interiormente por un faro rojo.
Los corazones de los que sueñan se oprimen o se ensanchan en busca de aire
cálido o ideal bondadoso.
Al amparo de estas viejas ciudades las almas mundanas desconsoladas encuentran
como un ambiente de triste fortaleza, y los conflictos del sentimiento adquieren
más vigor, pero qué diferente sentido.
Al pasar sus secretos de oscuridad soñadora y sentirnos solitarios con el
corazón lleno de ansia, se resuelven nuestras interrogaciones con más pena pero
con más conformidad espiritual. A veces caemos en un nirvana adorable, y son
nuestros cuerpos como las piedras de estos palacios antiguos durmiendo el sueño
de la eternidad; otras veces reímos optimistas y otras abunda el gris sangre en
nuestro corazón, pero siempre entre estas piedras de oro se está borracho de
romanticismo.
- I I I -
UN PREGÓN EN LA TARDE
Horas lujuriosas del mes de Junio. La calle solitaria. Las casas doradas con los
vítores ininteligibles tienen una fortaleza y mutismo conventual. La calle está
cubierta de hierbas. Junto a las casas señoriales se aprietan las acacias plenas
de ramos blancos, ocultándose bajo los balcones huyendo del fuego solar. A veces
mueven angustiosamente sus penachos como protestando de lo que las abruma. En la
portada de una iglesia ciega la luz al chocar con las piedras.
A lo lejos sonó el pregón. Era un grito doloroso, angustiante, como un lamento
de alguien que se quejara artísticamente. Hay pregones graciosos, simpáticos,
que llenan el ambiente en que suenan de alegría. Son cantares cortos,
estribillos de la ciudad. Los mismos pregones de Granada con su melancólica
alegría, pero éste que sonó en Baeza a las tres de la tarde de un día de Junio
encerraba una dolorosa lamentación.
Era la voz que lo cantaba potente, chillona.
Hubo un silencio y volvió a sonar.
Siempre el pregón ha sido una o más notas repetidas rítmicamente en un solo
tono, casi siempre menor, sobre todo en los pregones andaluces, pero éste que
sonó en la ciudad olvidada tenía el acento de un canto wagneriano. Era primero
una nota quejumbrosa, cansada, que vibraba como una campana en tono mayor
brillantísimo, se repetía en un andante maestoso y hacía una pausa. Después
volvía a decir el mismo tema, ya más quedo, y por último, para resolución, la
voz tomaba timbre gutural, modulaba al tono menor, y dando una nota elevadísima
caía lánguidamente en la nota inicial. Sonaba el pregón desfallecido y fuerte
como una frase de trompa del gran Wagner.
Por el fondo de la calle que tenía un suave declive apareció la figura que lo
cantaba.
Era una mujeruca encorvada, descalza, con los pelos canos, tiesos, cayéndole por
la espalda, pitarrosa, con la cabeza inclinada, como sumida en una tremenda
meditación. Llevaba una cesta llena de pellejos de conejos, de trastos viejos,
de trapos inservibles. Dijo tres veces el doloroso pregón al pasar por la
calle soleada. El ritmo raro y de hierro que tenía, hacía huir de la melodía
como de una maldición.
Hubo varios silencios mientras el pregón se perdía. Al fin la voz se dejó de
oír, quedando la calle desierta y aburrida del calor fortísimo.
Las acacias apenas se movían.
LOS CRISTOS


Hay
en el alma del pueblo una devoción que sobrepuja a todas las devociones: la de
los crucificados.
Desde los tiempos más remotos las gentes sencillas se aterraron ante las caídas
cabezas de Jesús muerto. Pero esta devoción y esta miedosa piedad la sintieron y
la siente el pueblo en toda su trágica realidad, no en toda su espiritualidad y
grandeza. Es decir, temen y compadecen a Cristo no por el mar sin orillas de su
alma sino por los terribles dolores de su cuerpo, y se aterran ante sus
cardenales y la sangre de sus llagas y lloran por las coronas de espinas, sin
meditar y amar al espíritu de Dios sufriendo por dar el extremo consuelo.
Se observa que en todas las representaciones de Cristo en la cruz, los artistas
exageran siempre los golpes, las lanzadas, la horrible contracción muscular,
porque de esta manera presentaban al pueblo todo el sufrimiento del hombre,
única forma de enseñar a las multitudes el gran drama. Y las multitudes indoctas
miraron y aprendieron pero sólo lo exterior. En ningún Calvario supieron los
artistas presentar al Dios, solamente presentaron al hombre, y algunos como
aquel famoso Matthias Grunewald, el pintor alemán que retrató más espantosamente
la pasión de Jesús, lo hizo poniendo al hombre demasiado hombre, sin que se vean
señales de la muerte de Dios.
Y es que nadie puede interpretar al Dios vencido pero glorioso, porque en ningún
cerebro humano cabe dicha gigantesca concepción, y por eso todos los Cristos son
el hombre crucificado, con la misma expresión que otro ser cualquiera pusiera al
morir de suplicio tan feroz. En los Cristos antiguos, esos que están rígidos con
las cabezotas enormes y bárbara fisonomía, el escultor los concibió tan salvajes
y férreos como los tiempos de epopeya en que se formaron, pero tuvo siempre el
cuidado de hacer resaltar, o la corona de espinas, o la llaga del costado, o el
retorcimiento del vientre, para que la obra llegara al pueblo con todo su
horror. Llegaba la posición angustiosa, los dedos crispados, los ojos
desencajados de dolor. Los pueblos tuvieron la necesidad de la escena del
Calvario para arraigar más la fe. Sintieron a Jesús en la Cruz al verlo con la
cabeza sublime partida, con el pecho anhelante, con el corazón en el suelo, con
espumas sangrientas en la boca, y lo lloraron al verlo así precisamente en el
sitio en que sufrió menos, porque ya veía el fin, porque era Dios y estaba en la
cruz ya consumado el sacrificio genial, pero el pueblo nunca al pensar en el
Jesús crucificado se acordó del Jesús del Huerto de los Olivos, con la amargura
del temor a lo tremendo, ni se asombró ante el Jesús con amor de hombre de la
última cena.
La tragedia, lo real, es lo que habla a los corazones de las gentes y por eso
los artistas siempre que quisieron la gloria popular hicieron un Cristo lleno de
pústulas moradas, y al hablar así fueron comprendidos, y pasaron los primitivos
con sus Cristos fríos y pasaron los románicos con sus efigies rígidas, y
empezaron a clarear los escultores y pintores que habían de dar la sensación de
la realidad. Hicieron aquellos Cristos que hoy negros vemos guardados
cuidadosamente, y se ideó ponerles cabelleras y darles color, y luego comenzaron
a dar movimiento a las líneas y se llegó hasta la misma impresión de lo humano.
Y entonces fue cuando aquellos coloristas españoles que tanto miraban a las
agonías, hicieron los crucificados en que todo el cuerpo ajado y maltrecho de
cardenales, se mostraba con una escalofriante verdad.
Los Cristos enérgicos, esos que sin ninguna llaga, muy blancos y gruesos están
clavados de la cruz como podían estarlo de otra parte, ésos en que el artista
sólo supo infundir una fría desnudez de modelo, no son nunca objeto de la
devoción popular. La perfección no es nunca objeto de apasionamientos, lo
interrogante y que inquieta a las multitudes es la expresión. La tragedia
espantosa que el pueblo ve en algunos de sus crucificados es lo que los induce a
amarlos, pero el sentimiento de Dios lo sienten poco, lo grandioso los
desconcierta, lo grandioso los aterra. Los que hicieron esos Cristos que vemos
en algunas iglesias escondidos en una negra capilla que ilumina una luz rojiza,
con los fuertes brazos retorcidos sobre la cruz, la cabeza escondida entre una
cascada de cabellos quemados, y rodeados de exvotos entre un polvo viejo y
pesado, esos Cristos ahumados y espantosos, los artistas que los hicieron
tuvieron la gran inspiración y la altura de pensamientos. Ellos comprendieron al
pueblo. Son muy malos artísticamente mirados, sus dimensiones son rarísimas, su
ejecución es absurda, sus cabelleras son extrañamente impropias, pero dan la
terrible impresión de horror y son los amados por las muchedumbres. Esto es una
de las muchas pruebas de que el arte no sólo consiste en la técnica depurada
sino que para hablar se necesita de la llama gigante y misteriosa de la
inspiración. Y más en este arte de la escultura religiosa donde el artista
únicamente se debe preocupar de hacer pensar y sentir a gentes la mayoría
incultas, porque en otras artes para comprender se necesita de una especial
educación espiritual. Y bien que supieron poner espanto a las almas estos
hacedores de Cristos viejos que muchos llaman malos.
El pueblo que tiene el instinto de lo genial y lo artístico llenó a estas
imágenes de leyendas y fábulas sin fin, y los coronaron de rosas de trapo y
los cercaron de muletas, de ojos, y trenzas, y pusieron calaveras y serpientes
al pie de la cruz, y la gente rezó, rezó aterrada ante aquel espanto de amor a
los hombres. Por regla general estos Cristos sentidos se esconden en las
capillitas pueblerinas donde son el orgullo de sus habitantes. Luego al llegar
los escultores genios de España con más pensamientos y más idealidad hicieron
sus calvarios poniendo su alma en la ejecución de los ojos. Y Mora y Hernández,
y Juni y el Montañés, y Salzillo y Siloé, y Mena y Roldán, etc., etc., supieron
decir con dulzura dramática los ojos de Jesús, y los pusieron entornados,
escalofriantes como Mora o mirando al suelo con vidriosa convulsión como Mena, o
hacia arriba llamando a la eternidad como el Montañés o desencajados en su
moribundez verdosa como Siloé en el Cristo de la Cartuja. Ya éstos supieron que
aunque en el cuerpo una contorsión diga mucho, dicen mucho más unos ojos en la
agonía, y pusieron en los ojos todo el sufrimiento de aquel cuerpo ideal. Pero
en todos los crucifijos hay ese algo de abandono a lo irremediable expresado en
la colocación de las cabezas inclinadas, impregnadas de esa invisible blancura
crepuscular que da la muerte, porque la muerte es siempre mística.
GRANADA


I
AMANECER DE VERANO
Los montes lejanos surgen con ondulaciones suaves de reptil. Las transparencias
infinitamente cristalinas lo muestran todo en su mate esplendor. Las umbrías
tienen noche en sus marañas y la ciudad va despojándose de sus velos
perezosamente, dejando ver sus cúpulas y sus torres antiguas iluminadas por una
luz suavemente dorada.
Las casas asoman sus caras de ojos vacíos entre el verdor, y las hierbas, y las
amapolas y los pámpanos, danzan graciosos al son de la brisa solar.
Las sombras se van levantando y esfumando lánguidas, mientras en los aires hay
un chirriar de ocarinas y flautas de caña por los pájaros.
En las distancias hay indecisiones de bruma y heliotropos de alamedas, y a veces
entre la frescura matinal se oye un balar lejano en clave de fa.
Por el valle del Dauro, ungido de azul y de verde oscuro vuelan palomas
campesinas, muy blancas y negras, para pararse sobre los álamos, o sobre macizos
de flores amarillas.
Aún están dormidas las campanas graves, sólo algún esquilín albayzinero
revolotea ingenuo junto a un ciprés.
Los juncos, las cañas, y las yedras olorosas, están inclinadas hacia el agua
para besar al sol cuando se mire en ella.
El
sol aparece casi sin brillo, y en ese momento las sombras se levantan y se van,
la ciudad se tiñe de púrpura pálida, los montes se convierten en oro macizo, y
los árboles adquieren brillos de apoteosis italiana.
Y todas las suavidades y palideces de azules indecisos se cambian en
luminosidades espléndidas, y las torres antiguas de la Alhambra son luceros de
luz roja, las casas hieren con su blancura y las umbrías tornáronse verdes
brillantísimos.
El sol de Andalucía comienza a cantar su canción de fuego que todas las cosas
oyen con temor.
La luz es tan maravillosa y única que los pájaros al cruzar el aire son de
metales raros, iris macizos, y ópalos rosa.
Los humos de la ciudad empiezan a salir cubriéndola de un incendio pesado, el
sol brilla y el cielo, antes puro y fresco, se vuelve blanco sucio. Un molino
empieza su durmiente serenata. Algún gallo canta recordando al amanecer
arrebolado, y las chicharras locas de la vega templan sus violines para
emborracharse al mediodía.
- I I -
ALBAICÍN
A Lorenzo Martínez
Fuset, gran amigo y compañero.
Surgen con ecos fantásticos las casas blancas sobre el monte. Enfrente, las
torres doradas de la Alhambra enseñan recortadas sobre el cielo un sueño
oriental.
El Dauro clama sus llantos antiguos lamiendo parajes de leyendas morunas. Sobre
el ambiente vibra el sonido de la ciudad.
El Albaizín se amontona sobre la colina alzando sus torres llenas de gracia
mudéjar. Hay una infinita armonía exterior. Es suave la danza de las casucas en
torno al monte. Algunas veces entre la blancura y las notas rojas del caserío,
hay borrones ásperos y verdes oscuros de las chumberas. En torno a las grandes
torres de las iglesias, aparecen los campaniles de los conventos luciendo sus
campanas enclaustradas tras las celosías, que cantan en las madrugadas divinas
de Granada, contestando a la miel profunda de la Vela.
En los días claros y maravillosos de esta ciudad magnífica y gloriosa el
Albaizín se recorta sobre el azul único del cielo rebosando gracia agreste y
encantadora.
Son las calles estrechas, dramáticas, escaleras rarísimas y desvencijadas,
tentáculos ondulantes que se retuercen caprichosa y fatigadamente para conducir
a pequeñas metas desde donde se divisan los tremendos lomos nevados de la
sierra, o el acorde espléndido y definitivo de la vega. Por algunas partes, las
calles son extraños senderos de miedo y de fuerte inquietud, formadas por
tapiales por los que asoman los mantos de jazmines, de enredaderas, de rosales
de San Francisco. Se siente ladrar de perros y voces lejanas que llaman a
alguien casualmente con acento desilusionado y sensual. Otras, son remolinos de
cuestas imposibles de bajar, llenas de grandes pedruscos, de muros carcomidos
por el tiempo, en donde hay sentadas mujeres trágicas idiotizadas que miran
provocativamente.
Están las casas colocadas, como si un viento huracanado las hubiera arremolinado
así. Se montan unas sobre otras con raros ritmos de líneas. Se apoyan
entrechocando sus paredes con original y diabólica expresión. Aparte de las
mutilaciones que ha sufrido por algunos granadinos (mal llamados así) este
barrio único y evocador, lo demás conserva plenamente su ambiente
característico. Al deambular por sus callejas surgen escenarios de leyendas.
Altares, rejas, casonas enormes con aires de deshabitadas, miedosos aljibes en
donde el agua tiene el misterio trágico de un drama íntimo, portalones
destartalados en donde gime un pilar entre las sombras, hondonadas llenas de
escombros bajo los cubos de las murallas, calles solitarias que nadie las cruza
y en donde tarda mucho una puerta en aparecer, y esa puerta está cerrada,
covachas abandonadas, declives de tierra roja en donde viven los pulpos
petrificados de las pitas. Cavernas negras de la gente nómada y oriental.
Aquí y allá siempre los ecos moros de las chumberas. Y las gentes en estos
ambientes tan sentidos y miedosos inventan las leyendas de muertos y de
fantasmas invernales, y de duendes y de marimantas que salen en las medias
noches cuando no hay luna vagando por las callejas, que ven las comadres y las
prostitutas errantes, y que luego lo comentan asustadas y llenas de
superstición. Vive en estas encrucijadas el Albaizín miedoso y fantástico, el de
los ladridos de perros y guitarras dolientes, el de las noches oscuras en estas
calles de tapias blancas, el Albaizín trágico de la superstición, de las brujas
echadoras de cartas y nigrománticas, el de los raros ritos de gitanos, el de los
signos cabalísticos y amuletos, el de las almas en pena, el de las embarazadas,
el Albaizín de las prostitutas viejas que saben del mal de ojo, el de las
seductoras, el de las maldiciones sangrientas, el pasional.
Hay otros rincones por estas antigüedades, en que parece revivir un espíritu
romántico netamente granadino. Es el Albaizín hondamente lírico. Calles
silenciosas con hierbas, con casas de hermosas portadas, con minaretes blancos
en los que brillan las verdes y grises mamas del adorno característico, con
jardines admirables de color y de sonido. Calles en que viven gentes antiguas de
espíritu, que tienen salas con grandes sillones, cuadros borrosos y urnas
ingenuas con Niños Jesús entre coronas, guirnaldas y arcos de flores de
colorines, gentes que sacan faroles de formas olvidadas al paso del Viático y
que tienen sedas y mantones de rancio abolengo.
Calles en que hay conventos de clausura perpetua, blancos, ingenuos, con sus
campaniles chatos, con las celosías empolvadas, muy altas, rozando con los
aleros del tejado, donde hay palomas y nidos de golondrinas. Calles de serenata
y de procesión con las candorosas vírgenes monjiles. Calles que sienten las
melodías plateadas del Dauro y las romanzas de hojas que cantan los bosques
lejanos de la Alhambra. Albaizín hermosamente romántico y distinguido.
Albaizín del compás de Santa Isabel y de las entradas de los cármenes. El
Albaizín de las fuentes, de las glorietas, de los cipreses, de las rejas
engalanadas, de la luna llena, del romance musical antiguo, el Albaicín de la
cornucopia, del órgano monjil, de los patios árabes, del piano de mesa, de los
amplios salones húmedos con olor de alhucema, del mantón de cachemira, del
clavel.
Al recorrer estas calles se van observando espantosos contrastes de misticismo y
lujuria. Cuando se está más abrumado por el paseo angustioso de las sombras y
las cuestas, se divisan los colores suaves y apagados de la vega, siempre
plateada, llena de melancólicos tornasoles de color, y la ciudad durmiendo
aplanada entre neblinas, en las que descuella el acorde dorado de la catedral
enseñando su espléndida girola y la torre con el ángel triunfador.
Hay una tragedia de contrastes. Por una calle solitaria se oye el órgano
dulcemente tocado en un convento y la salutación divina de Ave María Stella
dicha con voces suavemente femeninas. Enfrente del convento, un hombre con blusa
azul maldice espantosamente dando de comer a unas cabras. Más allá unas
prostitutas de ojos grandes, negrísimos, con ojeras moradas, con los cuerpos
desgarbados y contrahechos por la lujuria, dicen a voz en cuello obscenidades de
magnificencia ordinaria; junto a ellas, una niña delicada y harapienta canta una
canción piadosa y monjil.
Todo nos hace ver un ambiente de angustia infinita, una maldición oriental que
cayó sobre estas calles.
Un aire cargado de rasgueos de guitarras y de gritos calmosos de la gitanería.
Un sonido de voces monjiles y un runrún de zambra anhelante.
Todo lo que tiene de tranquilo y majestuoso la vega y la ciudad, lo tiene de
angustia y de tragedia este barrio morisco.
Por todas partes hay evocaciones árabes. Arcos negruzcos y herrumbrosos, casas
panzudas y chatas con galerías bordadas, covachas misteriosas con líneas del
oriente, mujeres que parecen haber escapado de un harem. Luego una vaguedad en
todas las miradas que parece que sueñan en cosas pasadas, y un cansancio
abrumador.
Si alguna mujer llama a sus hijos o a alguien, es un quejido lento lo que
murmura y los brazos caídos y las cabezas despeinadas dan una impresión de
abandono a la suerte, y una creencia en el destino verdaderamente musulmana. Hay
siempre ritmos gitanos en el aire y canciones desesperadas o burlonas, con
sonidos guturales. Por las callejas se ven los cerros dorados con murallas
árabes. Hay heridas en las piedras manando agua clara que se arrastra serpeando
calle abajo.
En las cocinas, las macetas de claveles y geranios se miran en las ollas y
perolas de cobre, y las alacenas abiertas en la tierra húmeda se muestran
repletas de los cacharros morunos de Fajalauza.
Hay perfumes de sol fuerte, de humedad, de cera, de incienso, de vino, de macho
cabrío, de orines, de estiércol, de madreselva. Hay en los ambientes un gran
barullo extraño, envuelto en los sonidos oscuros que lanzan las campanas de la
ciudad.
Un cansancio soleado y umbroso, una blasfemia eterna y una oración constante. A
las guitarras y los jaleos de juerga en mancebía, responden las voces castas de
los esquilines llamando a coro.
Por encima del caserío se levantan las notas funerales de los cipreses, luciendo
su negrura romántica y sentimental. Junto a ellos están los corazones y las
cruces de las veletas que giran pausadamente frente a la majestad espléndida de
la vega.
- I I I -
CANÉFORA DE PESADILLA
De
una puerta negra con enormes desconchones en la madera y entre un incienso verde
y húmedo, surge la figura espantosa cubierta de andrajos y con ojos amarillentos
por la bilis. En el fondo hay un patio antiguo. Patio en donde quizá los eunucos
durmieran a la luz de la luna, patio empedrado de musgo, con sombras árabes en
las paredes, y un gran aljibe miedoso y profundo. En sus carcomidas
balaustradas se apoyan macetas marchitas de geranios, y en sus columnas
renegridas se abrazan enredaderas tísicas. Más allá un muladar y en una de sus
paredes un Cristo espantoso con falda de bailarina, adornado de flores de trapo.
Un mareo ahogadizo de moscas y mil avispas zumbando amenazadoras. En el cielo
muy azul, fuego de sol, y de aquí surgió.
No sé si mis ojos la miraron bien, o no la miraron, porque lo espantoso produce
en nosotros confusión de ideas.
Era un misterio repugnante la figura horrible que salía tambaleándose de la
casa.
No había nadie en la calle melancólica y reposada en su muerte.
La figura monstruosa no se movía de la puerta. Poseía en su actitud, la fría
interrogación de un friso egipcio.
Tenía un vientre muy abultado como de eterno embarazo, sus brazos caídos
sostenían unas manos viscosas y formidables de fealdad. En la cadera llevaba un
cántaro desmochado, y sus cabellos canosos y fuertes, rodeaban aquella cara con
un agujero por nariz. Sobre sus pómulos una pupa amarillenta mostraba toda su
maloliente carroña, y un ojo horrible derramaba lágrimas sobre ella, que la
figura atroz limpiaba con su manaza. Salía de aquella casa de vicios espantosos
y lujurias extremas.
Estaba envuelta en un hábito de impudor y bajeza de una degeneración sexual.
Podía ser animal raro o hermafrodita satánico. Carne sin alma o medusa dantesca.
Ensueño de Goya o visión de San Juan. Amada por Valdés Leal, o martirio para Jan
Weenix. Era una carne verdosa y de muerte. Tose repetidas veces y se cree oler a
azufre, bajo el peso de los espíritus del mal. La figura inquietante echó a
andar.
Llevaba unas zapatillas a medio meter que marcaban el ritmo lúgubremente; unas
gargantillas de coral mugriento y una bolsa colgada al cuello, que sería algún
amuleto infernal.
Dentro de la casa se oía reír y entre palmas sensuales y ayes dolorosos, una voz
aguardentosa cantaba obscenidades.
El monstruo andaba como un lagarto en pie y con una mueca dura no se sabe si era
risa o dolor de vivir. Otra vez tosió como si un perro aullase en un sótano, y
siguió andando despidiendo olor de alhucema podrida y de tabaco.
Es horrible este bicho con enaguas y con senos flácidos. Es la que en la casa
eternamente maldice y asusta a las buenas comadres. Es la que si pudiera nos
besaría a todos para infestarnos de su mal. Es la eunuca de un harem de
podredumbre. Si fuera hermosa sería Lucrecia, como es horrible es Belcebú. Si
pudiera escoger amante, amaría a Neptuno o Atila, y si pudiera llevar a cabo sus
maldiciones sería como Hatto, el feroz obispo de Andernach.
Estas mujeres, espantosas de pesadilla, se pasean algunas veces por el Albaizín.
Ellas son las brujas que enredan en sus tramas cabalísticas a las pasionales
muchachas de ojos negros. Ellas son las que preparan bebedizos hechos con
víboras, con canela y con huesos de niños machacados al plenilunio. Ellas poseen
en canuteros los espíritus del bien y del mal, y por ellas las madres ignorantes
y supersticiosas cuelgan a sus críos cuernos dorados y estampas benditas para
librarlos del mal de ojo.
Pero esta pesadilla ¡Qué gesto tan frío y tan inquietante el suyo al cruzar la
calle llena de sol y olor de rosal! ¡Hetaira quitasueños! Con el cántaro en la
cadera y las manos por el suelo en las calles del Albaizín.
- I V -
SONIDOS
A María Luisa Egea.
Bellísima, espléndida y genial. Con toda mi devoción
Desde los cubos de la Alhambra se ve el Albaizín con los patios, con galerías
antiguas por las que pasan monjas. En las blancas paredes de los claustros están
los vía crucis. Junto a las celosías románticas de los campaniles los cipreses
mecen lánguidamente su masa olorosa y funeral. Son los patios soñadores y
umbrosos.
En
medio del gran acorde macizo del caserío los conventos ponen su ambiente de
tristeza.
Es algo misterioso que atrae y fascina, la visión del Albaizín desde esta
fortaleza y palacio de la media noche. Y el panorama, con ser tan espléndido y
extraño, y tener esas voces potentes de romanticismo, no es lo que fascina. Lo
que fascina es el sonido. Podría decirse que suenan todas las cosas. Que suena
la luz, que suena el color, que suenan las formas.
En los parajes de intenso sonido como son las sierras, los bosques, las
llanuras, la gama musical del paisaje tiene casi siempre el mismo acorde que
domina a las demás modulaciones. En las faldas de la Sierra Nevada, hay unos
recodos deliciosos de sonidos. Son unos sitios en donde de los declives macizos
mana un sonido de perfume agreste melosamente acerado.
En los mismos bosques de pinos, entre el olor divino que exhalan, se oye el
manso ruido del pinar, que son melodías de terciopelo aunque sople aire
fortísimo, modulaciones mansas, cálidas, constantes, pero siempre en la misma
tesitura.
Eso es lo que no tiene Granada y la vega oídas desde la Alhambra. Cada hora del
día tiene un sonido distinto. Son sinfonías de sonidos dulces lo que se oye. Y
al contrario que los demás paisajes sonoros que he escuchado, este paisaje de la
ciudad romántica modula sin cesar.
Tiene tonos menores y tonos mayores. Tiene melodías apasionadas y acordes
solemnes de fría solemnidad. El sonido cambia con el color, por eso cabe decir
que éste canta.
El ruido del Dauro es la armonía del paisaje. Es una flauta de inmensos acordes
a la que los ambientes hicieran sonar. Desciende el aire con su gran monotonía
cargado de aromas serranos y entra en la garganta del río, éste le da su sonido
y lo entrecruza por las callejas del Albaizín por las que pasa rápido dando
graves y agudos; luego se extiende sobre la vega y al chocar con sus sones
admirables y con las montañas lejanas y con las nubes, forma ese acorde de plata
mayor que es como una inmensa nana que a todos nos duerme voluptuosamente. En
las mañanas de sol hay alegrías de música romántica en la garganta del Dauro.
Podría decirse que canta en tono mayor el paisaje. Hay mil voces de campanas que
suenan de muy distinta manera.
Algunas veces claman en tono grave las campanas sonoras de la Catedral, que
llenan los espacios con sus ondas musicales. Éstas se callan y entonces les
contestan varios campanarios albaizineros que se contrapuntan espléndidamente.
Unas campanas vuelan como locas derramando pasión bronceada hasta fundirse a
veces con el sonido del aire en un hipar anhelante. Otras, viriles, fugan sus
sonidos con las lejanías, y una más reposada y devotamente, llena de unción
sacerdotal llama a rezar muy despacio, con aire cansado, con la filosofía de la
resignación. Las otras campanas que volaban locas de apasionada alegría se
callan de repente pero la campana reposada sigue con aire de reproche ella es la
vieja que reza y riñe a las jóvenes por sus anhelos que nunca tendrán realidad.
Seguramente aquellas campanas que habían sonado como locas de entusiasmo hasta
morirse de sonido, las habían echado a volar, o los acólitos traviesos de las
parroquias, o las novicias juguetonas y asustadizas de algún convento, que
tienen ansia de reír, de cantar, y es casi cierto que esta campana que llama a
rezar quejumbrosamente la tañe algún viejo sacristán lleno de manchas de cera, o
alguna monja que la muerte olvidó, que espera en el convento la herida de la
guadañadora. Hay silencios magníficos en que canta el paisaje. Después claman
otra vez las campanas de la Catedral, las otras glosan lo que dijo la maestra, y
como final de sinfonía hay un gracioso e infantil ritornello de esquilín, que
después de su melodía agudísima se va apagando poco a poco en un morendo
delicado, como no queriendo terminar, hasta que acaba en una nota rozada que
apenas se oye. ¡Son magníficas, son maravillosas, son espléndidas y múltiples
las sinfonías de campanas en Granada!
La noche tiene brillantez mágica de sonidos desde este torreón. Si hay luna, es
un marco vago de sensualidad abismática lo que invade los acordes. Si no hay
luna, es una melodía fantástica y única lo que canta el río, pero la modulación
original y sentida en que el color revela las expresiones musicales más perdidas
y esfumadas, es el crepúsculo. Ya se ha estado preparando el ambiente desde que
la tarde media. Las sombras han ido cubriendo la hoguera alhambrina. La vega
está aplanada y silenciosa. El sol se oculta y del monte nacen cascadas
infinitas de colores musicales que se precipitan aterciopeladamente sobre la
ciudad y la sierra y se funde el color musical con las ondas sonoras. Todo
suena a melodía, a tristeza antigua, a llanto.
Resbala una pena dolorosa e irremediable sobre el caserío albaizinero y sobre
los soberbios declives rojos y verdes de la Alhambra y Generalife, y va
cambiando sin cesar el color y con el color cambia el sonido. Hay sonidos
rosa, sonidos rojos, sonidos amarillos y sonidos imposibles de sonido y color.
Después hay un gran acorde azul, y empieza la sinfonía nocturna de las campanas.
Es distinta de la de la mañana. El apasionamiento tiene gran tristeza. Casi
todas, suenan cansadas, llamando al rosario. Canta muy fuerte el río. Las luces
parpadeantes de las callejas albaizineras, ponen temblores dorados en las
negruras de los cipreses. Lanza la Vela su histórica canción. En las torres, se
ven lucecillas miedosas que alumbran a los campaneros.
- V -
SILBA EL TREN A LO
LEJOS

PUESTAS DE SOL
1-
Verano
Cuando el sol se oculta tras las sierras de bruma y rosa, y hay en el ambiente
una colosal sinfonía de religioso recogimiento, Granada se baña de oro y de
tules rosa y morados.
La vega, ya con los trigos marchitos, se duerme en un sopor amarillento y
plateado, mientras los cielos de las lejanías tienen hogueras de púrpura
apasionada y ocre dulzón.
Por encima del suelo hay ráfagas de brumas indecisas como aire saturado de humo
o brumas fuertes como enormes púas de plata maciza. Los caseríos están envueltos
en calor y polvo de paja y la ciudad se ahoga entre acordes de verdor lujurioso
y humos sucios.
La sierra es color violeta y azul fuerte por su falda, y rosadamente blanca por
los picachos. Aún quedan manchas de nieve que resisten briosas al fuego del sol.
Los ríos están casi secos y el agua de las acequias va tan parada, como si
arrastrara un alma enormemente romántica cansada por el placer doloroso de la
tarde.
En el cielo que hay sobre la sierra, un cielo azul tímido, asoma el beso
hierático de la luna.
En los árboles y en las viñas aún queda un resol extraño, y poco a poco los
montes azules, ceniza y verde sobre rosa, se enfrían y todo va tomando el color
hipnótico de la luna.
Cuando ya casi no hay luz, adquiere la ciudad un matiz negro y parece dibujada
sobre un mismo plano, las ranas empiezan sus raras fermatas, y todos los árboles
parecen cipreses. Luego la luna besa a todas, las cosas, cubre de suavidad los
encajes de las ramas, hace luz al agua, borra lo odioso, agranda las distancias
y convierte los fondos de la vega en un mar. Después un lucero de una ternura
infinita, el viento en los árboles, y un canto de aguas perenne y adormecedor.
La noche muestra todos sus encantos con la luna. Sobre el lago azul brumoso de
la vega ladran los perros de las huertas.
2
-
Invierno
Está
la vega aplanada. Estos días tristes de invierno la convierten en campo de
ensueño.
Las lejanías veladas por la niebla son plomo y violeta, y las alamedas marchitas
son grandes rayas negras. El cielo es blanco y suave con ligeros toques negros,
la luz azulada, vaga, delicadísima. Los caseríos brillan y se esfuman en la
vaguedad del humo. El sonido es apagado y de nieve.
Los primeros términos del paisaje se acusan con fuerza. Muchos olivos plata y
verde, grandes álamos llorosos y lánguidos, y cipreses negros que se agitan
dulcemente. Saliendo de la ciudad hay unos pinos con las cabezas inclinadas.
Todos los colores son pálidos y graves. El verde oscuro y el rojizo son los que
dominan de cerca, pero a medida que se van extendiendo por la llanura, la niebla
los apaga y los borra, hasta que en los fondos son indefinidos y somnolientos.
Los ríos parecen cortes inmensos hechos en la tierra para que se viera el cielo
que hay debajo.
El sol al ocultarse se asomó entre las nubes, y la vega fue como una inmensa
flor que abriera de pronto su gran corola mostrándonos toda la maravilla de sus
colores. Hubo una conmoción enorme en el paisaje. La vega palpitó espléndida.
Todas las cosas se movieron. Algunos colores se extendieron fuertes y briosos.
En un monte cercano hay rasgaduras de azulín intenso. La nieve de la sierra se
adivina entre las gasas de la niebla.
Las nubes se montan unas encima de otras, se muerden furiosas tornándose negras,
y la lluvia empieza a caer fuerte y sonora. En la ciudad hay un sonido metálico
con ondulaciones secas, lo produce el agua al chocar con los tubos y canales de
latón. En la vega es un ruido blando y muelle de agua que cae sobre agua y
hierbas. La lluvia tiene al caer en los charcos acordes suavísimos y fuertes, al
caer sobre las hierbas, desfallecimientos de sonidos.
A lo lejos algún trueno apagado suena como un monstruoso timbal.
Los pueblos están encogidos y helados de frío, los caminos están tapizados por
grandes manchas de plata. Arrecia la lluvia amenazadora. La luz se hace oscura y
la vaguedad se acentúa.
Una oscuridad y sopor llenan la vega.
Una línea fascinadora de luz blanca triunfa en el horizonte. Después, un manto
de terciopelo negro bordado de granates cubre la llanura
JARDINES


A Paquito
Soriano. Espíritu exótico y admirable.
Son muy vagos los recuerdos de los jardines. Al pasar sus umbrías la
melancolía nos invade. Todas las melancolías tienen esencia de jardín. La
hora del crepúsculo, hace palpitar a los jardines con temblores de matices
tenues que tienen toda la gama del color triste. Tras las marañas oscuras de
la yedra, revive el espíritu de la mujer que nos persigue, y entre la plata
melosa de la fuente y la intranquilidad constante de las hojas pone nuestra
fantasía las visiones espirituales de nuestro mundo interior que hace brotar la
maga sugestión del ambiente. Parece que los jardines se hicieron para servir de
relicario a todas las escenas románticas que pasaran por la tierra. Un jardín es
algo superior, es un cúmulo de almas, silencios y colores, que esperan a los
corazones místicos para hacerlos llorar. Un jardín es una copa inmensa de mil
esencias religiosas. Un jardín es algo que abraza amoroso y un ánfora tranquila
de melancolías. Un jardín es un sagrario de pasiones, y una grandiosa catedral
para bellísimos pecados. En ellos se esconden la mansedumbre, el amor, y la
vaguedad del no saber qué hacer.
Cuando adquieren las alfombras húmedas del musgo, y por sus calles no avanzan
sombras de vida, los habitan las sabias serpientes bailarinas de las danzas
orientales que andan voluptuosas por los macizos abandonados. ¡Cuando pasa el
Otoño sobre ellos tienen un gran llanto desconocido! ¡Jardines de tísicos que
se morían de lejanías brumosas en los poemas de antiguos poetas fracasados! Los otros jardines, los del amor galante, llenos de estatuas mórbidas, de
espumas, de cisnes, de flores azules, de lujurias escondidas, de estanques con
lotos rosa y verde, de cigüeñas perezosas y de visiones desnudas, encierran toda
una vida de pasión y abandono al destino. ¡Jardines para el olvido, y para las
almas sensuales! y los que son un bloque verde con secretos negruzcos en
donde las arañas tendieron sus palacios de ilusión, con una fuente rota que
se desangra lentamente por la seda podrida de las algas. ¡Jardines para
idilios de monjas enclaustradas con algún estudiante o chalán caminero!
¡Jardines para el recuerdo doloroso de algún amor desvanecido!
Todas las figuras espirituales que pasan por el jardín solitario, lo hacen
pausadamente como si celebraran algún rito divino sin darse cuenta, y si lo
cruzan en el crepúsculo o en la luna, se funden con su alma. Las grandes
meditaciones, las que dieron algo de bien y verdad, pasaron por el jardín. Las
grandes figuras románticas eran jardín. La música es un jardín al plenilunio.
Las vidas espirituales son efluvios de jardín. ¡El sueño! ¿Qué es sino nuestro
jardín?
En la vida que arrastramos de atareamiento y preocupaciones extrañas, pocos son
los que se espantan de pena y delicadeza ante un jardín, y los pocos que
nacieron para el jardín son arrastrados por el huracán de la multitud. Van
pasando los románticos que suspiran por la elegancia infinita de los cisnes.
En los crepúsculos están solos los jardines. El sudario gris y rosado de la
tarde los cubre, y contados son los que escuchan su canción.
- I -
JARDÍN CONVENTUAL

Está mudo y silencioso. Todos los colores son tímidos y castos. Entre las
malezas descuidadas nacen margaritas menudas y flores silvestres. En las
veredas que ha mucho tiempo nadie cruzó, las arañas tendieron sus hilos
plateados. Algunas veces se levanta el suelo cubierto de manchas verdes, de
musgos, y humedades semejando el lomo de algún gigante reptil. La fuente está
rota y seca. En una esquina, entre hierbas oscuras y girasoles marchitos, mana
el agua pausadamente, escurriéndose por el yerbazal hasta perderse al pie de los
árboles. Este jardín retrata la gran tristeza del convento.
Por las galerías achatadas y pobres pasan las monjas con sus pardos sayales.
Sólo hay un rosal en todo el recinto, que cuida una novicia que todavía no ha
tenido tiempo de entristecerse. Está en una recacha del claustro, junto a un
laurel. Sus rosas adornan la Virgen ingenua durante el mes de Mayo.
Hace tanto frío en el jardín que todo se seca.
Tiene calmas hermosas y eternas al ruido de los rezos gangosos y aflautados y al
sonar del maravilloso órgano. El convento no tiene campanas. Es siempre
otoño en este jardín. Las alegrías vibrantes de la primavera, y la fastuosidad
brillante del verano, no entran en él.
La umbría fuente que le anima y el cielo de piedra que le abruma, hacen que el
jardín esté siempre en la tristeza amarga del otoño. Si hay un color es un verde
apagado, si hay flores son amarillas o ligeramente azules. No hay ventanas en
el claustro. El jardín ve todas las procesiones de las religiosas. No hay
tampoco ciprés. Las ramas del laurel penetran retorciéndose, por una ventana.
Entre la hierba y cerca de donde mana el agua, se pudre la cándida escultura de
un santo padre de la Iglesia, que las monjas arrumbaron por inservible.
Dominando al jardín surge en los aires la monstruosa torre de la Catedral de la
ciudad, que guarda y mira al convento. Unas enredaderas fuertes están bordando
caprichosamente en las paredes del patio. Por la fría desnudez de los
claustros pasa una monja sonando una campanilla.
- I I -
HUERTOS DE LAS IGLESIAS RUINOSAS
A la salida de las sacristías húmedas donde hay altares derrumbados, cómodas
negras, y espejos borrosos están los huertos humildes y desaliñados.
Casi siempre son cementerios antiguos cubiertos de hierba, en los cuales algún
ama de cura plantó rosales y enredaderas. Son húmedos a pesar de tener sol. En
los rincones viven reptiles. Por un ventanal roto de la iglesia, llega el vaho
religioso del incienso. Nadie los cuida, y si los cuidara, la maldición antigua
los llenaría de ortigas, de cicuta, de hongos, y de otras plantas venenosas.
Todos ellos son grandes, con las paredes de piedras oscuras, por las que trepan
rosales de té, madreselvas y enredaderas de yedra. Tienen bancos de capiteles
medio enterrados, y sombrajes de arcos cubiertos de espigas y amapolas.
Una fuente rota medio enterrada en las yerbas canta alguna vez, cuando hay
exceso de agua en la ciudad. Están llenos de higueras, de manzanilla, de
hinojos, de dompedros.
En algunos hay lápidas funerales con nombres borrados arrinconadas en algún
sitio maloliente; en otros hay palomas de toca que cuidan los hijos del
sacristán, y perros encadenados que quieren morder; en los más hay charcos de
humedad y tapiales con guirnaldas de boca de león.
En los laureles hay hilos de plata casi invisibles, chorreones de agua
incrustada, y en las esquinas que nadie pisó, hay rosales blancos a medio
secar.
En estos lugares de abatimiento, suele haber entre las tramas verdes de
enredaderas, portadas antiguas, hoy tapiadas, que tienen en hornacinas
deshechas, santos carcomidos que llevan sudarios de musgo, penachos de yerbas, y
que bendicen rígidamente con una mano crispada.
Algunos de estos huertos perdieron su carácter grave al cubrir sus paredes con
enredaderas, pero en otros que están completamente desnudos, se ven
dibujadas en las paredes las arquerías de los nichos, y alguna cruz de hierro
enmohecida por los años, que se retrepa lánguidamente en las yerbas de los
suelos.
Otros, de las iglesias de los arrabales, se abren a los campos vibrantes de
color. En muchos, las yedras y los rosales se asoman ansiosos por las tapias,
y caen después dulcemente. Entre las piedras se abrazan los beleños, las
rudas, las adormideras, los lirios, las espigas del diablo.
Algunas veces la tierra eleva su desnudez de flores, para piedra con dibujos
raros, quizá algún trozo de friso desaparecido, que se derrite plácidamente al
sol, y así todos. Raros serán los que tengan rosas frescas y lozanas, y
fuentes limpias con peces de colores.
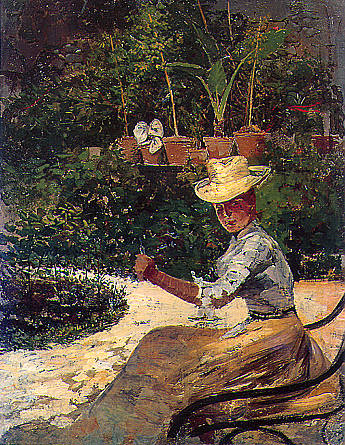
- I I I -
JARDÍN ROMÁNTICO
Se están perdiendo los jardines españoles. El parque inglés recortado y
simétrico los suple. Sólo de vez en cuando, al pasear por un camino desierto
que conduce a sitios humildes, nos encontramos uno de estos jardines desiertos y
umbrosos.
Toda el alma romántica y galante del siglo dieciocho latente por las avenidas.
El jardín quiere a la dama pálida y al caballero poeta. Jardines crepúsculos de
aquella edad sentimental y dramática. Jardines nebulosos que tanto hacen sufrir
a ese gran poeta de niebla que se llama Juan Ramón Jiménez.
Estaba solo el jardín. Entre las olas verdes de los arrayanes descuidados,
levantaban sus varas florecidas las malvarrosas rosas y blancas. En el centro
del jardín se alzaba la cúpula verde de la glorieta cubierta con un rosal de té.
En su interior una mesa de piedra negra está llena de hojas secas. Los bancos
están hundidos en el suelo mojado, y una cascada de yedras quiere taparlos.
Más allá y sobre su pedestal deshecho una estatua borrosa de Cupido lanza
eternamente su flecha fatal, de la cual penden enredaderas y telarañas. En las
esquinas del jardín están las fuentes. Son pequeñas y elegantes, con las tazas
verdinegras por las que chorrean las algas como cabelleras de medusas ahogadas
en el agua verde y podrida. Casi no se ven entre los arrayanes, que al no ser
cuidados tomaron bríos salvajes. No suena nunca el agua en el jardín, sólo
en las noches las acequias de los campos cantan a lo lejos. No tiene pájaros el
jardín, sólo algún búho legendario se ríe cuando no hay luna, sobre un limonero
entre sombras.
En un rincón, junto a una fuente, se deshace una estatua de Apolo, que aterida
de frío se tapa entre los rosales.
Hay un verdadero bosque de cipreses. Diríase a lo lejos que era aquello un
cementerio viejo. Entre los macizos, entre las retamas de las gallumbas, en
las avenidas cortas y tristes, los cipreses elevan sus tragedias melódicas.
Hasta la lírica leyenda del ruiseñor perdió el jardín. ¡Hace tanto frío y hay
tanta tristeza en el ambiente! Luego la casa, porque el jardín tiene una
casona al lado. ¡Qué pena tan intensa la fachada sin los cristales en los
balcones para que el poeta los pueda cantar en los crepúsculos, cuando son
espejos de rosas y granas! ¡Qué amargura la casona deshabitada con un jardín
raro sobre el tejado!
En una esquina de la casa está el balcón de siempre, el balcón que hace años no
se abrió, el balcón que todavía lloran los poetas que han dado en llamar
cursis. No se siente ya el clave. Es otra luna la que ilumina el jardín.
Nota el poeta un derrumbamiento interior. No hay manos blancas sobre el teclado,
ni palomas que se posen en los hombros de la eterna ella, ni escalas pendiendo
del balcón, ni tempestades de amor en el jardín.
El poeta pasa sus manos por la cabeza y ve que ha perdido la melena, extiende
los brazos entristecido y observa que lleva puños de charol.
El ensueño del jardín se está borrando. Se caen de viejos los eucaliptos, las
divinas mimbres lloronas se han secado, sólo los cipreses que son románticos
testarudos guardan la virginidad antigua del jardín. En los tapiales se abren
grandes rejas voladas que dan al camino. Las flores silvestres se mezclan entre
los floripones distinguidos y aristocráticos.
Pronto desaparecerá el jardín. Hay que borrar las obras de los otros siglos.
Es triste. Pero la fiesta galante cesó. Las carrozas frías de la muerte se
llevaron a los caballeros y a las damas antiguas al otro reinado, el estanque
se cegó y los cisnes se los comieron fritos un día de hambre los sucesores de
aquellas familias maravillosas. Son otros cisnes los de hoy. La barca de plata
que surcaba el lago fantástico se hundió llevando a bordo una fiesta blanca de
enamorados tímidos. Los pastores se convirtieron en bestias salvajes. La
marquesa Eulalia cesó de reír. ¡Es irremediable! Primero desaparecieron las
ninfas. Luego desaparecieron las marquesas y los abates, ahora quizá morirán los
poetas.
Las columnatas se deshicieron como se deshacen las glorietas y las estatuas
junto a los rosales. La historia de la doncella raptada, que después se mete a
monja en las Claras, se perdió para siempre.
En una avenida del jardín y entre aperos de labranza, juegan unos niñitos
preciosos, harapientos, haciendo pedazos un librote enorme que tiene pintados
caballeros y señoras dieciochescos, una parodia del martirio de San Bartolomé Huguesco,
más allá la madre cansada y deshecha por el hambre, remendaba la ropa sentada al
sol. Había silencio en el jardín.
Por la puerta principal entraron dos jóvenes. Uno de ellos comenzó a gritar
entusiasmado. ¡Aquello era hermoso! Él se sentaría allí a soñar un rato,
pero el otro joven que llevaba en la mano un odioso libro de estadística,
exclamó extrañado: "¡Pero, quieres no ser tonto! ¡No comprendes que este sitio
es muy antihigiénico! Vámonos", y se fueron. No tiene remedio, la fiesta
pasó ya por aquí y no volverá más. Se murió el madrigal cuando nació el
ferrocarril. Los suspiros amorosos por alguna estrofa apasionada, los lemas
galantes en las botonaduras, las serenatas de laúd, se fueron con su siglo.
Las sedas, los encajes, los jarrones, los camafeos, se hundieron para siempre.
Sólo nos quedó vivo de la época el jardín, que es el cementerio de todo
aquello, guardado por cipreses, con fuentes que aún conservan agua de la
época, con estatuas que se están borrando por no contemplarnos, con casas que
tienen balcones cerrados.
Pasó otro romántico por la ventana y se quedó mudo de admiración. Entornó los
ojos como ensoñando sobre el jardín, pero en seguida se fue. Tenía que ir a
la oficina. Los niños de la avenida seguían en su obra destructora, y su madre
cantaba amablemente.
"¿Es de ustedes este jardín?", y ellos respondieron: "No señor, es de la
señora marquesa, pero como es tan buena nos lo ha dado para que plantemos una
huerta". "¡Qué infamia! ¡Qué lástima de jardín!", exclamé yo, "¡Cómo se
ve, me dijo la madre, que usted está bien comido! ¡Si viera usted lo poco que
ganamos!, ya así, convirtiendo este jardín en huerta, venderemos lechugas y
coles en la ciudad, y podrán comer algo más mis hijos" Los niños, escuálidos,
seguían su tarea, la madre suspiró: "¡Qué ganas tengo que no se estile
comer!", "¿Sabe usted lo que le digo? hablé yo, que está muy bien
desaparecido el jardín".
Es irremediable, la fiesta pasó. Verlaine llora y Eduardo Dubus está
sonando su violín negro. Pronto el arado estará en las maravillas umbrosas del
jardín. Es irremediable.
- I V -
JARDÍN MUERTO
Cae lluviosa la mañana sobre el jardín. Al final de una cuesta fangosa y junto
a una cruz verde y negra por la humedad, está la puerta de madera carcomida, que
da entrada al recinto abandonado. Más allá hay un puente de piedra gris, y en la
distancia brumosa una montaña nevada. En el fondo del valle y entre peñas, corre
el río manso tarareando su vieja canción.
En una covacha que hay junto a la puerta, dos viejos con capas rotas se
calientan a la lumbre de unos tizones mal encendidos. El interior del recinto
es angustioso y desolado. La lluvia acentúa más esta impresión. Se resbala con
facilidad. En el suelo hay grandes troncos muertos. Las paredes altas y
amarillentas están cruzadas de grietas enormes, por las que salen las
lagartijas, que pasean formando con sus cuerpos arabescos indescifrables. En el
fondo hay un resto de claustro con yedra y flores secas, con las columnas
inclinadas. En las rendijas de las piedras desmoronadas hay flores amarillas
llenas de gotas de lluvia; en los suelos hay charcos de humedad entre las
hierbas.
No quedan más que las altas paredes donde hubo claustros soberbios que vieron
procesiones con custodias de oro entre la magnífica seriedad de los tapices.
Una columna se derrumbó sobre la fuente, y al celebrar sus bodas de piedra el
musgo amoroso los cubrió con sus finos mantos. Por los huecos de un capitel
yacente asoman hierbas menudas de verde luminoso.
Las plantas se abrazan unas con otras, la yedra cubre a las viejas columnas que
aún se tienen en pie, el agua que rebosa de la fuente, lame al suelo de piedra
que hay a su alrededor y después se entrega a la tierra que se la bebe con
asco. La restante se pierde por un agujero negro que se la bebe con avidez.
Hay cortinas recias de telarañas, los helechos cubren los bancos de piedra. Se
oye un continuo gotear, es el agua que llora las tristezas de nuestro jardín.
Nada hay nuevo en el recinto, hasta el agua es siempre la misma, penetra
por el suelo y vuelve a salir por el mascarón de la fuente.
No se puede andar porque las plantas trepadoras se enredan en los pies,
parece como si el genio oculto del jardín, quisiera retener algo vivo entre
tanta desolación y muerte. Detrás del resto de claustro hay un panteón. Han
desaparecido los sepulcros, sólo entre penumbra y telarañas unas letras
borrosas hablan una inscripción en latín. No se distinguen más que dos
palabras, una que dice Requiescit y otra Mortuos.
La lluvia arrecia y cae sobre el jardín produciendo ruido sordo y apagado.
Unas hojas grandes se estremecen suavemente y entre ellas asoma su cabeza
aplastada un gran lagarto, que sale corriendo a esconderse entre unas
piedras. Deja el rabo fuera y después se introduce del todo. Las hierbas que
el peso del lagarto inclinó, vuelven perezosamente a ocupar su primitiva
posición... Con el aire todas las flores amarillas tiemblan y se sacuden del
agua que tienen entre sus pétalos... Hay caracoles pegados en los muros. El
tiempo fue despiadado con este jardín; secó sus rosales y cinamomos y en cambio
dio vida a plantas traidoras y malolientes.
No cesa la lluvia de caer.
- V -
JARDINES ESTACIONALES
Son raros y pobres. Tienen acacias y están cercados de empalizadas negras.
Quieren ser estos jardines sitios de reposo agradable y de quietud, ¡pero
cuántas miradas inquietas y nerviosas se posaron sobre ellos! Siempre el
jardín ha sido un lugar de melancolía reposada. El eterno silencio de los
jardines que cantan los poetas, pero un jardín de estación es un estío de
inquietud. Pasan muy rápidos por nuestros ojos y nosotros siquiera los
miramos. Cuando se viaja se tiene puesta la imaginación en un sitio muy lejos
y no nos llaman la atención. Todas las plantas están mustias. Los bojes recortan
los macizos, de donde salen enredaderas de campanillas que trepan por la
pared. El verde general del jardín tiene un marcado matiz negruzco. El humo
fue dando sus tonalidades sombrías a los ramajes. En algunos hay un parral
raquítico sostenido por alambres.
Al lado está la cantina. Todos los restos alcohólicos de ella se vuelcan en el
jardín. Estas flores están regadas con vino maloliente.
Pasan los trenes rápidos y el jardín que sueña con una soledad de sonidos
agradables oye los silbatos potentes de las locomotoras, el resoplar solemne del
vapor y el chirriar de cadenas y ruedas. Estas flores y estas acacias, no están
en el ambiente que sueña su forma.
El jardín ve pasar muchos ojos parados y soñadores que lo contemplan
inconscientemente. Se mueven las plantas dulcemente con las ráfagas fuertes de
las locomotoras.
Por las noches unos faroles de luz amarillenta perdida, los alumbran
fúnebremente.
Uno de estos jardinillos humildes y encarbonados tenía un rosal de té. Era casi
un milagro de elegancia floral aquella planta en medio de la desolación que la
rodeaba, pero las rosas delicadísimas al abrir la maravilla topacio de su
color, el carbón y los humos las envolvían, poniéndoles negros disfraces.
Sin embargo, se notaba que aquello era un rosal de té. Pero un día al pasar
por la estación, estaba el rosal transformado. Unas manchas negras horribles,
cubrían las flores delicadas y olorosas, era que la cantinera había volcado
sobre el rosal los restos de haber hecho café. Una niña me preguntó
sorprendida: "¿Qué flores son aquéllas?", y yo le contesté tristemente:
"¡Rosas! Hija mía, ¡rosas!" Después el tren se puso en marcha.
TEMAS

Muchas veces al caminar por estos sitios de leyendas lejanas observamos parajes solitarios donde nuestra alma quisiera reposar siempre. Tienen el encanto de que pasamos corriendo por sus formas y no nos damos cuenta de sus misterios. ¡Hay estados sentimentales tan raros! Al encontrarnos en un paraje agradable quisiéramos estar en él toda la vida recreándonos en su belleza. Pero nos marchamos sin que ni nosotros mismos sepamos por qué. Al viajar van desfilando una serie interminable de cuadros naturales, de tipos, de colores, de sonidos, y nuestro espíritu quisiera abarcarlo todo y quedarse con todo retratado en el alma para siempre, pero somos muy pequeños y sin querer olvidamos. Antes de contemplar una maravilla ya teníamos de ella noticias y fantaseamos su forma soñándola, soñándola hasta hacerla un imposible, por eso nos vemos defraudados casi siempre al contemplar un monumento del que habíamos oído hablar. Pasamos a través de los campos, a través de las ciudades sin habernos detenido casi nada y nuestros ojos siempre abiertos pretenden retratar todo, y sentirlo todo, pero nos viene el sueño y el cansancio y el hastío.
Luego, cuando hemos reposado, todas las impresiones se van revelando, una con todo el esplendor que tenían, otras vagamente, confusamente, algo en que los recuerdos tienen tintas de crepúsculo ya casi muerto, una neblina azulada sobre las cosas que vimos. Luego unas impresiones borran a las otras y forman una confusión de la que sobresale algo que nos hizo mucha mella, una cara de mujer, una torre con sol, el mar.
RUINAS

%20-%20web.JPG)
A
Fernando Vílchez, artista todo bondad y simpatía.
El viajero se detiene emocionado ante las ruinas.
Contempla las antiguas visiones de fortalezas deshechas y siente un cansancio
abrumador. Sobre los arcos rotos, en las puertas que entran a recintos
alfombrados con ortigas y capiteles yacentes, en las altas paredes solitarias,
la esencia de mil colores tristes se esparció entre los mantos reales de las
yedras.
La visión decorativa de una ruina es magnífica. La luz entra por los techos
derrumbados, y no tiene dónde reflejarse, sólo en las covachas de una galería
abierta a los campos, o en un claustro, penetra modulando tonalidades sombrías.
El contraste de los colores verdes, y los dorados bajo la caricia dulce de la
luz, forma una gama admirable de apagamiento y amargura.
Otro de los encantos de las ruinas son los ecos.
Los ecos perdidos en los campos anidaron en las esquinas desmoronadas, en las
bodegas llenas de plantas salvajes.
En las ruinas de las llanuras hay ecos hasta en los sitios más escondidos. En la
amplia soledad de las llanuras no tienen estos geniecillos parajes donde
reposar, y cuando el vetusto edificio se derrumbó, ellos penetraron en sus
muertas estancias para hacer burla de todo sonido, repetir la risa, y el grito
desconsolado, multiplicar las pisadas, y confundir las conversaciones en un
mareo de palabras.
Las ruinas se van hundiendo lentamente en el terreno hasta que quedan sepultadas
del todo, las figuras invisibles que las habitaron se marchan, y los ecos
vuelven a danzar otra vez por las llanuras para dormirse en espera de despertar.
Se hunde el escenario y se acaba la leyenda. Los pájaros vuelan a otro sitio más
agradable, los reptiles huyen a otras madrigueras más ocultas, y al hundirse la
ruina en la tierra acabó la tragedia histórica.
Antes que el prestigio romántico, decorativo y artístico, tienen las ruinas el
prestigio miedoso.
Huyeron los frailes, o los señores que habitaban los castillos, pero en el
tiempo una noche, un campesino rezagado que volvía tarde al poblado, ve entre
las malezas una gran figura blanca, con dos ojos verdosos que miraban
pausadamente, después oye gritos de tortura infinita en los sótanos del castillo
y arrastrar de cadenas por las naves deshabitadas. Huye el campesino, cuenta
lo que ha visto y todo el pueblo se revoluciona. ¡Hay fantasmas en las ruinas!
Ya nadie va a visitarlas y adquieren brillo sombrío. Una vieja del pueblo, una
noche de tormenta, al calor de la lumbre y después de ordenar a los niños que se
marchen, cuenta a los vecinos una historia pasada que a ella le contó su
bisabuela. Una historia de amor y de duendes que pasó cuando estaba habitada la
ruina. Aquella fantasma blanca que se había aparecido, sería la señora que se
metió a monja después de matar a su marido, y todos se santiguan. Luego
otra noche otro vecino vio con la luz tibia de la luna, al fantasma que bogaba
en el río. Después hubo tormenta.
Todas las ruinas tienen una historia miedosa. Unas se conocen, otras ya las han
olvidado.
La ruina evoca baladas miedosas de almas en pena.
Toda la literatura romántica puso sus figuras fantásticas en las ruinas,
porque el alma de la ruina es eso: un fantasma blanco muy grande, muy grande,
que llora por las noches desmoronando piedras y oculto entre las yedras, al son
meloso del agua que pasa por las acequias.
FRESDELVAL

El paisaje es tranquilo y reposado. Montes con encinas. Ambiente rojo y gris.
Serpientes verdes de carreteras que trepan los montes lejanos, y amplitud de
soledad.
Recostado en un declive del monte y cercado con la negra verdura de los olmos se
asienta el monasterio derruido. Tiene en sus alrededores declives suavísimos de
yerbas marchitas y promontorios que son casi colinas, desde donde se divisa la
esplenditud bronceada del panorama.
Los primeros montes son ásperos y rojos; las lejanías son manchas de alamedas
entre neblinas opacas. Entre los olmos serenos asoman las ventanas ciegas del
convento antiguo. Tiene una esplendidez legendaria religiosa. Es de abolengo
aristocrático de reyes y príncipes. Una figura principal de la leyenda es un
cautivo moro converso al cristianismo, pero el ambiente de las leyendas
desapareció de estos lugares. Hay arcos elegantísimos que aún se tienen en pie
soportando las greñas verdes de las yedras. Hay medallones sin cabeza. Hay
rosetones góticos que dejan pasar la luz suavemente. Yerbas y flores salvajes
cubren la ruina. En el claustro gótico se extiende una gran humedad verde y
gris. Hay un rincón de abolengo castellano que pudiera servir de fondo a una
figura de capote y ojos marchitos, es un resto de claustro Renacimiento de
una gran sencillez. Columnas fuertes, arcos chatos, y un gran alero. El fondo es
negro, y el suelo de yerbas, delante hay un carro abandonado y unos pesebres de
madera podrida, más allá una puerta desvencijada con un esquilín, y yedras y
saúcos. Muy cerca, una columna rota se mira en un estanque. Todo está quieto
en la tarde. Hay castidades hondas en el paisaje.
UN
PUEBLO


En el silencio de la tarde al pasar por el pueblo castellano, el sol ponía sus
notas doradas en la torre lánguida de la iglesia y en las casitas humildes. Unos
viejos están sentados junto a la portada. Son como figuras de piedra que
estuvieran en una ceremonia de gran religiosidad. Alguna vez uno mueve una mano.
Las puertas están cerradas. Nacen unas colmenas entre flores. Una mujeruca
da de comer a un lechón. Por las tapias de los corralones asoman largos palos
abandonados. Son las lanzas que esperan. A la salida del pueblo hay toros
bebiendo en un remanso, donde está el agua casi podrida. De los fondos
empiezan a salir las nieblas rojas del atardecer.
UNA CIUDAD QUE PASA

Cielo azul. Tranquilidad solar. Por las encías de las murallas pasan ovejas
blanquísimas dejando nubes de plata vaporosa. La ciudad deja sonar sus trompas
de suavidad metálica como miel infinita.
Hierro. Estallidos de solemnidad. A lo largo y entre los humos del caserío se
dibujan los triunfos románticos de las iglesias señoriales, severas,
distinguidas, un poco chatas, con sus campanas paradas, con sus veletas que son
cruces, corazones, sierpes, con sus colores de oros perdidos en verduras
mohosas. Hay ópalos amarillos sobre las garras monstruosas de los montes. Hay
sobre la ciudad medieval temblores de luz. Hay un reposo musical de las
cosas. La mañana está clara.
UN PALACIO DEL RENACIMIENTO

Plaza amplia y desierta, hay árboles viejos y corpulentos. En una blanca
fachada un pilar carcomido y deshecho cuyos caños hace mucho tiempo no sintieron
la caricia del agua. El suelo está cubierto de yerbas. En una esquina hay una
hornacina vacía. En el fondo de la plaza está el palacio.
Es una rara impresión encontrarse esta magnificencia aristocrática junto a las
casucas pobres de este rincón muerto. El palacio es hermosamente dorado.
Tiene balcones amplios y señoriales, con serpientes enroscadas en sus columnas,
medusas espantadas y tritones fantásticos.
En los frisos hay comitivas de locura llenas de gracia y movimiento, pero que se
pierden entre la piedra a medida que pasa el tiempo.
En estas cabalgatas hombres musculosos van desnudos, apretando guirnaldas de
rosas que cubren sus sexos, y las mujeres llevan las bocas abiertas
lujuriosamente y sus brazos son serpientes que se retuercen para convertirse en
hojas de acanto y lluvias de bolitas. Las marchas las cortan monstruos marinos
con cuernos de árboles y manos de flores, que abriendo sus bocas hacen huir a
las demás figuras. Algunas vuelan absurdamente y otras descansan muy serias con
las manos sobre los senos. Cobija este bosque decorativo de flores y figuras un
gran alero primorosamente labrado, sostenido por grandes zapatas en las que hay
hombrotes destartalados, perrazos enormes, caras de noble expresión, entre
ramajes de rostrillos, de margaritas, de puntas de diamante, y de cabecitas de
chivo.
Coronando el palacio hay una veleta que tiene forma de corazón, a su
lado se eleva un ciprés.
PROCESIÓN

Y sobre el altar de los sacros martirios, en donde descansan aquellos que fueron
sangre y llamas por amor a Jesús, y sobre el arca de plata teñida de cielo por
los vidrios místicos, el sacerdote vestido de luz y de grana destapó el cáliz
antiguo, y haciendo una reverencia comulgó. El órgano lloró sus notas de
melancolía con Gounod. El incienso hacía gestos mimosos y en el aire se sentía
una campana pausada entre un hueco arrastrar de pies. El palio, esencia de la
solemnidad, y la cruz de oro con enormes esmeraldas se mecían lentamente entre
la tragedia de los versos latinos, mientras el órgano seguía diciendo un poema
de pasión y desfallecimiento. La procesión descendió del ara sagrada, hubo un
gran suspiro en la luz y los sacerdotes de manos blancas sostenían cirios
fuertes, y caminaban al son de una melodía de un siglo lejano. Los sochantres
gritaban profundos y sentenciosos, los seises ponían sus notas agudas sobre los
medios puntos, los pertigueros golpeaban el suelo con sus varas, y los
incensarios dulces al atravesar el aire entrechocaban sus cadenas. Todo esto
envuelto entre una vaguedad gris de incienso y un aliento frío de humedad.
Atravesaron unas grandes verjas de bronce que se llenaron de topacios con los
cirios, y abriendo una puerta tallada por manos ingenuas, salieron al claustro
que estaba rebosante de colores apagados. En las paredes había estatuas
bizantinas con ojos de azabache, carteras empolvadas que rezan alguna bula u
oración pasada, sepulcros fríos con caballeros armados en mármol y damas rígidas
con leones a los pies. La comitiva penetró en el claustro al melodioso y fúnebre
grito del fagot y a la rítmica ensoñación gregoriana.
Al pasar por los sepulcros se detienen y claman graves los responsos, que
resuenan por las bóvedas como un eco de terror. Ahora se paran a rezar a un
obispo yacente. Dicen todos una canción fúnebre y se callan. En ese momento el
oficiante, que va el último, canta con voz lejana un versículo atroz. El
incienso da claridad lechosa y vaga, la procesión vuelve a ponerse en marcha
rezando en voz baja y entre el ruido de pies que se arrastran se oye el alma de
la Catedral gemir alocada. El altar solitario, rodeado de cirios grandes y de
golpes de plata repujada, espera al oficiante que haga ver sus encantos
espirituales. Una Virgen sentada en un trono aguarda la oración del ministro
del Señor, y la hostia está en la nada hasta que se pronuncie el conjuro. Los
maceros, con peluca rubia y sayales de damasco avanzan sobre el altar, pasan las
filas de sacerdotes vestidos de telas riquísimas, y por último asoma el obispo,
que es el que lleva las reliquias. Al llegar al altar las músicas se callan,
el que viste de morado musita algo ininteligible. Unas campanas suenan, las
gentes se arrodillan, y entre el plomo y la seda del incienso se eleva una urna
de cristal y cobre, que encierra una tibia negruzca y reseca. El reloj de la
ciudad da las doce y los monstruos del coro sonríen siempre con una eterna
expresión.
AMANECER CASTELLANO

No han roto las nieblas de la noche. Por el horizonte se va abriendo una ráfaga
de luz blanca que llena de claridad sombría a los pardos terronales. Sobre las
acequias hechas espejos de verde azul, se miran los álamos quietos y fríos.
Hay una paz armoniosa en todo el paisaje. Las sierras lejanas tienen suavidades
moradas y negras, las tierras se ocultan entre las nubes bajas de la niebla, de
los cielos sin color está cayendo una llovizna de rocío.
Va tomando un tinte rojo y rosado el abismo crepúsculo. Un pueblo deja ver su
torre que mira sobre el rosa del fondo. El viento empieza a danzar en la
llanura. Silba un tren muy lejano, y entre los barbechos largos, surge un
arado clavado en la tierra y abandonado.
MONASTERIO

Fuera de la ciudad está el convento. Le sirve de pórtico la tristeza de un
compás. Compás este como todos, lleno de malvarrosas, de jazmines blancos que no
huelen por no pecar, de yedras aristocráticas. Lugar de meditación, de
melancolía monjil. Una campana suena grave y chillona al mismo tiempo,
anunciando al visitante.
De ahí se pasa al locutorio humilde como el cuarto de una muchacha pueblerina,
con sus santos de barro, con sus cromos negros en que hay Vírgenes con sombra de
bigote a causa de las tintas viejas, y que están roídos por la polilla. Las
monjas examinan al viajero con gran curiosidad, le preguntan, le aconsejan,
enseñan todas las reliquias que poseen, y ríen, ríen.
Dan dulces rellenos de cabello de ángel, y cuentan una escena de la vida
interior. Los sábados por las noches se reúnen todas a la luz del único
quinqué que poseen, y sentadas en el suelo sobre corchos, hilan sus vestidos en
ruecas legendarias. Alguna cuenta algo y las demás escuchan santamente.
Mientras, los miedos y la leyenda cruzan los claustros y los patios despertando
a los ecos y azuzando al viento para que suene su fagot en fa profundo.
CAMPOS

Es media tarde y el sol brilla con fuertes apasionamientos. Tarde de Julio llena
de fortaleza y de trigos maduros. Por el amarillo rojizo de los trigales se ve
correr la brisa suavemente, alguna vez brilla una guadaña. En los ribazos
verdes, hay amapolas, en las colinas con olmos hay ovejas. Hay algunos sembrados
con avenas de plata. En el cielo anda casi invisible la luna en creciente. Por
un monte se recorta la figura de un viejo pastor, y al religioso ambiente el sol
va dando oros transparentes y llena de misticismo a las azuladas lejanías.
Unos bueyes con los ojos dulcemente entornados caminan majestuosos al vaivén
lánguido de la carreta. El aire estaba preñado de olores de trigo y de sol. Toda
la maravilla de la tarde está en los fondos tornasolados. Alguna vez se descubre
a lo lejos un torreón de piedra coronado de golondrinas que pían y pían, y
pueblos sin color que surgen de pronto entre las colinas como cosa de
encantamiento.
MEDIODÍA DE AGOSTO

En el campo inmenso no se oye nada más que la chicharra que muere borracha de
luz y de su canto.
Es mediodía. Se ve moverse el aire agitado de calor. Detrás de la inmensa ráfaga
de fuego que cubre los campos, se distinguen las verdi negruras de las alamedas.
El campo está desierto. Los labradores duermen en sus casas. Las acequias
cuchichean misteriosas unas con otras. Las espigas de los trigales, agitadas por
la brisa se frotan entre sí produciendo sonido de plata. Un campo de amapolas se
está secando falto de agua. La gran sinfonía de la luz impide abrir los ojos.
Sonó la queda en el silencio de la paz campesina, cargada de voluptuosidad. Era
una interrogación de la carne.
Las mujeres del pueblo se bañan en el río. Chillan de placer al sentir el
frescor del agua lamiendo sus vientres y sus senos. Los mozos, como faunos, se
esconden entre las malezas para verlas desnudas. La naturaleza tiene deseos de
una cópula gigante. Las abejas zumban monótonas. Los mozos se revuelcan entre
las flores y el saúco, al ver a una mozuela que sale desnuda, con los senos
erguidos, y que se tuerce el pelo mientras las demás maliciosas le arrojan agua
al vientre.
La codorniz canta en el trigal.
En las eras comienzan el trabajo. Hace aire. Los bieldos lanzan la paja a gran
altura. El grano de oro cae en el suelo, la paja se la lleva el aire y después
cae tapizando todas las cosas. Los mulos corren veloces por la era. El paisaje
es borroso y sofocante, se borran los montes de los fondos entre mares de
temblores blancos. Unos niños desnudos con carne de bronce se bañan en la
acequia, y al salir de ella se revuelcan con placer en el polvo caliente de la
carretera. Los carros llegan, cabeceando llenos de espigas. Huele a mies seca.
UNA
VISITA ROMÁNTICA
SANTA MARÍA DE LAS
HUELGAS


Y el encanto marfileño se abrió y la ensoñación sentimental estaba presente;
parecía una cosa así como un cuento oriental. Allí estaban las monjas vestidas
de blanco con los velos negros, las caritas sonrosadas y plácidas, rodeadas del
elegantísimo turbante. Tenían por fondo una galería, y en ella un Cristo
atormentado. Toda una aristocracia medieval está encerrada en los claustros
antiguos y señoriales. Huele a limpieza de blanco paño y a suave humedad.
El patio solitario lleno de hierbas, con las ventanas entornadas, tiene bajo la
tarde de Julio una rumorosa tranquilidad soleada. Bajo las dulces y azuladas
labores góticas del claustro entierran a las monjas. En la sala capitular, que
recuerda a la de Poblet, están los retratos de las abadesas antiguas, figuras
esbeltas y aristocráticas, cuyas manos admirables de blancura y distinción
sostienen los báculos, que son como inmensas flores de plata. Por las lejanías
del claustro cruzan monjas presurosas, arrastrando las largas colas. Alguna vez
relucen labores orientales por las galerías.
Comenzó la visita, y al conjuro de la música monjil surgió una época brumosa de
España, época de leyendas y de hechos maravillosos desconocidos, guardada con fe
y amor devoto por aquellas mujeres. Surgió Alfonso VIII y San Fernando, y doña
Berenguela y Sancho el Deseado, y princesas y niños y caballeros, todos
colocados en sencillos sepulcros arrimados a las paredes, y surgieron leyendas
de monjas infantas que murieron en olor a santidad, y apareció la batalla de las
Navas y la cruz que llevaba el arzobispo don Rodrigo, y llegamos al coro, donde
está el corazón de la casa.
Es amplio y monumental, allá en el fondo un calvario lleno de espanto cubre
de piedad a las sombras. La esfuman las lejanías de las bóvedas con sus
ventanales rasgados. En las paredes hay tapices en rosa y azul claro, que
explican a los emperadores romanos.
Todo lo que dicen las monjas de los muertos que allí tienen lo pronuncian con
una verdadera unción de agradecimiento. Parece que Alfonso el de las Navas es un
santo para ellas, y enseñan tristes el vacío sepulcro de Alfonso el Sabio, y
se maravillan ingenuamente ante la tumba de la infanta Berenguela, que un día
fatal para el convento se la encontraron sentada en una escalera del coro. La
melancólica figura de la abadesa declamaba cariñosa y consejera los milagros que
les había hecho la momia de la infanta medioeval. Pasamos por el patio románico
color oro viejo con una fuente llena de arabescos de sol y flores sencillas, y
volvimos al gran coro, donde vimos vírgenes deliciosas con su candor casi
monjil.
Luego, una religiosa soltó su cola para parecer un pavo real, enorme como la
"Manzana de anís" de Francis Jammes, y salí del convento cuando las campanas
tocaban a la oración. Unas vacas de leche pasaron sonando sus esquilas. El
agua de las acequias no se movía y de los trigales llegaba vaho saludable,
entonces entró en el corazón un aplanamiento devoto por la tarde.
OTRO CONVENTO


Siempre me acerco a los conventos lleno de ilusión religiosa y de tristeza.
En estas ciudades olvidadas son ellos la nota más fuerte de olvido. Seguramente
todo el problema que late en estas grandes casonas es el olvidar.
En todos nosotros una ilusión constante es el buscar un algo espiritual o lleno
de belleza para descargar nuestra alma de su dolor principal, y corremos
siempre animados con el deseo de esa imposible felicidad. Casi nunca lo
conseguimos porque sólo es la forma lo que varía, la esencia es inmutable.
Las monjas en su debilidad infantil, se encerraron en el convento tapiándose el
camino del olvidar. Lo que quieren olvidar, lo convierten en presente de su
alma.
Por los ámbitos de la iglesia palpita un gran fracaso sentimental. El corazón
impera sobre todas las cosas.
Las fuentes cristalinas de unos labios lejanos manan muchas veces en las
imaginaciones castas de las monjas. Al entrar en la iglesia las religiosas que
rezan tranquilas, huyen como palomas asustadas por el coro para contemplarme.
¡Qué tristeza! Las tocas se ven como esfumaciones blancas y el coro achatado
parece que se quiere hundir. Alguna tose. En las paredes hay grandes cuadros
que no se sabe de quién son, tienen vírgenes morenas muy hermosas con aires de
Rubens, y fondos cálidos de nubes anaranjadas. En los altares hay flores
monjiles de color rabioso, y en todo el ambiente flota un sensual y religioso
perfume de celindas.
Luego, pasando por unos corredores donde hay un vía crucis y urnas relucientes,
se llega al locutorio. En él son las monjas como caras sin cuerpos que hablan
castamente con voces de olor intenso y diluido.
La reja del locutorio tiene fuertes pinchos de hierro que quisieran saltar
nuestros ojos. Se nombran las monjas las unas a las otras. La madre Amor, la
madre Corazón.
Sobre un bargueño hay una maceta de claveles rojos; más allá una jaula con un
canario.
Crepúsculo
La luz va dejando que se abran las cosas al color admirable del momento. El
campo que antes había resistido toda la fuerza sin igual del mediodía de Junio,
va reposando sus matices delicados y enseñándolos melódicamente, apianadamente.
Las montañas ya se ven azules por su falda, por las cimas rocosas aún están
blanquecinas. Va modulando la luz tonos con espíritu de piedra preciosa, hasta
llegar a una expresión fantástica rosa y fuego, que poco a poco va tornándose en
polvo amarillo de suavidades topacio. No hay más verde que las alamedas y los
labios de las acequias. El sol solemne y bueno, recortado en el azul del
cielo, se hunde vagamente en un terso ombligo del monstruoso vientre serrano.
Hay temblores augustos en el aire, después una dulce luz lo invade todo.
Por los ribazos vienen las espigadoras cantando alegremente. Suena el ángelus
tocado por las campanas cascadas y viejas de la ermita. Empiezan a brillar las
estrellas. Entre los encinares toscos pasa el crescendo acerado de un tren. Se
oyen ladrar los perros y el chocar de ruedas de las carretas que pasan a lo
lejos. La noche.
TARDE
DOMINGUERA EN UN PUEBLO GRANDE

En las primeras horas mucho silencio y quietud, una paz inefable, sólo se
oían chirriar a los pájaros sobre las acacias o alguna carreta que pasaba por la
calle desierta. Luego, cuando el sol se quería hundir en el fondo del paisaje se
fueron las puertas abriendo y se asomaron a ellas muchachas con flores en las
cabelleras y empolvadas graciosamente.
Por una calleja salieron unos niños con sus trajes nuevecitos, que ellos por no
estropear ni siquiera movían los brazos, por el centro de la calle iban las
niñas paseando, cogiditas del brazo con los pañuelos en la mano. En el paseo
del pueblo había gran animación. Bajo los altos álamos se retenía el polvo que
levantaban los paseantes. Las muchachas negruzcas, coloradotas, fresconazas,
se pavoneaban ufanas de sus blusas de sedas chillonas, de sus cadenas de oro
falso, de sus senos enormes y temblorosos. Los muchachos las seguían con miradas
incitantes entornando los ojos y echándose los sombreros sobre las caras.
Eran las muchachas ramplonas y hermosotas, de labios frescos y sensuales, de
cabelleras negras y espléndidas. Los caños de la fuente hacían hervir al agua
parada y mansa de las tazas. En los cielos comenzaban los albores divinos del
crepúsculo. Sobre las nubes había suavidades de rosas transparentes. En un
esquinazo del paseo, entre rosales blancos y grandes matas de dompedros, unos
novios se hablaban juntando las cabezas con ansia visible de besarse. Algunas
mozuelas los miraban envidiosas de reojo. ¡Bien merecía la tarde cargada de
lujurias celestes, un beso apasionado de aquellos amantes! En un banco de
piedra gris con brillos de espejo, una vieja apergaminada y roñosa entretenía a
un bebé rubio que manoteaba ansiosamente queriendo cortar una rosa que temblaba
serena entre el ramaje. Más allá un grupo de niñas se abrazaron por la cintura
y cantaron desafinadamente un viejo romance de guerra y amor. Había un gran
mareo de conversaciones que flotaba zumbón en el aire. Entonces desde un viejo
kiosco de maderas carcomidas la banda de música comenzó a tocar. Eran raros y
graciosos los músicos: uno de ellos no tenía uniforme, los demás lo tenían en
estado lamentable. Una habanera de zarzuela española vibró en el ambiente.
Era cursi y melancólica, y sentimental, y odiosa. Pasan por nuestra alma
muchas melodías que nos hieren la emoción con estos contrastes. La tuba y los
bombardinos llevaban el ritmo lánguido y casi oriental. A veces había en el
sonido de dichos instrumentos fracasos de aire y de técnica. El clarinete daba
horrorosamente carcajadas expresivas remontando los aires con notas
estrambóticas y difíciles. ¡Trabajaban verdaderamente los pobres músicos!
Alguno sudaba fatigadísimo. Sólo el redoblante serio y grave daba de cuando en
cuando un golpe seco en su instrumento, y miraba al público como muy
satisfecho de lo que hacía. El director, hombre maduro con los bigotes tiesos
y de vientre abultado, dirigía muy expresivo moviendo los brazos al compás de la
habanera, dirigiéndose imperativamente al del timbal cuando tenía que dar algún
golpe de efecto, arqueando las cejas pobladas, y hundiendo los ojos en blanco
cuando modulaba la melodía al tono menor para repetir el tema. Cerca del
maestro estaba el que tocaba la flauta, que era un hombre bajito excesivamente
grueso, y de mirada viva y penetrante. Soplaba con gran brío y abría
desmesuradamente los ojos. Hizo solo unos compases largos y arrastrados, a los
que el maestro entornó los ojos con inmenso agrado y que la gente escuchó
religiosamente. Un vejete sucio y harapiento que había cerca de mí exclamó
mirándome: "Ese es el mejor músico de tos...; le viene por herencia, lo tiene en
la masa de la sangre, ¿no se ha fijao usted?". Me fijé en el pobre músico, y
era causa de gran regocijo ver aquella bola de carne con ojos de ratón que movía
con placer, y causaba gran extrañeza ver la flauta en sus manos. El instrumento
galante y distinguido, ese tubo aristocrático y literario, hermano de la lira y
la siringa, cuyo prestigio confirmó el siglo del encaje y del clavicordio estaba
sostenido por unas manazas de piedra cubiertas de vello y arrugas que herían
torpemente los registros. La habanera no acababa nunca. Las niñas la cantaban
con una letra en que el sol, el lirio y la palma, rubia, salían a relucir; los
muchachos la silbaban con fuerza.
Sentado en una silla y con las manos en los bolsillos, un pollo bien que
desentonaba con el conjunto, contemplaba a la gente con gesto de idiotez y
superioridad. Algunas muchachas se reían de verlo con los pelos laminados y una
trincha apretándole la cintura.
Iba la tarde cayendo, paró la banda de tocar y el paseo se fue quedando desierto.
Comenzó la campana de la iglesia a llamar al rosario. Tocó
la banda otras cosas más, y la gente se fue retirando a sus casas. Las veletas
estaban rojas por la luz del atardecer, lo demás estaba ya en sombra.
Empezaron a entrar en el pueblo los trabajadores, venían cansados y harapientos,
andando pausadamente con las azadas al hombro y las cabezas bajas. Detrás de
ellos llegaron los rebaños dulces y reposados, dejando estelas polvorientas al
son de las esquilas, y llegaron las piaras de mulas retozonas haciendo correr
asustadas a las niñas, y los potrillos suaves y lanudos, que relinchaban
presintiendo la cálida gratitud del establo. Todo el aire se llenó de esquilas
y cencerros broncos de balidos y relinchos. Y por último, entraron en el
pueblo los cerdos, dando feroces gruñidos y corriendo a sus casas seguidos de
sus dueñas, que van detrás de ellos con un cuartillo relleno de habas o de maíz
para fascinarlos y meterlos en las zahúrdas. Otra vez quedó el pueblo en
silencio. Por el paseo solitario cruzó el señor cura, que iba a los rezos de
la tarde. Un niño pasó silbando con una alcuza en la mano.
Sobre unos tapiales blanquísimos con reflejo de crepúsculo muerto, se recortan
los negros garabatos retorcidos de dos viejas que van devotamente a rezar el
rosario, y que al fin se hunden en la boca profunda de la puerta de la
iglesia. En las casas preparan las cenas. Por una calle que da a los campos
vienen lentamente dos vacas grandes, rubias y simpáticas, arrastrando sus tetas
por el camino. Detrás dos niños las azuzan con varas. Luego se oye una guitarra y un piano viejo de la casa de un rico que
dice a Czerny monótonamente.
IGLESIA
ABANDONADA

En los arrabales de la ciudad muerta se levanta la iglesia que hace tiempo no
recibió las dulces caricias del órgano y del incienso. Está ruinosa y el culto
en ella es imposible. Las fiestas solemnes en que el palio se mecía entre
nubes olorosas, y las casullas ricas brillaban en las sombras, se fueron de la
iglesia. Hoy tan sólo la habitan unos cuantos santos desdichados y
malaventurados, que dejaron allí por inservibles. En el retablo del altar
mayor sólo queda una escultura de San Marcos, que tiene al toro sin cuernos.
Es la iglesia fría, y espantosa por los santos sucios y despintados con caras
sarcásticas. Es tremendo estos templos llenos de figuras tristes e inexpresivas,
retrepadas en las paredes, con carnes acardenaladas y podridas y con bocas que
tienen gestos de inferioridad.
Lo único que hay bello en la iglesia es un medallón olvidado, en que una Virgen
griega bendice con la mano rota, mientras enseña al Niño que la mira
amorosamente.
Es hermoso el medallón. Tiene el alabastro matices de oros perdidos.
Rodeando el edificio hay entre las hierbas crecidas, higueras, malvas silvestres
y rosales antiguos de pitiminí. En una puerta están las guardianas de la
iglesia, que son dos mujeres sucias con los ojos legañosos, que tienen aire
misterioso de sibylas.
PAUSA

Bajo el árbol del romanticismo, la flor preciosa de nuestro corazón se abrirá
hacia una infinita tranquilidad después de la muerte. El silencio no puede
darnos nunca las llaves del inmenso sendero. En la tonalidad desfallecida de
una orquesta muriente quizá nuestro corazón aprenderá a sufrir con elegancia su
calvario desconocido.
El silencio tiene su música, pero el sonido tiene la esencia de la música del
silencio. El pavoroso problema lo tiene que resolver el corazón. Ante la
espléndida visión de los campos desiertos y sonoros el alma adivina algo de su
soledad. Por el camino rojo de la imaginación pasan las mujeres con las
cabelleras en desorden. Nos sonríen, son nuestras en sus bocas, escanciamos
nuestras almas y sonreímos con la tranquilidad inquietante del soñar.
Serán nuestras, pero nosotros seremos después piedras, y flores, y nuestro
pensamiento. ¡Ah nuestro pensamiento! Toda el alma quiere extenderse por
los campos y posarse en los pinares lejanos entre el terciopelo negro de sus
músicas. Pasa a lo lejos un rebaño con las esquilas cansadas, y un viejo de
ojos hundidos. En el cielo hay nubes como bloques inmensos de mármoles
extraños, y la imaginación loca nos abre un camino de dolores amables.
La luna sale majestuosa entre montes. ¡Salud, compañera del viajero enamorado y
sensual. Salud, vieja amiga y consoladora de los tristes. Auxilio de los poetas.
Refugio de pasionales. Rosa perversa y casta. Arca de sensualidad y de
misticismo. Artista infinita del tono menor. Salud, sereno faro de amor y
llanto! ¡Ah los campos! Cómo renacen a otro mundo con la luna.
El silencio sólo está en el pensamiento doloroso y en la muerte. El tremendo
camino se abre ante nosotros y por fuerza hemos de pasar por él.
UN HOSPICIO DE GALICIA


Es el otoño gallego, y la lluvia cae silenciosa y lenta sobre el verde dulce de
la tierra. A veces entre las nubes vagas y soñolientas se ven los montes llenos
de pinares. La ciudad está callada. Frente a una iglesia de piedra negriverdosa,
donde los jaramagos quieren prender sus florones, está el hospicio humilde y
pobre. Da impresión de abandono el portalón húmedo que tiene. Ya dentro, se
huele a comida mal condimentada y pobreza extrema. El patio es románico. En el
centro de él juegan los asilados, niños raquíticos y enclenques, de ojos
borrosos y pelos tiesos. Muchos son rubitos, pero el tinte de la enfermedad les
fue dando tonalidades raras en las cabezas. Pálidos, con los pechos hundidos,
con los labios marchitos, con las manos huesudas pasean o juegan unos con otros
en medio de la llovizna eterna de Galicia. Algunos, más enfermos, no juegan y
sentados en recachas están inmóviles, con los ojos quietos y las cabecitas
amagadas. Otro hay cojito, que se empeña en dar saltos sobre unos pedruscos del
suelo. Las monjas van y vienen presurosas al son de los rosarios. Hay un rosal
mustio en un rincón.
Todas las caras son dolorosamente tristes; se diría que tienen
presentimientos de muerte cercana. Esta puerta achatada y enorme de la
entrada, ha visto pasar interminables procesiones de espectros humanos que
pasando con inquietud han dejado allí a los niños abandonados. Me dio gran
compasión esta puerta por donde han pasado tantos infelices, y es preciso que
sepa la misión que tiene y quiere morirse de pena, porque está carcomida, sucia,
desvencijada. Quizá algún día, teniendo lástima de los niños hambrientos y de
las graves injusticias sociales, se derrumbe con fuerza sobre alguna comisión de
beneficencia municipal donde abundan tanto los bandidos de levita y
aplastándolos haga una hermosa tortilla de las que tanta falta hacen en
España. Es horrible un hospicio con aires de deshabitado, y con esta infancia
raquítica y dolorosa. Pone en el corazón un deseo inmenso de llorar y un ansia
formidable de igualdad.
Por una galería blanca y seguido de monjas avanza un señor muy bien vestido,
mirando a derecha e izquierda con indiferencia. Los niños se descubren
respetuosos y llenos de miedo. Es el visitador. Una campana suena. La puerta
se abre chillando estrepitosamente, llena de coraje. Al cerrarse, suena
lentamente como si llorara.No cesa de llover.
ROMANZA DE MENDELSSOHN

Quieto está el puerto. Sobre la miel azul del mar las barcas cabecean
soñolientas. A lo lejos se ven las torres de la ciudad y las pendientes rocosas
del monte. Es la hora crepuscular y empiezan a encenderse las luces de los
barcos y de las casas. Se ve el caserío invertido en las aguas en medio de los ziszás dorados y temblorosos de los reflejos. Hay un agradable y suave color de
luna sobre las aguas. Se queda el muelle desierto y silencioso, sólo pasan
dos hombrotes vestidos de azul que hablan acaloradamente. De un piano lejano
llegó la romanza sin palabras. Romanza maravillosa llena del espíritu
romántico del 1830. Empezó lentamente con aire rubato delicioso y entró
después con un canto rebosante de apasionamientos. A veces la melodía se callaba
mientras los graves daban unos acordes suaves y solemnes. Llegaba sobre el
puerto la música envolviéndolo todo en una fascinación de sonido sentimental.
Las olas encajonadas caían lamiendo voluptuosamente las gradas del
embarcadero. Seguía el piano la romanza cuando se hizo de noche. Sobre las
aguas verdes y plomizas pasó una barca blanca como un fantasma al compás lento
de los remos.
CALLES DE CIUDAD ANTIGUA

Las calles sucias con yerbas secas, casas desconchadas, gárgolas arrancadas,
santos sin cabeza y hechos un montón de piedras. Hay portadas con columnas
repujadas, con medallones carcomidos, con guirnaldas romanas. En una calle
oscura hay un pilar que bucea entre flores de color pálido.
En otra hay soportales achatados con arcos desvencijados donde hay mujeres
tristes y herrerías húmedas. Muchos balcones se derrumban de margaritas y
geranios que son luces cegadoras con el sol potente del verano. Conchas en las
fachadas. Palacios pequeños sin ventanas con llamadores de lunas.
Casas blancas sin cristales en los balcones. Iglesias ornamentadas
espléndidamente con blandones severos de piedra dorada, con guirnaldas de
calaveras recortando los altares, con portadas suntuosas y complicadas en las
que hay hombres robustos luchando con toros alados, canastos de hojas raras por
las que asoman mancebos con las caras de entrecejo fruncido, con capiteles
dorados que tienen hombres y animales naciendo entre acantos. Paramentos
desbordantes de adornos de donde surgen niños con lenguas de serpiente dándose
las manos deformes, matronas desarrolladas y lujuriosas que sostienen entre sus
brazos musculosos columnas llenas de lemas latinos y fechas memorables,
bayaderas de gestos incitantes, cimeras frías y burlonas, angelotes voladores
sobre grifos y cariátides, rostros tristes con los ojos cerrados.
Al pasar por las plazas desiertas y melancólicas llegan rumores de escuela.
En una, los niños dicen con sonsonete: "Los santos padres que estaban
esperando el santo advenimiento".
Al final de las calles vibran los campos bajo el sol terrible del mediodía
veraniego.
EL DUERO


Pasa el río por Zamora, verde y manso. La enorme calva bizantina del cimborrio
se mira en las aguas profundas. Pasan lentas las barcas sobre las ondas.
A lo lejos, entre las pardas modulaciones del terreno, asoman los montes pobres
de color. Las iglesitas románicas descienden por las callejas hasta el río. Éste
va lentamente arrastrando su gran prestigio de evocaciones históricas al sonido
grave y suave que produce.
Terminó la antigua historia romántica del río. No queda nada de lo que antes
viera el agua. La historia está quieta. Pero todavía el viejo y solemne
Duero sueña y ve combatiendo borrosamente a las grandes figuras de su romance.
ENVÍO

A mi
querido maestro D. Martín Domínguez Berrueta y a mis queridos compañeros
Paquito López Rodríguez, Luis Mariscal, Ricardo Gómez Ortega, Miguel
Martínez Carlón y Rafael Martínez Ibáñez, que me acompañaron en mis viajes.
TELÓN.

 |