|
 El
año 1.599 nace el pintor Diego
Velázquez (es bautizado el 6 de junio en la parroquia de San Pedro) fue un año
cargado de acontecimientos. Meses antes el 4 de enero, había sido proclamado el
nuevo rey Felipe III, quien en la historiografía convencional inicia un nuevo
ciclo, el de los llamados Austrias "menores". Para la ocasión, el cabildo
sevillano acuñó una medalla en cuyo reverso se proclamaba al monarca Spes
salutis nostrae, lo que parece indicar que los sevillanos presentían ya
ciertos nubarrones en su futuro. Por otro lado, el tragicómico espectáculo
acontecido el año anterior en las exequias de Felipe II, con la Audiencia y la
Inquisición llegando casi a las manos por nimias cuestiones de protocolo –suceso
al que aluden los irónicos versos cervantinos que empiezan "Voto a Dios que me
espanta tal grandeza..."– marca una nota de despropósito que nos anuncia la
llegada del más fiero Barroco. El
año 1.599 nace el pintor Diego
Velázquez (es bautizado el 6 de junio en la parroquia de San Pedro) fue un año
cargado de acontecimientos. Meses antes el 4 de enero, había sido proclamado el
nuevo rey Felipe III, quien en la historiografía convencional inicia un nuevo
ciclo, el de los llamados Austrias "menores". Para la ocasión, el cabildo
sevillano acuñó una medalla en cuyo reverso se proclamaba al monarca Spes
salutis nostrae, lo que parece indicar que los sevillanos presentían ya
ciertos nubarrones en su futuro. Por otro lado, el tragicómico espectáculo
acontecido el año anterior en las exequias de Felipe II, con la Audiencia y la
Inquisición llegando casi a las manos por nimias cuestiones de protocolo –suceso
al que aluden los irónicos versos cervantinos que empiezan "Voto a Dios que me
espanta tal grandeza..."– marca una nota de despropósito que nos anuncia la
llegada del más fiero Barroco.
En realidad, Velázquez nace en una ciudad en
plena transición, una ciudad que por estas fechas pasa del ideal de ser una
Nueva Roma, tal como se autoproclamaba en 1526 durante la boda del
Emperador, a ser Una Nínive, otra Babilonia, como la define el anónimo
autor del Entremés de los mirones. Pero también podríamos calificarla
como una Nueva Jerusalén, pues la huella de lo sagrado se ha ido
superponiendo progresivamente sobre todo su caserío, que llega a contar en esas
fechas con 28 parroquias, 6 monasterios, 36 conventos de frailes y clérigos
regulares y 28 de monjas, sin mencionar una multitud de oratorios, beaterios e
incluso hospitales, igualmente dotados de capillas. Una ciudad, la Sevilla de
principios del siglo XVII, que es la más populosa de España (cerca de 150.000
habitantes) exótica y cosmopolita, como consecuencia de su carácter de "puerto y
puerta de Indias" pero también patria de una multitud de pícaros y maleantes,
que se arremolinan en la Mancebía (monopolio municipal), la Alameda, la Cárcel
Real o las "casas de gula" como se denominan entonces a los bodegones o
tabernas.

Los testimonios de los cronistas, desde Ariño
al anónimo compilador de los Sucesos de Sevilla, 1600-1678, revelan cuán
precario era el control que las autoridades mantenían sobre este hervidero
humano, en el que incluso dentro del Palacio Arzobispal llegaban a dirimirse las
cuestiones a cuchilladas, o donde las tripulaciones de las galeras, amotinadas,
obligaban a los alguaciles a prudentes retiradas.
Sevilla, ciudad lunática.
Y, sin embargo, esta ciudad caótica (lunática
llega a denominarla el poeta Bartolomé del Alcázar) es también una ciudad dotada
de una brillante vida cultural y artística, con una fuerte impronta italiana que
le viene desde el siglo anterior.
Dentro de la multitud de manifestaciones que
en arte, literatura o música dan lustre a ese "siglo de oro" sevillano, destacan
sus academias que fueron elogiadas ya entonces; pero se trata de un término que
requiere ciertas matizaciones. La evidencia sugiere sobre todo la existencia de
reuniones informales de espíritus afines, a traídos por las mismas inclinaciones
culturales, más que instituciones reguladas a la italiana.
Pero su carácter
informal no excluye el rigor: empresas realizadas en colaboración académica como
las Anotaciones de Fernando de Herrera a Garcilaso (1580), o el programa
decorativo trazado para la Galera Real de Don Juan de Austria (1569), revelan el
alto nivel de las mismas. Lo que nos interesa aún más: en estas "academias" se
reunían en pie de igualdad poetas, teólogos, aristócratas y arqueólogos con
artistas (al menos con pintores "eruditos") subrayando implícitamente el
carácter creativo, "ingenuo", de la pintura. traídos por las mismas inclinaciones
culturales, más que instituciones reguladas a la italiana.
Pero su carácter
informal no excluye el rigor: empresas realizadas en colaboración académica como
las Anotaciones de Fernando de Herrera a Garcilaso (1580), o el programa
decorativo trazado para la Galera Real de Don Juan de Austria (1569), revelan el
alto nivel de las mismas. Lo que nos interesa aún más: en estas "academias" se
reunían en pie de igualdad poetas, teólogos, aristócratas y arqueólogos con
artistas (al menos con pintores "eruditos") subrayando implícitamente el
carácter creativo, "ingenuo", de la pintura.
Este es el medio en el que va a crecer y donde
se va a formar Diego de Silva y Velázquez; un medio que será fundamental para
entender su evolución posterior y hasta donde seguramente hay que remontarse
para comprender ciertas actitudes suyas.
En el taller de Pacheco.
En efecto, en 1611, con tan sólo doce años,
Velázquez entra como aprendiz con Francisco Pacheco. Este artista, sin duda
mediocre, era, sin embargo, el elemento conector de las diversas "academias" o
grupos a los que antes nos hemos referido; se trata de un papel en parte
heredado de su tío, el canónigo del mismo nombre, quien había gozado de un
enorme prestigio cultural en la ciudad, pero, en cualquier caso, el taller de
Pacheco, como escribió el poeta Rioja, se había convertido para entonces en
"academia ordinaria de los más cultos ingenios de Sevilla y forasteros".
Pacheco persiguió toda su vida, con el mayor
ahínco, el ideal de pintor erudito a la italiana y también el reconocimiento
social de su arte. Sus trabajos teóricos, como el Arte de la Pintura
(publicado póstumamente en 1649) o el Libro de Retratos (que nos ha
llegado incompleto y manuscrito) atestiguan claramente cuáles fueron sus
esperanzas e ilusiones que sólo muy parcialmente se vieron cumplidas, no
obteniendo siquiera la plaza de pintor real, casi honorífica, que Velázquez
solicitó para él en 1626.
Pero si la trayectoria vital y profesional de
Pacheco puede entenderse hasta cierto punto como un fracaso, tuvo por otro lado
la generosidad de reconocer el extraordinario talento de su jovencísimo
discípulo y, de alguna manera, leyendo los textos, tenemos la impresión de que
Pacheco llegó a verse realizado en él.
En efecto, examinado como pintor en 1617, al
año siguiente, Pacheco lo casaba con su hija Juana, movido "de su virtud,
limpieza y buenas partes y de las esperanzas de su natural y grande ingenio". De
esta boda conocemos la partida de casamiento e, incluso, un romance dedicado al
evento por el licenciado Baltasar de Cepeda (contertulio de Pacheco). Pero desde
esa fecha, 1618, hasta su instalación en Madrid, en 1623, cinco años en los que
debió pintar la inmensa mayoría de su obra sevillana, el silencio documental
sobre Velázquez es prácticamente absoluto, al menos en lo que se refiere a
documentos que tengan que ver con su actividad artística, siendo la excepción la
carta de aprendizaje de Alonso Melgar, de
1620.
Este silencio resulta tanto más intrigante
cuanto que en la Sevilla de la época era habitual protocolizar hasta las más
insignificantes transacciones. De hecho, el Archivo de Protocolos Notariales
guarda literalmente miles de documentos referentes a oficios artísticos, gran
parte de ellos signados por artistas que hoy son meros nombres. Es posible que
algún día aparezcan nuevos documentos, pero después de años de intensa búsqueda
resulta poco probable. Todo parece indicar, pues, que Velázquez, con licencia
para practicar su arte desde 1617 y. desde 1620, con un aprendiz al menos,
eludió las salidas profesionales más comunes en la Sevilla de la época: ni
compitió, al parecer, en la realización de los grandes retablos o de las series
pictóricas para conventos y monasterios que no sólo eran altamente lucrativas
sino que, además, otorgaban a los artistas un gran prestigio, ni tampoco
participó en el envío de obras de arte a Indias, una actividad de carácter semi
industrial pero que mantenía activos multitud de talleres.
Los bodegones.
Esta ausencia de documentos, de contratos
sobre todo, nos impide saber quienes fueron los clientes del joven Velázquez, al
contrario de lo que sucede con la mayoría de sus contemporáneos. Pero si el
"para quién" pintó Velázquez sus cuadros juveniles, sin que por lo visto mediara
contrato, es una pregunta que debe permanecer provisionalmente sin respuesta,
debemos formulamos ahora otra pregunta aún más acuciante: ¿por qué pintó lo que
pintó? Es decir, ¿por qué, con la excepción de unos pocos retratos y obras
religiosas, se lanzó a explorar un género sin precedentes en la ciudad como son
sus famosos "bodegones"?
Hay que tener presente que dentro de la teoría
académica de la pintura, de la que el propio Pacheco era un fiel exponente, los
bodegones constituían el escalón más bajo de los "géneros". Y, en realidad, si
leemos con detenimiento las páginas del Arte de la Pintura resultan
evidentes los esfuerzos de Pacheco por justificarla, para él, sin duda
extravagante inclinación de su yerno y discípulo, bien recurriendo a precedentes
clásicos, sacados de Plinio, bien excusándolos por su extraordinaria calidad.
Las razones para el rechazo académico de los
bodegones, que entonces significaba justamente una escena de bodega o taberna,
hay que buscarlas en el crudo realismo con que se representaban a sus
protagonistas, lo que chocaba con las nociones contemporáneas de decoro o de
naturaleza "mejorada". En realidad, un naturalismo radical era sólo posible con
los tipos humildes que acudían a las "casas de gula" justamente porque su baja
condición social les excluía de las normas convencionales del decoro.
Velázquez debe haber conocido muy pronto
bodegones italianos del tipo de los de Vicenzo Campi y flamencos como los de
Aertsen o Beuckelaer, pues ambos tipos aparecen ocasionalmente citados en
inventarios artísticos contemporáneos, y estos debieron causarle una profunda
impresión. En efecto, el contraste entre el rudo realismo de los bodegones y la
estereotipada pintura "tardomanierista" sevillana (como la del propio Pacheco)
no podía ser mayor. En el caso de Velázquez, además, este impacto se uniría a
una inclinación natural al realismo, como nos revela la anécdota contada por su
maestro en el Arte de la Pintura, de que, siendo todavía aprendiz, tenía
contratado a un "aldeanillo" al que dibujaba incansablemente en todas sus
expresiones. Pero no se trata solamente de expresiones anímicas; Velázquez
parece haberse sentido fascinado por la capacidad para reproducir con
virtuosismo ilusionista brillos, sombras, texturas: la clara del huevo que se
condensa ante nuestros ojos en el aceite hirviendo del bodegón de Edimburgo o la
magistral gota de agua que resbala por la panza del cántaro en el Aguador
de Londres son sólo dos aunque significativos ejemplos.

EL AGUADOR DE SEVILLA
Pero si son relativamente fáciles de detectar
las influencias foráneas en los bodegones del joven Velázquez, es preciso
subrayar que con ellas el artista supo elaborar su propio y personalísimo mundo:
nada hay de burlesco o ridículo en ellos, como si acontece, en cambio, con los
ejemplos italianos, ni tampoco de la desbordante exuberancia que caracteriza a
los flamencos. Las figuras, aunque humildes, aparecen tratadas con respeto y, en
ocasiones, las escenas, como en el Aguador, adquieren una solemnidad casi
litúrgica.
Pero debemos volver a preguntarnos ahora para
quién pintó Velázquez estas enigmáticas composiciones. En los últimos años se
han ido publicando algunos inventarios que nos proporcionan alguna pista al
menos. Sorprendentemente, por lo que sabemos, sus dueños fueron todos personas
"de calidad". Así, por ejemplo, el tercer Duque de Alcalá, el más importante
coleccionista de la ciudad, poseyó dos, uno de los cuales quizá sea el titulado
Dos hombres a la mesa, de Apsley House (Londres). Este dato es revelador,
pues Alcalá era el dueño de la Casa de Pilatos, escenario de frecuentes
reuniones "académicas" de las que Pacheco era asiduo contertulio; quizás el
discípulo acompañó al maestro en alguna ocasión y fue descubierto allí por el
mecenas sevillano. Si esta hipótesis fuera cierta, ello significaría, además,
que Velázquez hubo de tener acceso a la espléndida colección de escultura
clásica de Alcalá, lo que quizás ayudaría a explicar esa reticencia formal tan
característica del pintor.

DOS HOMBRES EN LA MESA
Don Juan de Fonseca y Figueroa, canónigo de la
Catedral sevillana y más tarde Sumiller de Cortina de Felipe IV, además de autor
de un tratado de pintura hoy desgraciadamente perdido fue por su parte el dueño
del soberbio Aguador, actualmente también en Apsley House, Londres. Don
Luis de Medina, Caballero Veinticuatro y, por tanto, miembro de la aristocracia
local, poseyó, según el inventario de sus bienes, otros dos bodegones más, que
desgraciadamente no se describen. Finalmente, hay que señalar que la Vieja
friendo huevos de Edimburgo perteneció a otro gran coleccionista sevillano:
el que fuera intimo amigo y protector de Murillo, el rico comerciante flamenco
Nicolás de Omazur.
Clientela ilustrada.
Estos datos, junto con la ausencia de
documentos en el Archivo de Protocolos, sugieren que el joven Velázquez debió
beneficiarse de una clientela "ilustrada", seguramente al tanto de las novedades
que se estaban produciendo casi contemporáneamente en Flandes e Italia y capaz
de apreciar el significado de las innovaciones de esta especie de "niño
prodigio" (recordemos que la Vieja friendo huevos de Edimburgo la pintó
con sólo diecinueve años de edad). Estos connoisseurs probablemente
prescindirían de los contratos notariales y comprarían las obras directamente en
el taller del artista, lo que justificaría el silencio documental a que hemos
hecho alusión. Por otro lado, esta misma circunstancia haría más fáciles las
piadosas mentiras de sus amigos sevillanos que testificaron en la prueba de
nobleza de Velázquez que nunca pintó por dinero, sino por afición, al no quedar
constancia escrita de sus transacciones.


VIEJA FRIENDO HUEVOS
Nos hemos detenido especialmente en el tema de
los bodegones porque sin duda constituyen lo más novedoso en la etapa sevillana
del artista. Pero eso no quiere decir que su pintura de asunto religioso fuera
en absoluto convencional. De hecho, hay composiciones en las que el carácter
religioso o profano parece depender de un mero signo, como sucede con las dos
Mulatas, la de la Galería Nacional de Dublin y la del Art mstitute de
Chicago. Pero, incluso, en aquellas composiciones donde Velázquez usó una
iconografía más tradicional, como en la Imposición de la casulla a San
Ildefonso, del Ayuntamiento de Sevilla, encontramos elementos
desconcertantes, como es el hecho de que ni la Virgen ni los seres que la rodean
–¿ángeles femeninos, santas?– lleven el menor distintivo de su condición, como
halos o aureolas.


IMPOSICIÓN DE LA CASULLA A SAN
ILDEFONSO
De nuevo, cabria pensar para su pintura de
temática religiosa en una clientela, quizás eclesiástica, pero también
"ilustrada", dispuesta a aceptar en el joven genio una libertad artística que
por esas fechas resultaba insólita no ya en Sevilla, sino en toda España.
Establecido definitivamente en Madrid desde
1623, Velázquez iba a encontrar igualmente rendido a su genio, al más poderoso
mecenas posible, el rey Felipe IV.
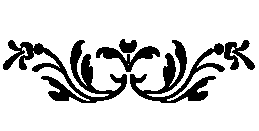 |

